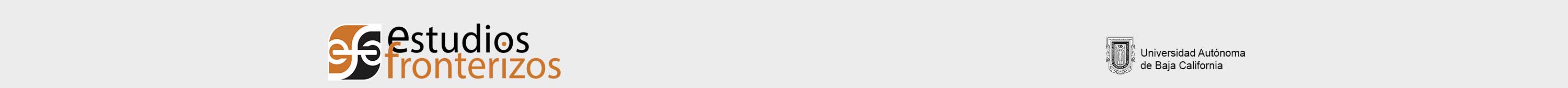| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e173 |
https://doi.org/10.21670/ref.2515173
¿Gobernanza migratoria con perspectiva de género? La generización del control migratorio y fronterizo en la escala internacional
Gender-responsive migration governance? The gendering of migration and border control on an international scale
Valentina
Biondinia
*
https://orcid.org/0000-0003-3537-3037
a Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Córdoba, Argentina, correo electrónico: biondinivalentina71@gmail.com
* Autora para correspondencia: Valentina Biondini. Correo electrónico: biondinivalentina71@gmail.com
Recibido el
13
de
enero
de
2025.
Aceptado el
03
de
octubre
de
2025.
Publicado el 22 de octubre de 2025.
| CÓMO CITAR: Biondini, V. (2025). ¿Gobernanza migratoria con perspectiva de género? La generización del control migratorio y fronterizo en la escala internacional. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e173. https://doi.org/10.21670/ref.2515173 |
Resumen:
El objetivo del artículo es analizar la institucionalización de cuestiones de género en el campo político de las migraciones y las fronteras, para dar cuenta de la generización del control migratorio y fronterizo en la escala internacional. Se reconstruye la producción de un entramado institucional, categorías de intervención y procesos de subjetivación de la mujer refugiada y migrante. Se muestra que de manera imbricada se han gestado la gobernanza del género y la gobernanza de las migraciones, dando lugar a una novedosa forma de control de las poblaciones en movimiento, que consiste en la metabolización e instrumentalización de la “perspectiva de género” en las políticas y prácticas de control migratorio y fronterizo. El encuadre metodológico está basado en el análisis documental de un conjunto de informes, guías y memorias producidos en el marco de eventos o instituciones protagonistas del despliegue de la gobernanza global, entre las décadas de 1980 y 1990.
Palabras clave:
perspectiva de género,
gobernanza de las migraciones,
generización del control migratorio y fronterizo.
Abstract:
This paper aims to analyze the institutionalization of gender issues in the political field of migration and borders in order to account for the gendering of migration and border control at the international level. It reconstructs the production of an institutional framework, categories of intervention, and processes of subjectivation of refugee and migrant women. It shows that the gender governance and migration governance have been intertwined, giving rise to the novel form of control over populations in movement that consists of the metabolization and instrumentalization of the “gender perspective” in migration and border control policies and practices. The methodological framework is based on the documentary analysis of a set of reports, guides and memoirs produced in the context of events or institutions that played a leading role in the deployment of global governance, between the 1980s and 1990s.
Keywords:
gender perspective,
migration governance,
gendering of migration and border control.
Introducción
Las políticas y prácticas de control de las migraciones y las fronteras han estado históricamente atravesadas por articulaciones de género (Schrover et al. 2008, Schrover & Moloney, 2013; Schrover & Yeo, 2010). Aun cuando la regulación diferencial de lo masculino y lo femenino ─y la producción del binarismo─ mediante el control de la movilidad ha operado como una constante histórica, ya sea por intervención directa o por omisión, las lógicas se han modificado a partir de configuraciones tempo-espaciales específicas. En la última década, la producción de masculinidad y feminidad se ha transformado en el marco del régimen sudamericano de migraciones y fronteras, con el surgimiento de una narrativa institucional enfocada en la “perspectiva de género”. Ejemplos de ello fueron las iniciativas de la Plataforma R4V sobre “violencia basada en género”, la creación de la visa humanitaria por razones de violencia de género o intrafamiliar en Chile y la conformación de una red de trabajo para el “desarrollo de políticas migratorias con enfoque de género” en la Conferencia Sudamericana de Migraciones, entre otras propuestas institucionales.
El presente artículo se inscribe en una investigación más amplia que busca comprender el proceso de generización del régimen sudamericano de migraciones y fronteras. Bajo este interés, se quiere reconstruir las condiciones de posibilidad y las transformaciones históricas que dieron lugar a la producción de la “perspectiva de género” como narrativa hegemónica en el marco del régimen sudamericano.
El objetivo del artículo consiste en analizar la institucionalización de cuestiones de género en el campo político de las migraciones y las fronteras, para dar cuenta de la generización del control migratorio y fronterizo en la escala internacional entre las décadas de 1980 y 1990. Específicamente, se busca reconstruir la emergencia del entramado de instituciones, categorías de intervención y procesos de subjetivación que generaron transformaciones en la generización del control migratorio y fronterizo, mediante narrativas y prácticas asentadas en los derechos de las mujeres y en la producción de la mujer refugiada y migrante como sujeto explícito de intervención. El argumento principal sostiene que, desde la década de 1980, tiene lugar la emergencia de una novedosa forma de control de las poblaciones en movimiento, que consiste en la metabolización e instrumentalización de cuestiones de género ─expresada en categorías institucionales como “asunto de la mujer”, “enfoque/igualdad de género” y “perspectiva de género”─ en las políticas y prácticas de control de las migraciones y las fronteras.
Este proceso ha implicado la gestación imbricada de la gobernanza del género y las migraciones, mediante la conformación de un entramado internacional de actores, espacios consultivos, conferencias, compromisos internacionales propiciado fundamentalmente por organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). Esta nueva configuración en la generización del control inició con la subjetivación de la “mujer refugiada” y “migrante” y se estructuró con base en la producción de las nociones de protección y violencia como tecnologías de gobierno que tuvieron como objeto a las poblaciones empobrecidas y racializadas en movimiento. En este sentido, lejos de implicar la desarticulación de estructuras patriarcales, se asentó en regulaciones y representaciones tradicionales del género y la sexualidad, que se vinculan con prácticas racistas del control de la movilidad (Trabalón, 2021, 2024). En este marco, se entiende que las representaciones que estructuraron inicialmente la generización del control (re)producen un discurso binario, heteronormado y ginecocéntrico, donde género equivale a mujer y mujer equivale a un sujeto violentado y objeto de protección.
Como parte del argumento, se sostiene que las transformaciones en la generización del control son tanto causa como efecto de los actos de reparación (Sciortino, 2004) de las instituciones involucradas en el control migratorio y fronterizo, en su búsqueda por regular la indómita movilidad humana en un contexto de percibida feminización de las dinámicas migratorias. Lejos de tratarse de un proceso impulsado unidireccionalmente desde los centros de poder ubicados en el “Norte Global”, se muestra que Centroamérica fue una región constitutiva en la reconfiguración global de la generización del control migratorio y fronterizo. Sin desconocer la trascendencia de otras regiones, se sustenta que Centroamérica fue pionera en la innovación de formas de intervención asentadas en la “perspectiva de género”, a la vez que constituyó una región de gestación de la gobernanza de las migraciones en Latinoamérica. Si bien este proceso se instituye en un contexto determinado como una nueva forma de control global del movimiento, convive, se acopla y disputa con otras formas de control asentadas en articulaciones de género que poco tienen que ver con dicha narrativa y cuyo análisis excede a este artículo.
Este artículo se inscribe y nutre de la discusión de aquellos trabajos que han problematizado la manera en que los esquemas de gobierno de las migraciones y las fronteras intervienen en y a través de las articulaciones de género, en el marco de regímenes migratorios (Hess, 2013; Hess, et al., 2022; Rosas & Gil Araujo, 2022), intervenciones humanitarias (Saleh, 2020a, 2020b; Ticktin, 2008, 2011a, 2011b), prácticas de deportación y rechazos en frontera (Gil Araujo et al., 2023; Golash-Boza & Hondagneu-Sotelo, 2013; Luibhéid, 2002, 2008a, 2008b, 2020), procesos de categorización y clasificación de poblaciones en movimiento (Clavijo & Sabogal, 2013; Schrover et al., 2008; Schrover & Moloney, 2013), la gobernanza de las migraciones (Magliano & Domenech, 2009; Magliano & Romano, 2009) y la trata de personas como mecanismo de control basado en representaciones de género (Basok et al., 2013; Corazza Padovani, 2020; Dias, 2017; Dufraix Tapia & Ramos Rodríguez, 2022; Maldonado Macedo, 2022; Magliano & Clavijo, 2011, 2012, 2013; Piscitelli & Lowenkron, 2015; Piscitelli, 2015; Ruiz Muriel & Álvarez Velasco, 2019).
El texto se divide en tres secciones, la primera destinada a explicitar los desarrollos conceptuales sobre los cuales se asienta el artículo, fundamentalmente la noción de generización del control migratorio y fronterizo, la gubernamentalidad del género y la gobernanza del género y de las migraciones. El cuerpo analítico del artículo se organiza a partir del desarrollo de, por un lado, la figura de la “mujer refugiada” y la protección y, por el otro, la figura de la “mujer migrante” y la violencia como categorías estructuradoras de la generización del control. En un primer momento el enfoque va en la protección, para mostrar los inicios de la reconfiguración, con base en un análisis centrado en capturar la subjetivación de la mujer refugiada. Asimismo, se analiza la manera en que las instituciones involucradas en el gobierno de la movilidad disputan y redefinen los límites de la categoría de protección, al producirla como una tecnología de gobierno de las poblaciones feminizadas en movimiento. Un segundo momento se centra en la violencia como una narrativa reinstrumentalizada con fines de control migratorio. En este sentido, se muestra que la subjetivación de mujeres migrantes y refugiadas se produce mediante un entrelazamiento de violencia y sexualidad, como unidad indisociable y constitutiva de sus desplazamientos.
Las figuras de la “mujer refugiada” y la “mujer migrante” son analizadas como procesos con relativa independencia, en tanto acontecen en momentos diferentes, de la mano de actores distintos. Sin embargo, como se verá a lo largo del texto, ambas figuras tienen profundas conexiones a partir de dos cuestiones. En primer lugar, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como arena de disputas, hegemonización y expansión de los “asuntos de la mujer”. En el caso de la mujer refugiada, acontece de manera más temprana por la influencia del ACNUR que era miembro de la ONU. En el caso de la mujer migrante se produjo de manera posterior, dada la incidencia de la OIM, que se encontraba en aquel momento por fuera del sistema ONU. Sin embargo, para ambas figuras, las conferencias mundiales de la mujer fueron hitos fundantes. La segunda cuestión se vincula a los desplazamientos desde Centroamérica y su intervención política desde el campo de las migraciones y el refugio. La “mujer refugiada centroamericana” y la “mujer migrante centroamericana” no constituyen poblaciones distintas, sino distintas categorías de intervención sobre un mismo proceso de desplazamiento. Finalmente, la referencia al campo político de las migraciones y las fronteras se hace entendiendo que allí se producen múltiples categorías de clasificación de la movilidad que no se refieren estrictamente a la migración, sino que incluyen otras formas de nombrar y gestionar a las poblaciones en movimiento, como la noción de refugio y migración.
Género, gobernanza y migraciones: aproximaciones teórico-metodológicas
La generización del control migratorio y fronterizo refiere al proceso mediante el cual el régimen regulador y disciplinador del género (Butler, 2006, 2007) opera y se transforma en el campo político de las migraciones y las fronteras, a través del despliegue de prácticas, discursos e instituciones que dan lugar a la producción y la normalización de masculinidades, feminidades y diversidades migrantes, ilegalizadas y racializadas. Asimismo, supone las formas en que la norma del género, en su lógica binaria y heterosexista, es subvertida o negociada en los procesos de movilidad y en las estrategias de lucha y resistencia y el activismo migrante.
Para comprender la configuración contemporánea de la generización del control migratorio y fronterizo, la base está en la noción de gubernamentalidad del género, inspirada en el trabajo de feministas críticas (Feminismo Autónomo Latinoamericano, 1997; Halley et al., 2018). Esta consiste en la emergencia del género como un dispositivo específico de gobierno de la población, que tiene por objeto conducir las conductas vinculadas a la masculinidad y feminidad (y la producción del binario, la heterosexualidad y el cisgénero). Esto acontece en el marco de la conformación de un entramado de instituciones, discursos, eventos, leyes, convenciones que paulatinamente instituyen una verdad, lo que delimita las formas legítimas de masculinidad y feminidad y formas problemáticas que deben ser intervenidas, reguladas y reconducidas como parte de un proceso de normalización. De esta manera, lejos de operar mediante una construcción universal de varón/mujer, se producen tecnologías específicas de gestión a partir de divisiones raciales y eurocentradas de la población.
En este marco, la población es producida como una entidad generizada, que pasa a ser gobernada mediante intervenciones que tienen como blanco principal, por un lado, la gestión sobre prácticas reproductivas, fundamentalmente de mujeres racializadas y empobrecidas. Por otro lado, este proceso trae consigo el despliegue de tecnologías de seguridad que reconvierten demandas de justicia en materia de intervención penal, específicamente mediante figuras como la trata de personas o la violencia de género. Como efecto, se produce la expansión del poder represivo del Estado sobre masculinidades racializadas y la regulación y vigilancia de feminidades, especialmente a través del control de la libertad de movimiento.
La lente analítica de la gubernamentalidad resulta privilegiada para comprender la producción del género y las migraciones en el marco de esquemas de gobernanza neoliberal. Como ha propuesto Brown, la gobernanza constituye “la forma administrativa primaria del neoliberalismo” (Brown, 2015, p. 118) que disemina una epistemología, una ontología y un conjunto de prácticas despolitizantes, al relocalizar lo político en el campo gerencial/administrativo, que transforma el ejercicio del gobierno de un mando unificado y organizado jerárquicamente a uno disperso en red, integrado y cooperativo. En esta línea, Walters (2004) sostiene que la gobernanza constituye un particular arte de gobierno que, lejos de antagonizar con otras fuerzas, busca asimilarlas, integrarlas y metabolizarlas. En otras palabras, la lógica radica en tomar partido de los diferentes insumos que proporcionan las fuerzas antagónicas e implicarlas como “socias” en un proceso de resolución de problemas mediante la cooperación armónica.
Desde esta perspectiva, y como parte de la gubernamentalización, tiene lugar la gobernanza del género, es decir, la forma administrativa a través de la cual principios e ideales feministas (Halley et al., 2018) ─ensamblados con representaciones tradicionales, patriarcales y occidentales del binario masculinidad y feminidad─ son integrados a los esquemas neoliberales de gobierno mediante la conformación de redes y la diversificación de instituciones que, bajo la lógica de la cooperación, estructuran programas y proyectos de intervención sobre la conducta vinculada al género. La gobernanza del género opera mediante la proliferación de categorías de intervención en constante transformación, que producen grupos contingentes de intervención como mujeres migrantes, desempleadas, indigentes, indígenas, rurales, refugiadas, musulmanas, con abuso de sustancias, analfabetas, etcétera. La emergencia de la gobernanza del género no es el resultado de un proceso lineal y armónico. Por el contrario, aun cuando la lógica de la gobernanza radique en neutralizar el conflicto mediante la incorporación de las fuerzas antagónicas, su historia está plagada de conflictos, luchas y disputas.
Resulta necesario comprender las transformaciones que se produjeron en el marco de la emergencia y difusión del modelo tecnocrático de la gobernanza global de las migraciones, que postulaba la importancia de la cooperación interestatal o internacional para la regulación de los movimientos, a través de la idea rectora de la “migración ordenada” (Domenech, 2013, 2017). En este contexto, tuvo lugar un proceso de expansión y “globalización del control migratorio” (Düvell, 2003), propiciado por un conjunto de actores supranacionales y transnacionales que, a través de mecanismos de regionalización de la política, impulsaron la conformación de espacios consultivos intergubernamentales sobre migración. Lejos de ser mera receptora de lógicas de gobierno producidas en el “Norte Global”, estas contribuciones reconstruyen la manera en que, desde la década de 1950, América Latina fue crucial en la gestación del “migration management” tanto por la implementación de proyectos experimentales sobre nuevos modos de gestión de la movilidad como por acuerdos bilaterales orientados a seleccionar, direccionar y encauzar a los “flujos migratorios” (Domenech, 2013, 2017; Estupiñán Serrano, 2013; Geiger & Pécoud, 2010; Santi, 2020).
Este artículo se enfoca en la escala internacional, asume la sencilla definición de Xiang (2013), las escalas son el alcance de la práctica. El abordaje propuesto por el autor se distancia de consideraciones estancas y prefijadas de las escalas, para avanzar hacia la comprensión de la complejidad espacial de las prácticas sociales. Este artículo se centra en la escala internacional, a partir del efecto de las prácticas y discursos de actores que actúan en nombre de lo internacional, pero también de lo local o regional. Es decir, para analizar la institucionalización del género en el campo de las migraciones y las fronteras, se retoman, por ejemplo, eventos que tuvieron lugar estrictamente en dicha escala, pero también en una espacialidad regional para pensar la conformación de lo internacional.
Centroamérica tiene un lugar fundamental en este artículo porque constituye una región nodal para pensar la conformación de una narrativa global sobre las feminidades en movimiento y para comprender la generización del control migratorio y fronterizo. Esto no significa que el artículo trabaje sobre “el caso Centroamericano”. Por el contrario, el alcance de las prácticas de gestión del movimiento en Centroamérica tuvo efecto a múltiples escalas, tanto locales como globales. Así, el artículo reflexiona indirectamente la manera en que las narrativas internacionales se producen multidireccionalmente a partir de la extracción de conocimiento de agentes en terreno.
La metodología empleada es cualitativa centrada en el análisis documental. El corpus empírico incluye 38 documentos, entre los cuales se encuentran: resoluciones, informes, reportes, adendas de reportes, notas institucionales, guías, conclusiones de comités, declaraciones, memorias de eventos y seminarios, planes de acción, comunicados, documentos de política institucional y evaluaciones de implementación. Este corpus documental, para responder al objetivo planteado, se centra en el discurso oficial de instituciones involucradas en la gobernanza global. Esto no significa asumir que estas instituciones han tenido un poder totalizante y monopólico sobre la vida de las mujeres en movimiento y de organizaciones abocadas a ellas. De este modo, no se desconoce la existencia de luchas organizadas y subrepticias, individuales y colectivas, que han sido invisibilizadas de la historia oficial, sin embargo, esta dimensión excede el objetivo del artículo.
Los documentos abarcan un periodo que va desde 1979 hasta 2010, sin embargo, la mayoría se concentra en las décadas de 1980 y 1990. Estos pueden agruparse en tres grandes conjuntos: 1) documentos producidos en el marco del sistema de Naciones Unidas; 2) documentos elaborados por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales; y, 3) documentos surgidos de conferencias intergubernamentales y multilaterales. Dentro del primer grupo se incluyen producciones del ACNUR, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la propia ONU, ONU Mujeres y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (Instraw, por su acrónimo en inglés de International Research and Training Institute for the Advancement of Women). También se incorporan aquí comisiones impulsadas o respaldadas por el sistema de Naciones Unidas, como la Comisión Global de las Migraciones y la Comisión de Gobernanza Global.
El segundo grupo está conformado principalmente por la OIM, que actualmente forma parte del sistema ONU pero que, durante el periodo analizado, actuaba de manera independiente; así como por la ONG Women’s Commission for Refugee Women and Children. En el tercer grupo se encuentran documentos elaborados en el marco de conferencias regionales, como la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos y la Conferencia Regional sobre Migraciones (CRM). Los documentos analizados no son de carácter vinculante; es decir, no imponen obligaciones legales a los Estados. Sin embargo, su valor radica en que capturan la producción de consenso en el espacio político internacional. Específicamente, constituyen una cristalización de sentidos en los procesos de institucionalización del género y subjetivación de la mujer refugiada y migrante. Aunque no generen efectos jurídicos directos, las acciones desplegadas en estos espacios, particularmente en el marco de las conferencias, incidieron de forma significativa en las políticas públicas implementadas por los Estados nacionales.
La “mujer refugiada” y la protección en la generización del control migratorio y fronterizo
En la década de 1980 tuvo lugar una reconfiguración política del espacio internacional. Como explica Mazower (2012), esta década constituyó una transición que culminó tras el cese de la guerra fría, y se caracterizó, entre otras cuestiones, por una expansión sin precedentes de las responsabilidades y poderes de las Naciones Unidas, especialmente en el ámbito humanitario. En este sentido, el autor sostiene que, como parte de las transformaciones, “la revolución de los derechos humanos” de la década de 1970 fue asumida por la ONU, que la convirtió en instrumento de una nueva misión civilizadora basada en el lenguaje del derecho internacional y en los valores morales universales para su legitimación. Durante esta década, como parte de la reconfiguración del espacio internacional y expansión de las competencias de la ONU, inició un proceso de gubernamentalización del género cuyo impulso se materializa en el establecimiento del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y las conferencias de la mujer. Específicamente, los organismos de las Naciones Unidas se vieron involucrados en el desarrollo de formas específicas de comprender e intervenir sobre sus poblaciones objetivo en función de la figura de la mujer y, posteriormente, del género.
Paralelamente, como parte de los efectos de la guerra fría y de la violencia colonial, surgieron múltiples desplazamientos de personas que desestabilizaron los órdenes fronterizos. Esto condujo a la expansión de una narrativa que caracterizaba a dichos movimientos como “crisis global de refugiados” (Domenech, en prensa). En este marco, el ACNUR se instituyó como un organismo pionero en la reconfiguración de la generización del control migratorio y fronterizo, a partir de la subjetivación1 de la “mujer refugiada” y el establecimiento de tecnologías específicas de intervención sobre esta población.
El presente apartado pretende reconstruir el surgimiento de una nueva narrativa que se basa en la protección como tecnología de gobierno de las poblaciones en movimiento y, con ello, en la subjetivación de la “mujer refugiada”. El apartado se divide en dos secciones: la primera aborda la gestación de esta narrativa; la segunda muestra la relevancia de la intervención sobre las personas refugiadas centroamericanas en la generización del control migratorio y fronterizo.
Las conferencias de la mujer fueron un hito fundante para la conformación de la figura de la “mujer refugiada” (Spencer-Nimmons, 1994). Hasta la década de 1980, el ACNUR ordenaba su práctica en función del principio de “neutralidad”, que implicaba asistir de manera (supuestamente) indiscriminada a varones y mujeres. Sin embargo, esta postura, paulatina e intermitentemente, sería trastocada dando lugar a la conformación de la “mujer refugiada” como un sujeto particular de intervención. La Asamblea General de la ONU decidió incorporar a “la mujer refugiada” en el programa provisorio del evento (Resolución 34/161, Asamblea General, 1979), en el marco de la preparación para la Conferencia Mundial de la Mujer de Copenhague (1980) y en vísperas a la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La Asamblea le encargó al ACNUR la elaboración de un informe sobre la situación de la mujer refugiada en todo el mundo. El documento presentado por el ACNUR en Copenhague, un año más tarde, justificaba su importancia en que “las mujeres constituyen la mayoría de los casos en la población adulta de refugiados”, y resaltaba que “en algunos países, el número de mujeres y niños refugiados llega a 90%” (United Nations High Commissioner for Refugees, 1980). En este marco, el documento sostenía la necesidad de estudiar sistemáticamente a las mujeres refugiadas y dejar de asistirlas como parte de un grupo más amplio, y desarrollar un “enfoque específico” para atender a sus necesidades. La producción de conocimiento sería uno de los elementos nodales en la emergencia de este nuevo sujeto de intervención, en tanto condición necesaria para la objetivación del sujeto “mujer refugiada”. La atención institucional a la mujer refugiada de la ONU en general2 y del ACNUR en particular estaría presente ─con sus intermitencias─ a lo largo de la década.3
En 1985, el ACNUR organizó la mesa redonda sobre la mujer refugiada donde sus participantes, provenientes de distintas partes del mundo, concluyeron la importancia de que se “reúnan datos estadísticos sobre las mujeres refugiadas para permitir un análisis sistemático de sus necesidades especiales y vulnerabilidades como mujer” (Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, 1985). La producción de conocimiento no se trataba de un elemento aislado, sino que era considerado como “requisito previo básico” para la elaboración de programas de acción para la protección internacional de las mujeres refugiadas.
Uno de los movimientos más significativos en la producción de la mujer refugiada, que posteriormente funcionaría como lógica más amplia en el campo político de la migración y el refugio, radicó en su jerarquización con base en la estratificación del sufrimiento y la reificación de esta nueva feminidad como vulnerabilidad. Esta idea operaba paradójicamente tanto como principio como conclusión. En este sentido, afirmaba en el primer documento presentado que “las mujeres refugiadas suelen ser las que más sufren la pérdida de sus raíces y el cambio radical de su forma de vida” (United Nations High Commissioner for Refugees, 1980). Sostenían que la “justicia social exige que las mujeres y los niños tuvieran el primer acceso a los recursos limitados” en tanto “la vulnerabilidad social y física de las mujeres las hace más propensas a soportar la peor parte de las privaciones, la discriminación y los abusos en situaciones de dificultad” (United Nations High Commissioner for Refugees, 1980, p. 3).
De igual forma, Clavijo y Sabogal (2013) han analizado la figura de la “mujer refugiada” y la política del ACNUR, y han mostrado que construyen una idea de vulnerabilidad y minorización de los sujetos que pueden ser tutelados por políticas de protección, perspectiva que, de manera paradójica, se articula con los discursos de seguridad involucrados en el marco de la gestión y gobernabilidad del movimiento. Bajo este registro, estos primeros documentos publicados por el ACNUR permiten capturar la articulación de lo que Hess y colaboradores (2022) han denominado “dispositivo de vulnerabilidad”. Si bien este dispositivo se consolida recientemente a partir de los movimientos masivos del siglo XXI, esos discursos muestran la manera en que la biografía de persecución política de solicitantes de refugio pierde paulatinamente relevancia y se sustituye por características consideradas “naturales” (género, sexualidad, edad, discapacidad), donde el cuerpo mutilado y sufriente, cuantificable y jerarquizable, se vuelve piedra angular de las prácticas de control asentadas en articulaciones de género (Hess et al., 2022).
En la década de 1990, en un contexto de emergencia de la gobernanza de las migraciones, tuvo lugar la confección de una guía que condensaría el trabajo de una década de quienes hacían abogacía por las cuestiones de género en el ACNUR: Guidelines on the Protection of Refugee Women (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1991). La elaboración de este documento no fue el resultado de un compromiso institucional sostenido a lo largo del tiempo. Por el contrario, los años previos y posteriores estuvieron marcados por la intermitencia y las disputas de quienes trabajaban con y para mujeres refugiadas (Baines, 2000; Berthiaume, 1995). Es decir, la incorporación del género respondía a situaciones coyunturales como las conferencias de la mujer, y posteriormente la atención cesaba. Asimismo, el financiamiento para puestos específicos de especialistas en género era inconstante.
A partir de ello, la incidencia de organizaciones no gubernamentales y activistas involucradas en la temática de mujeres refugiadas fue central para la cristalización y materialización de este tipo de narrativas y documentos. La guía en cuestión contenía una descripción extensa y detallada de los problemas de las mujeres refugiadas y la estrategia institucional de la organización en materia de protección. Estas directrices fueron diseñadas tanto para la organización como para sus socios, con el objetivo de ayudar en la ejecución de los programas y en la identificación de “las cuestiones, problemas y riesgos específicos de protección a los que se enfrentan las mujeres refugiadas” (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1991, p. 4).
En concordancia con el título de la guía, la noción de protección ordenaba el despliegue de las políticas en torno a las mujeres. Asimismo, la institución explicaba que “la protección internacional de las mujeres refugiadas debe entenderse en su sentido más amplio” porque esta “va más allá de la adhesión a los principios jurídicos”. La protección se expandía y se convertía bajo esta narrativa en una categoría feminizada: “la relación intrínseca que existe entre protección y asistencia es especialmente evidente en relación con las mujeres, las adolescentes y los niños refugiados”. De esta forma, la relevancia de este documento radica en condensar una narrativa sobre las mujeres refugiadas que marcaría la intervención humanitaria en adelante. Es decir, más que una simple guía, este documento capturaría el proceso de subjetivación de “las mujeres refugiadas” al establecer la fibra central de la narrativa en torno a sus desplazamientos que se extenderían hasta los discursos e intervenciones contemporáneas. Por lo que, la figura de las mujeres refugiadas funcionaría como catalizador para la expansión de la noción de protección como categoría ordenadora de la generización del control.
La categoría de protección ha sido desentrañada, problematizada e historizada por autores del campo de los estudios críticos de migración y fronteras, así como en los estudios de seguridad (Aradau, 2010; Bigo, 2006; Clavijo, en prensa; Huysmans, 2006; Nyers et al., 2021). Al reconstruir la etimología de la noción de protección, Bigo (2006) muestra la existencia de dos acepciones, presidere y tutore, donde el protector establece una relación de tutela y obediencia con el protegido, y genera mecanismos para ocultar la asimetría al mostrarse comprometido para actuar, mientras que el sujeto de la protección se complace de la salvaguarda o busca resistir al estatuto de víctima que se le atribuye en esta relación. En esta línea, Clavijo (en prensa) muestra la manera en que las políticas sudamericanas de protección en materia de refugio se asientan en un “vínculo a modo de encastre, de acople en el que la protección y el control funcionan como una unidad”. La capacidad de la categoría de protección para operar como catalizadora del proceso de generización radica también en el lugar que ha ocupado en la estructuración de relaciones de género occidentales, blancas/blanqueadas y urbanas. En la intersección entre sexualidad, migraciones y fronteras y a través de un complejo análisis sobre mercados eróticos y sexuales en(tre) fronteras, Ruiz M. (2022) ha mostrado la producción de un intrincado entramado donde seguridad, control y protección no funcionan como antagonistas, sino que se retroalimentan en el gobierno de poblaciones abyectas.
La incidencia de esta noción en la generización del control migratorio y fronterizo se inscribe también en un proceso más amplio de disputas por categorizar y dividir la migración y el refugio. Esta artificial distinción fue introducida tras la segunda guerra mundial, entre sus efectos tuvo el adosamiento de la categoría de protección al campo del refugio y su conversión en el mandato del ACNUR. Como se verá más adelante, la propia OIM reconoció años más tarde que su intervención en asuntos de género estuvo obturada por una mayor atención a las mujeres refugiadas a partir de la “urgencia de su protección” (OIM, 2002).
Sin embargo, el monopolio de la protección en el campo del refugio y por parte del ACNUR comenzó a desarticularse en la década de 1990 (Karatani, 2005), a la par que el género como instrumento de gobierno se expandió globalmente. Las disputas entre instituciones vinculadas al refugio y a las migraciones sobre sus competencias en protección se profundizaron a inicios del siglo XXI, cuando esta se convirtió en una tecnología más amplia de control de la población en movimiento destinada a la gestión de la migración irregularizada (Clavijo, en prensa). La OIM disputó el terreno de la protección para incorporarla dentro de sus competencias, mediante una búsqueda de expansión de su significado que le permitiera intervenir bajo esta categoría: “hoy en día se atribuye una significación más amplia al concepto de protección (…) la protección y la asistencia están inextricablemente vinculadas” (OIM, 2002). Es decir, las intervenciones institucionales en torno a la noción de protección restringieron inicialmente el despliegue del género al campo del refugio. Tras su disputa, con relativa autonomía del proceso de gubernamentalización del género, la protección consolidó su sentido feminizado y permitió una expansión generalizada de la narrativa sobre la “perspectiva de género” al control migratorio y fronterizo en su conjunto.
La “crisis del refugio” en Centroamérica como punto de inflexión en la generización del control migratorio y fronterizo
La producción del sujeto “mujer refugiada” a partir del entramado de categorías de vulnerabilidad, protección y sufrimiento, no es de manera alguna el resultado de un plan racional orquestado en las sedes de Naciones Unidas. Por el contrario, el proceso de subjetivación que tiene lugar en esta configuración de la generización del control migratorio y fronterizo se inscribe en acciones impulsadas desde distintas partes del Sur Global que han sido reinterpretadas, sintetizadas e incorporadas en marcos globales de control. En 2002, la organización Women’s Commission for Refugee Women and Children lanzó un documento que buscaba evaluar la política del ACNUR a diez años de la publicación del Guidelines on the Protection of Refugee Women (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1991; documento analizado en el apartado anterior).
Como parte del análisis, incluían un anexo sobre el estudio de caso de “El enfoque de género del ACNUR en Centroamérica” donde señalaban que, “desde la década de 1980, la región centroamericana ha sido testigo de innovaciones pioneras en materia de protección y programación para las mujeres”. Específicamente, estas acciones habían tenido lugar de manera previa a la publicación de la guía de protección del ACNUR por lo que afirmaban que “la experiencia centroamericana permitió a ACNUR abrir nuevos caminos en materia de género” y “sentó las bases para que el personal trabajara en la integración de la igualdad de género en otras operaciones nacionales y regionales del ACNUR”.
Si bien la Women’s Commission for Refugee Women and Children ponía en el centro de la innovación al ACNUR, reconocía al pasar que “la fuerza motriz parece haber sido las propias mujeres”. Esta acotada frase pone de manifiesto el carácter central del trabajo de organizaciones de base y de mujeres refugiadas cuya labor es reducida a un minúsculo reconocimiento enunciado livianamente, en el caso de este documento, e invisibilizado en otros materiales. En este sentido, el ACNUR capitaliza conocimientos y recursos a través de la extracción de saberes y experiencia encarnada y producida por mujeres subalternizadas.
Los desplazamientos masivos en Centroamérica acontecieron desde finales de la década de 1970, a partir de la violencia extrema en Guatemala, Nicaragua y El Salvador (O’Hara, 2024). Como ha reconstruido Torres-Rivas (1994), estos conflictos fueron la expresión de la lucha contra la profunda desigualdad estructural (especialmente en la distribución de la tierra), violencia racial, exclusión étnica, represión estatal y, fundamentalmente, de un contexto internacional marcado por la guerra fría.4 El surgimiento de movimientos revolucionarios como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, fue enfrentado con una violenta contraofensiva respaldada por Estados Unidos, que tuvo un lugar fundamental en la prolongación y recrudecimiento de estos conflictos.
En Nicaragua, tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979, la administración de Ronald Reagan financió a la contra desde bases ubicadas en Honduras, país que se convirtió en un enclave estratégico para la desestabilización regional. En El Salvador, el gobierno recibió un masivo apoyo económico y militar de Washington para frenar el “avance insurgente”, mientras que, en Guatemala, el respaldo estadounidense a dictaduras militares facilitó una de las “campañas contrainsurgentes” más brutales del continente, que perpetuaron un genocidio (Rostica, 2017, 2023). La derrota del sandinismo y la intervención estadounidense en Panamá serían la culminación de la sanguinaria década de 1980.
Estos sucesos tuvieron efectos disruptivos en el campo político del refugio. Los desplazamientos masivos de personas rompieron la tradicional asociación del refugio con la figura del varón perseguido por su distinguida militancia política ─garantía excepcional y singular─ y permitieron la incorporación de otros mecanismos como el reconocimiento prima facie (Clavijo, en prensa). Fundamentalmente, desde los años de 1980, los desplazamientos masivos hacia Honduras dieron lugar a la creación de campamentos improvisados en la zona de frontera, que posteriormente fueron intervenidos, expandidos y relocalizados por el ACNUR y organizaciones no gubernamentales internacionales (Médicos Sin fronteras, Cáritas, World Vision, etcétera) para la conformación de campamentos de refugiados como los de La Virtud, Colomoncagua, Mesa Grande, Danli y Mosquitia (Binet, 2013).
La trascendencia que adquiere la figura de la “mujer refugiada” en este contexto, y que sirvió como la base para el desarrollo internacional de la generización del control, se asienta sobre dos dimensiones. Por un lado, los usos estratégicos de las representaciones racializadas del género por actores humanitarios. Por otro lado, la feminización de los campamentos para personas refugiadas. En lo que respecta a la primera dimensión, De la Cruz (2017) ha mostrado que activistas estadounidenses construyeron a las personas refugiadas de El Salvador como una víctima civil feminizada. Esto se contradecía con los registros institucionales que mostraban que los refugiados salvadoreños en Estados Unidos eran principalmente varones, y que los varones solteros constituían las principales víctimas de asesinato, secuestro y tortura en El Salvador. La autora explica que la feminización e infantilización de la representación de las víctimas del conflicto apelaban al sentido paternalista de la clase media blanca estadounidense y buscaba despegarse de la representación del migrante latino “soltero” como peligroso, vinculado a crímenes, prostitución, alcoholismo y mestizaje. En este contexto, las campañas de solidaridad con las víctimas del conflicto salvadoreño resultaron en la proliferación de relatos e imágenes centrados en el sufrimiento de mujeres y “niñeces”, fundamentales en la construcción de la “mujer refugiada”.
La feminización de los campamentos, segunda dimensión, se produjo de manera entrelazada con la persecución de varones salvadoreños. Como reconstruye De la Cruz (2017), los informes institucionales de Honduras y Estados Unidos sugerían que aquellos varones y niños mayores de 12 años que habitaban los campamentos de refugiados eran susceptibles de ser reclutados por las fuerzas armadas hondureñas o salvadoreñas; en caso de no serlo, el gobierno y el ejército los acusaban de ser combatientes rebeldes.
Como efecto de la violencia sistemática que atentaba no solo contra varones, sino también contra sus familias, muchos varones tendieron a huir hacia el norte, mujeres, infancias y personas ancianas fueron quienes permanecieron en mayor medida en los campamentos. En el libro Refugio y retorno: historias de una comunidad reasentada (Wiltberger & Baltazar Flores, 2022), el relato de Emeteria Rivera, una mujer salvadoreña que habitó el refugio de Mesa Grande, recuerda su labor como líder en la cooperativa de ropa del refugio:
yo coordinaba a 24 mujeres y los demás eran hombres ─pero los hombres eran menos. (...) Y las mujeres también coordinaban los grupos. Le pedían a uno, “vaya, este día le toca a usted, traiga seis mujeres para hacerles la ropa”. (2022)
En este contexto, los campamentos de refugiados se convirtieron en espacios protagonizados y sostenidos por mujeres que impulsaron acciones transformadoras que serían extraídas, reinterpretadas e invisibilizadas en los grandes documentos publicados por las altas jerarquías. De esta manera, la generización del control, lejos de operar bajo una lógica top-down, donde las prácticas a escala internacional descienden a los contextos regionales, tuvo lugar un proceso de mutua interrelación entre las diversas escalas.
Los campamentos de refugiados, en tanto espacialidades generizadas por la instrumentalización del género en las representaciones sobre los conflictos y las prácticas cotidianas de sostenibilidad de la vida llevada a cabo por mujeres, dieron lugar, no solo a la expansión de políticas que ponían en el centro de la intervención a las mujeres, sino que, fundamentalmente, enarbolaban al “enfoque de género” como estandarte privilegiado para su despliegue. La producción de la narrativa del enfoque de género como argumento de intervención sobre las poblaciones desplazadas tuvo lugar en el marco de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos. Esta fue definida como un espacio intergubernamental generado entre 1989 y 1994, “co-patrocinado” por el ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Belice, con el objetivo de generar un marco regional “para la creación de asociaciones entre donantes, organismos de la ONU, gobiernos, ONG y los propios refugiados”. En un contexto de transformaciones de las lógicas de poder a escala mundial, comenzaba a emerger en la región una estructura institucional de gestión de la movilidad que, desde el presente, podría definirse como una incipiente forma de gobernanza humanitaria.
Desde los comienzos, los Principles and criteria for the protection of and assistance to Central American refugees, returnees and displaced persons in Latin America (Gros Espiell et al., 1989) y el Plan de Acción de la Conferencia (Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, 1989) sostenían “la atención prioritaria que debe darse a las necesidades específicas de las mujeres desarraigadas en la región”, lo que sería celebrado años más tarde por la Asamblea General (RES. 46/107 1991). Esta novedosa preocupación dio lugar a la creación en 1992 del I Foro regional enfoque de género en el trabajo con mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas (Forefem), este era auspiciado por el ACNUR y el PNUD, y tenía por objetivo “incorporar un enfoque de género en las políticas, estrategias y proyectos de ambas agencias, y en todo el trabajo que están realizando en la región, los gobiernos, los organismos de cooperación bilaterales y multilaterales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones académicas” (ACNUR, 1992, p. 2).
Los proyectos desarrollados en el marco de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos y Forefem permiten capturar la complejidad inscripta en la subjetivación de la “mujer refugiada”, en tanto se apoyaban en su producción como víctima, vulnerable y sufriente, pero a la vez junto a su opuesto complementario: resiliente y emprendedora. Desde los inicios, el documento del ACNUR destacaba que “la fuerza y la resiliencia demostradas por las mujeres refugiadas en las situaciones más desesperadas son características que no deben pasarse por alto ni minimizarse” (United Nations High Commissioner for Refugees, 1980, p. 4).
El proceso de subjetivación, en tanto inscrito en la lógica de la gubernamentalidad, está muy lejos de negar la agencia y autonomía de las poblaciones catalogadas como vulnerables. Por el contrario, los sujetos libres son la condición necesaria para el establecimiento de las relaciones de poder (Foucault, 1988). En palabras de Mezzadra y Neilson, “la razón política neoliberal está obligada a tener en consideración a los sujetos que son señalados por las estrategias de gobernanza como actores autónomos” (Mezzadra & Neilson, 2017, p. 211). Esta lógica generó las condiciones de posibilidad para el despliegue de un modo de intervención particular sobre las poblaciones feminizadas catalogadas como vulnerables, que se asienta en la figura del emprendedurismo.
En este caso, Centroamérica se convirtió en región de desarrollo de novedosas estrategias de asistencia a mujeres refugiadas. Para 1992, habían desarrollado una multiplicidad de proyectos en Nicaragua, Costa Rica, México y Guatemala que tenían un foco importante en el “desarrollo productivo” de las mujeres a través de “créditos” y “microproyectos” bajo la lógica del jump-starting (Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, 1992). Como explican Silvia Federici y colaboradores (2021), las mujeres son entendidas como naturales emprendedoras y deudoras responsables que pueden y deben ser “incluidas” en el sistema financiero. En este sentido, “víctima” y “empresaria” (Cavallero & Gago, 2019, p. 37) forman parte de dos caras de la misma moneda en los regímenes de representación de las mujeres subdesarrolladas y constituyeron una piedra angular en el despliegue de la generización del control.
Bajo los ojos de la gobernanza migratoria: la violencia como categoría ordenadora de la generización del control migratorio y fronterizo
La reconfiguración de la generización del control migratorio y fronterizo se produjo como efecto de la gestación imbricada de la gobernanza del género y la gobernanza de las migraciones. Este entrelazamiento fue posible a partir de la estructuración de categorías específicas de intervención, como la noción de protección analizada en el anterior apartado. En esta sección, se analiza la manera en que la violencia se instituye como categoría articuladora de la reconfiguración de la generización del control migratorio y fronterizo. Para ello, en la primera sección se revisa la jerarquización de la figura de la “mujer migrante” como sujeto de intervención y control a partir de la narrativa de la feminización de las migraciones. Asimismo, se muestra la manera en que la violencia se instituye paulatinamente como la experiencia constitutiva y definitoria de la subjetivación de migrantes feminizadas. En un segundo apartado, se reconstruye la producción de la mujer migrante y de la violencia sexual como amenaza ubicua, en el marco de la regionalización del control, centrado en la Conferencia Regional sobre Migraciones.
Violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia sexual, forman parte esencial del vocabulario de los feminismos, sin embargo, la expansión de la violencia contra la mujer como categoría política feminista puede rastrearse hasta 1974, cuando un grupo de feministas, principalmente europeas, organizaron el Campamento Internacional Feminista en la isla de Femø, Dinamarca, como un acto de contestación frente a la Primera Conferencia de la Mujer organizada en México (Joachim, 2007). Como efecto del encuentro, surgió la posibilidad de crear el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer en Bruselas, donde asistieron dos mil mujeres de cuarenta países que se pronunciaron contra la violencia familiar, el maltrato, las violaciones, la prostitución, la mutilación genital femenina, el asesinato de mujeres y la persecución de lesbianas (Keck & Sikkink, 1999).
Paradójicamente, mientras que el tribunal se constituyó como un ejercicio de autoafirmación autonomista por distintos movimientos feministas, también sirvió de catalizador para aquellas activistas que buscaban el apoyo institucional de organizaciones como la ONU. El efecto de este avance se cristalizó en la Conferencia en Nairobi, donde la violencia contra las mujeres ganaría un protagonismo inusitado, que dio lugar en 1986 a la creación del Expert Group Meetings on Domestic Violence (Naciones Unidas, 1989). Dentro de sus conclusiones, 29 personas pertenecientes al campo de las ciencias sociales de todo el mundo (Joachim, 2007) postularon que “la clave de la respuesta de un país a la violencia contra las mujeres es la respuesta policial. La policía es el único organismo que ofrece a la mujer una combinación del poder coercitivo del Estado y la accesibilidad”. Al colocar al sistema penal en el centro y reafirmar el monopolio estatal del ejercicio legítimo de la violencia, ideales feministas fueron incorporados a un proceso de securitización que, lejos de desarticular la violencia machista, la desplazó hacia un entramado constitutivamente masculinista y racista materializado en el Estado.
La producción de la “mujer migrante” como objeto de gobierno específico de las poblaciones en movimiento se produjo de manera desfasada respecto a los desarrollos de las instituciones vinculadas al refugio. La OIM, a diferencia del ACNUR, comenzó a desarrollar sistemáticamente una narrativa en torno a la “perspectiva de género” tras la Conferencia de Beijing de 1995, de la cual resulta la política global de “transversalización del género” [gender mainstreaming].5 La resolución derivada de esta Conferencia operó como catalizador para la incorporación de esta narrativa en el campo de las migraciones. Tal es así que, tras el evento, la OIM publicó el documento Staff and Program Policy on Gender Issues (OIM, 1995). Este fue el resultado de la creación del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Género, cuya tarea consistía en “garantizar que las cuestiones de género formen parte integrante de la planificación y acciones de la OIM”. Este documento, afirmaba que “las mujeres refugiadas han tenido el foco de atención más tempranamente que las mujeres migrantes en general, como consecuencia de los urgentes asuntos de protección”. Desde esa perspectiva, sostenían la importancia de enfocarse en la mujer migrante “más allá de la protección”. De esta manera, sería la noción de violencia, más que de protección, la que abriría inicialmente paso a un proceso de subjetivación de la mujer migrante.
La reconfiguración de la generización del control migratorio y fronterizo se produjo en el marco de la emergencia y despliegue de la gobernanza migratoria. Como ha mostrado Domenech (2013), en la década de 1970, la noción de gobernabilidad emergió en el campo político de la migración, a la par que la “inmigración ilegal” se convirtió en preocupación de la política internacional y fue incorporada en las agendas de organismos internacionales e intergubernamentales. Aun así, la cristalización y consolidación de la gobernanza migratoria tuvieron lugar a lo largo de la década de 1990. Esta forma de gobierno se caracteriza por abordar a la migración como un fenómeno administrable, que debe ser “ordenado” mediante el combate a la migración ilegalizada ─lo que produce distinciones entre poblaciones (in)deseables─ con el objetivo de “maximizar los beneficios” y obtener ganancias (Domenech, 2023). Como plantea Domenech (2017), existen tres espacios que cristalizaron los nuevos modos de regulación de las migraciones: las comisiones globales, la Conferencia de El Cairo y los Procesos Consultivos Regionales.
The Commission on Global Governance (1992) y la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (Global Commission on International Migration, 2005) forman parte de los eventos que transformaron los esquemas de regulación de las migraciones. En lo que respecta a la reconfiguración de la generización del control se destacan por haber abonado a construir la migración de migrantes feminizadas de un evento novedoso a uno regular. El informe de la Comisión Global de las Migraciones, Our global neighborhood (1995) identificaba una reestructuración del orden social que se vinculaba a un “extraordinario crecimiento de la productividad” con “profundas consecuencias sociales”, entre ellas, “la migración y la urbanización que, a su vez, han trastornado las estructuras tradicionales de los hogares y los roles de género”.
Por otra parte, el informe de la Comisión Global de las Migraciones (2005) explicaba que, para 2000, las mujeres constituían prácticamente la mitad de la población migrante, que tenían un ingreso al mercado laboral cada vez más cuantioso, especialmente en países industrializados que demandaban mano de obra en sectores tradicionalmente asociados con mujeres, y que aumentaban los viajes por sí solas. Bajo este escenario, precisaban que las mujeres eran una parte importante de la migración irregular. Frente a ello, el documento destacaba que la migración podía ser “una experiencia empoderante” como así también tener “consecuencias negativas”. En este sentido, identificaban en la trata de personas una problemática relacionada principalmente a mujeres e infancias, por ello, señalaban la importancia de la formación de funcionarios, poder judicial y fuerzas de seguridad, con el fin de proporcionar una “protección adecuada”, desde un abordaje sensible a la edad y al género.
En cuanto a la figura de la mujer en particular, explicaban que un gran número de mujeres corría “el riesgo de sufrir violencia” por su pareja, especialmente en comunidades pobres y marginadas. Asimismo, aquellas mujeres que migraban con fines de “matrimonio, trabajo doméstico o por trabajo en la industria del espectáculo y del sexo son especialmente vulnerables a la explotación y el aislamiento social, al igual que las que son objeto de trata”. Frente a ello, la Comisión subrayaba la necesidad de que las políticas y programas de migración “tengan en cuenta las cuestiones de género, presten especial atención a la situación social y a la inclusión de las mujeres migrantes, y garanticen que la experiencia de la migración empodere a las mujeres”.
La identificación de la migración de mujeres como un evento novedoso se inscribe en la amplia y difusa narrativa sobre la feminización de las migraciones. Como han explicado Schrover y Moloney (2013), este “fenómeno” está basado en datos ambiguos, estadísticas insuficientes, tendenciosas o inexistentes. De esta manera, presentar la migración de mujeres como algo novedoso no se relaciona necesariamente con el aumento cuantitativo o transformaciones cualitativas en sus roles, sino con una mayor atención en este fenómeno. Específicamente, esta atención está dada, por un lado, por la expansión de mecanismos de control de la migración irregularizada vinculados a la articulación de la gobernanza de las migraciones, que busca mediante la prescripción de las migraciones ordenadas y encauzadas, “el aprovechamiento de los aspectos considerados positivos de la migración femenina y la atenuación de la ‘vulnerabilidad’ de las mujeres migrantes” (Magliano & Domenech, 2009, p. 57). Por el otro, su visibilidad remite a lo que constituye la gobernanza del género, en tanto el avance de políticas basadas en la “perspectiva de género” requieren jerarquizar a las poblaciones feminizadas como objeto de gobierno.
En este contexto, la narrativa sobre la violencia como amenaza ubicua hacia las mujeres en movimiento constituyó uno de los vehículos principales para jerarquizarlas como una población que requiere intervención mediante las prácticas de protección y medidas de seguridad fronteriza y migratoria. En esta línea, Schrover y Moloney (2013) afirman que los “malabares de números y porcentajes” sobre la migración de mujeres han vehiculizado la justificación de restricciones y controles. Lo mismo muestra Ticktin (2008) al dar cuenta de la construcción de la violencia contra la mujer como parte del lenguaje del control migratorio y fronterizo. Estas narrativas pueden interpretarse, entonces, como una de las prácticas de reparación de los regímenes de control migratorio, que buscan ampliar su intervención sobre poblaciones feminizadas e innovar en los mecanismos de control de migrantes masculinizados.
La gestación imbricada entre gobernanza del género y de las migraciones se cristalizó en dos de las conferencias internacionales más trascendentales de la ONU, la de Población y Desarrollo de El Cairo (Naciones Unidas, 1995) y la de la Mujer en Beijing (United Nations, 1995). Estos espacios dan cuenta de un proceso de clasificación de las poblaciones feminizadas que acontece en el marco de la jerarquización de las mujeres migrantes como sujeto gobernable y distinto de la ya estabilizada mujer refugiada. En el marco de la Conferencia de El Cairo, la mujer migrante se construye diferenciadamente a partir de diversas figuras migratorias: migrante documentada, indocumentada y refugiada. Respecto a la primera, señalaban la necesidad de eliminar toda práctica discriminatoria contra migrantes con documentación “especialmente las mujeres, los niños y los ancianos”, en este sentido, afirmaban que “debería protegerse a las mujeres y los niños que migran en calidad de familiares” contra abusos y denigración de sus derechos humanos. Por su parte, las migrantes indocumentadas quedaban vinculadas a la figura de la trata internacional de migrantes, “especialmente con fines de prostitución”.
Así, se instaba a los “países de acogida” y de “origen” a adoptar sanciones eficaces contra quienes organizan la migración indocumentada, “específicamente a quienes se dedican a cualquier forma de tráfico internacional de mujeres, jóvenes y niños”. Respecto al refugio, se pedía tener en cuenta “la situación particular de las mujeres”, velar por la “protección y asistencia (…) prestando especial atención a las necesidades y a la seguridad física de las mujeres y los niños refugiados (…) especialmente contra la explotación, el abuso y todas las formas de violencia”. A este respecto, la producción de feminidad consiste en la clasificación social del ser mujer y en la distribución diferenciada de los problemas de estos subgrupos, proceso que se venía gestando con la subjetivación de la mujer refugiada. De esta manera, la discriminación era asignada a las migrantes documentadas; el triángulo trata-tráfico-prostitución para las migrantes indocumentadas y la protección para las refugiadas.
Bajo esta compartimentación de la figura, la violencia se instituye como categoría transversal de la subjetivación de poblaciones feminizadas en movimiento. Las mujeres migrantes y refugiadas formaron parte de las preocupaciones de la Conferencia de Beijing (United Nations, 1995). En el global framework manifestaban que los desplazamientos masivos de migración y refugio formaban parte de las tendencias mundiales que tenían profundas consecuencias en las desigualdades entre varones y mujeres, y que traían aparejada “en muchos casos la explotación sexual de las mujeres”. Desde este punto de vista, la preocupación en torno a las mujeres migrantes y refugiadas fue incorporada en la sección “Violencia contra las mujeres”, donde se mencionaba que ellas, entre otras categorías de mujeres, “son particularmente vulnerables a la violencia”. El lenguaje de la violencia comenzaba a sedimentarse como una dimensión transversal en los procesos de subjetivación de las poblaciones feminizadas en movimiento.
La violencia como narrativa de la regionalización del control migratorio y fronterizo
El género como instrumento de gobierno de las migraciones se consolidó y expandió en el marco de los procesos consultivos regionales, espacios constitutivos del despliegue de la gobernanza de las migraciones (Domenech, 2017). Mientras que en el primero de ellos, el Proceso de Budapest (1993), el género o las mujeres no formaban parte de las políticas, en aquellos llevados a cabo inmediatamente después de la publicación del Staff and program policy on gender issues, sí lo incorporaron. Tal es el caso del Proceso de Puebla (1996) o del Proceso de Manila (1996). Como parte de este último, en 1999 se realizó el International symposium on migration: towards regional cooperation on irregular/undocumented migration del cual resultó la publicación de la Declaración de Bangkok (OIM, 1999). Allí, señalaban que la migración irregular se había vuelto en la región “una importante preocupación económica, social, humanitaria, política y de seguridad”. Especialmente, consternaba el crimen organizado que “lucra con el contrabando y la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, sin tener en cuenta las condiciones peligrosas e inhumanas”. Esta narrativa fue constitutiva de la intervención de la OIM en los procesos de subjetivación a partir de la producción de la amenaza de la irregularidad sobre los cuerpos feminizados, especialmente anclados en su “lucha contra la trata de personas” (Magliano & Domenech, 2009).
En 1996, tuvo lugar la formación de la Conferencia Regional sobre Migraciones, también conocida como “Proceso de Puebla”, con la participación de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la Secretaría Técnica de la OIM. Como han mostrado diversos autores, la injerencia de la OIM en la política migratoria centroamericana formó parte de la creación y expansión de esquemas neoliberales de control basados en el migration management (Domenech, 2017; Kron, 2011). En este marco, Kron (2011, 2013) muestra que la lucha contra la trata fue una de las características centrales en la cristalización de este nuevo modo de gobierno en Centroamérica, orquestado para defender los intereses estadounidenses. Esto se produjo en el marco de una transformación de la contención del movimiento de personas centroamericanas. Mientras que, hasta el comienzo de la década de 1990, esta movilidad era catalogada bajo la figura de “refugiados”, la Conferencia Regional sobre Migraciones constituyó una nueva forma de intervenir políticamente sobre esta población bajo la noción de “migración”. La subjetivación de feminidades en movimiento pasó de la mujer “refugiada” centroamericana a la mujer “migrante” centroamericana.
La incorporación de la figura de la mujer migrante a la conferencia acontece de manera temprana. El primer comunicado conjunto de la Conferencia Regional sobre Migraciones afirmaba que prestarían “particular atención a las necesidades especiales de mujeres y niños, incluyendo su protección cuando sea apropiado” (Conferencia Regional sobre Migraciones, 1996). Se puede observar en esta oración la manera en que la reconfiguración de la generización del control posibilitó y fue posible a partir de la transformación en el uso político de la noción de protección, donde el campo del refugio perdía paulatinamente su monopolio. Más allá de la temprana incorporación de “las mujeres” en los discursos de la Conferencia Regional sobre Migraciones, es en 1999 cuando el género adquiere mayor centralidad. Especialmente, en la declaración de la “Red no Gubernamental para las Migraciones” (Reuniones Regionales, 1999), incorporaron una sección específica para trabajar “en materia de género, mujer y migración” que proponía la elaboración de diagnósticos, la realización de “programas de prevención y protección para la mujer migrante que garantice su seguridad” y la integración de “elementos que tomen en cuenta la situación particular de las mujeres migrantes” en las políticas migratorias.
La producción de la mujer migrante como sujeto de gobierno en el espacio regional tuvo lugar en la Conferencia Regional sobre Migraciones, fundamentalmente, a partir del Primer Seminario Mujeres, Niños y Niñas Migrantes (2000). Este fue organizado conjuntamente por los gobiernos de Canadá y de El Salvador y la OIM, con la participación de representantes gubernamentales, organismos de cooperación (como UNICEF y Unifem), organizaciones no gubernamentales, sectores académicos y de la sociedad civil. El seminario proponía la “incorporación efectiva de la visión de género en todas las actividades que desarrolla la Conferencia” (Conferencia Regional sobre Migraciones, 2000).
Los objetivos del evento giraban en torno a la producción de estudios diagnósticos, datos estadísticos sobre “estos grupos vulnerables”, planificación de acciones a mediano y corto plazo, y sensibilización de funcionarios respecto a la realidad de “mujeres y menores de edad migrantes, con especial énfasis en Centroamérica”. Desde esta perspectiva, se proponía generar a la movilidad de migrantes feminizadas como un evento calculable, producido como población y por ende gobernable.
Asimismo, realizaban una serie de recomendaciones entre las cuales resultan relevantes: “mejorar las condiciones de los centros de detención de mujeres, así como las condiciones de deportación”, “incrementar el personal femenino en los centros y la necesidad de una sensibilización y capacitación con perspectiva de género de los funcionarios masculinos”. En otras palabras, deportación con perspectiva de género. También recomendaban la elaboración de legislación estricta que penalice el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y la elaboración de proyectos para la reinserción social de mujeres retornadas o deportadas. El Seminario sobre Mujer y Migración tuvo una segunda edición en 20076 (Conferencia Regional sobre Migraciones, 2007) donde concluían, entre otras cuestiones, que “es quizás en este momento migratorio donde se presentan las mayores dificultades, especialmente cuando las mujeres migrantes viajan en situación irregular”, por ello, se “corren peligros en la travesía, migrar en cuerpo femenino aumenta los riesgos de abusos, violaciones y extorsiones sexuales, así como embarazos no deseados, prostitución forzada y enfermedades de transmisión sexual”.
La rearticulación de la generización del control migratorio y fronterizo mediante la metabolización de la “perspectiva de género” se basa en la representación de la violencia sexual como evento constitutivo de la subjetivación de mujeres migrantes y refugiadas ─ya sea por experiencia o por la ubicua amenaza de sufrirla─. Esto se vincula con la extensamente estudiada construcción de la masculinidad como amenaza (Hess et al., 2022; Schrover et al., 2008). Sobre esto, se produce una conexión entre la corporalidad femenina y las fronteras nacionales que se asienta en el “miedo a la penetración” (Kulick, 2003; Ruiz, 2017; Ruiz M., 2022), amenaza encarnada por los varones del tercer mundo, fundamentalmente aquellos identificados como “traficantes”, pero también las corruptas fuerzas de seguridad de países “en desarrollo” u otros incivilizados migrantes/refugiados.
Como propone Miriam Ticktin (2011a), los regímenes de cuidado involucrados en el gobierno humanitario de las migraciones motorizan, bajo el imperativo del rescate y el alivio del sufrimiento, formas de control y vigilancia que someten a las “víctimas” a la inminente posibilidad de pasar a ser delincuentes o peligrosas. Estas narrativas son las que habilitan a actores involucrados en la gobernanza de las migraciones a reclamar la importancia de su intervención sobre la intimidad y las prácticas de movimiento de mujeres migrantes, al autoproclamarse como quienes cuentan con la legitimidad y capacidad de protegerlas. Ello encubre, precisamente, su responsabilidad en la reproducción de la violencia: al posicionarse como salvadores, desconocen su papel en la producción de ilegalidad migratoria y el deterioro social que generan en el “tercer mundo” para sostener los sistemas de extracción y explotación sobre los cuales se asienta el sistema neoliberal.
La amenaza ubicua de la violencia sexual se encarna también en los intentos de regulación y criminalización del trabajo sexual, especialmente solapada bajo la persecución de los crímenes de trata de personas con fines de explotación sexual. De esta manera, se despliegan formas de disciplina racializada que oscilan entre la punición de las migrantes con “sexualidades peligrosas” y la protección de “víctimas de trata sexual” a través de un uso político del miedo en el marco del gobierno de las migraciones que se materializa en persecución, violencia policial, detenciones y deportaciones (Maldonado Macedo, 2022; Ruiz, 2017).
Por lo que, como han mostrado numerosos trabajos, la trata de personas incrementó el encarcelamiento de mujeres involucradas en el trabajo sexual, a la vez que se volvió un instrumento para justificar y desplegar políticas de deportación (Andrijasevich, 2010; Daich & Varela, 2020; Piscitelli & Lowenkron, 2015). Como plantea Aradau la trata de personas fue producida como categoría de intervención y problema social donde las mujeres víctimas de trata emergen como una categoría específica que permitía convertir a esta problemática y a diversos sujetos en gobernables, mediante la producción y representación de “la migración ilegal, la delincuencia organizada y la prostitución como problemas de seguridad” (Aradau, 2008, p. 37).
Conclusiones
Este artículo se propuso indagar la institucionalización de cuestiones de género en el campo político de las migraciones y las fronteras, para dar cuenta de la generización del control migratorio y fronterizo en la escala internacional entre las décadas de 1980 y 1990. A través de la revisión de documentos producidos por instituciones involucradas en el gobierno de las migraciones y el refugio se mostró la emergencia de una narrativa que metaboliza e instrumentaliza las “cuestiones de la mujer” y la igualdad/equidad/perspectiva de género en la gestión del movimiento de poblaciones empobrecidas y racializadas. Este proceso se desarrolló inicialmente en el campo del refugio, de la mano del ACNUR, influenciado por las acciones de la ONU en el marco de las conferencias mundiales sobre la mujer.
A través del despliegue de estudios sobre “las mujeres refugiadas”, la confección de guías y reuniones generaron un saber experto que reificaba a esta población como víctimas arquetípicas necesitadas de la protección institucional. La conformación de saberes y tecnologías de intervención basadas en la protección se produjo a través de la extracción de conocimiento y trabajo de mujeres que enfrentaban y experimentaban desplazamientos forzados, como en el caso de la “crisis del refugio” en Centroamérica.
El surgimiento de la mujer migrante como sujeto de gobierno se desarrolló posteriormente, influenciada por la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing y a través de la emergencia de la gobernanza de las migraciones. La reapropiación de la categoría de protección por la OIM permitió jerarquizar a la mujer migrante como sujeto de gobierno y desplegar una narrativa e interpretación que pone en el centro a la violencia —especialmente la amenaza ubicua de la violencia sexual, la “prostitución” y el tráfico de personas— como experiencia totalizante de su movilidad.
Reflexiones finales: solo dudas para ofrecer
Comencé a delinear este artículo en 2022. Tres años más tarde, el mundo occidental ha dado un drástico giro y las conclusiones de este trabajo parecen estar a contramano de la coyuntura política que atraviesa dolorosa a las mujeres, las diversidades, las personas migrantes y refugiadas y los feminismos. Cuando comencé a construir este artículo, el humanitarismo se perfilaba como una de las principales formas de control de la movilidad en el régimen sudamericano de migraciones y fronteras. A su vez, la “perspectiva de género” tenía una presencia extraordinaria en los múltiples organismos de control migratorio y fronterizo. La Plataforma R4V impulsaba acciones en terreno, espacios de formación, seminarios y guías que colocaban al género en el centro de las llamadas “buenas prácticas” de la gobernanza migratoria. En 2021, las cuestiones de género ocuparon un lugar destacado en la Conferencia Sudamericana de Migraciones y, en 2022, Chile transversalizó el enfoque de género en el Servicio Nacional de Migraciones.
Impulsada por la presencia inaudita de esta narrativa, comencé a reconstruir la historia que conectaba la gobernanza de las migraciones con el género. Las contradicciones no tardaron en emerger. Mi búsqueda por investigar críticamente entró en tensión con una posición política profundamente arraigada en mí: ¿cómo criticar a la “perspectiva de género” y la traducción política de ideales feministas, si personalmente eran tan preciados?
La literatura de grandes pensadoras feministas, lejos de obturar lo crítico, me guio por el camino. No era la primera vez en plantear estas preguntas en el campo de la migración (como expuse en la introducción del artículo). La fuerza crítica de feministas descoloniales, antirracistas y autónomas me dio el impulso para interrogar la “perspectiva de género” y analizar su entrelazamiento con formas subrepticias de control de la movilidad que reproducen esquemas de dominación colonial. Sin embargo, esa hegemonía que me propuse analizar —producción conjunta del humanitarismo y de la institucionalización del género en agencias estatales e internacionales— parece hoy resquebrajarse. La expansión de los movimientos de nuevas derechas y su llegada al poder en múltiples países de América y del mundo han debilitado, en gran medida, las estructuras que dediqué años a estudiar. Aquellas contradicciones experimentadas al inicio de esta investigación ahora regresan con más fuerza. ¿Es acaso este el peor momento para publicar esta crítica?
Quisiera que estas reflexiones finales ofrecieran una respuesta categórica, pero no es el caso. Como dijo Joan Scott, “solo tengo dudas para ofrecer”. Aun así, en este mar de incertidumbre, asediada por el espanto del poder destructivo de las nuevas derechas, me permito ensayar una posible respuesta. En contra del impulso de mi primer pensamiento, me pregunto: lejos de ser el peor momento para esta crítica, ¿no será justamente el más necesario? Pienso, por ejemplo, en los discursos celebratorios que circularon recientemente sobre la USAID (U.S. Agency for International Development) tras su desmantelamiento. Frente a una política migratoria brutal y punitiva, impulsada por la administración Trump, sectores progresistas parecen hoy abrazar a una institución que —en nombre de la protección y el desarrollo— ha sido instrumento histórico del poder imperial estadounidense en el Sur Global. Al esconder o suavizar la crítica, ¿no gana aún más terreno la derecha?, ¿no defendiendo a aquellas instituciones que, durante años, hemos demostrado que reproducen —de forma explícita o subrepticia— el poder colonial y racista en nuestros territorios? Si sabemos que la cooperación internacional ha sido parte constitutiva de la externalización de fronteras por Estados imperiales, ¿ahora se le defiende porque un modelo aún más destructivo se presenta enfrente?
No es la primera vez que los feminismos enfrentan este dilema. Por ejemplo, pienso en el trabajo de Amy Higer (1999), quien al analizar el movimiento feminista por los derechos sexuales y reproductivos en EUA mostró cómo el temor a que “demasiada crítica” favoreciera al conservadurismo terminó fortaleciendo políticas de control poblacional en el Sur. Tal vez el conocimiento crítico pueda ser nuestra brújula, aquella que conserve el poder transformador y radical de los feminismos. Será necesario entonces volver sobre la propia historia, aprender de los antepasados, leer, reconstruir y analizar las múltiples experiencias de lucha que han sido borradas de la historia oficial. Tal vez así, cuando las nuevas derechas colapsen —porque lo harán, más temprano que tarde— no canalizaremos nuestra energía en defender o reconstruir estructuras de poder que nos han subyugado. Por el contrario, se podrá explotar la imaginación política para crear nuevos mundos que rechacen desde las entrañas la dominación racial, colonial, patriarcal y nacionalista.
Agradecimientos
Agradezco a Eduardo Domenech y Janneth Clavijo por la lectura y los comentarios incisivos sobre una versión previa de este artículo. Sus lúcidos aportes me permitieron retrabajar el borrador, atender a sus inconsistencias y ampliar el desarrollo. Además, quisiera agradecer a quienes evaluaron este artículo, no solo me permitieron mejorar múltiples aspectos del texto, sino también me impulsaron a revisar las reflexiones finales y poner en palabras los pensamientos que me han inquietado durante este tiempo.
Referencias
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (1992, 21 de febrero). Declaración y compromiso del Primer Foro Regional “Enfoque de género en el trabajo con las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas” (Forefem). https://www.refworld.org/es/ref/infortem/acnur/1992/es/131785
Andrijasevic, R. (2010). Migration, agency and citizenship in sex trafficking. Palgrave Macmillan.
Ansaldi, W. & Giordano, V. (2012). América Latina, la construcción del orden. De las sociedades de masas a las sociedades en proceso de reestructuración. Ariel.
Aradau, C. (2008). Rethinking trafficking in women: politics out of security. Palgrave Macmillan.
Aradau, C. (2010). Security that matters: critical infrastructure and objects of protection. Security Dialogue, 41(5), 491-514. https://doi.org/10.1177/0967010610382687
Asamblea General. (1979, 17 de diciembre). 34/161. Mujeres refugiadas. En Resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General durante su trigésimo cuarto periodo de sesiones (pp. 211-212). Naciones Unidas. https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/384/90/pdf/nr038490.pdf
Asamblea General. (1980, 11 de diciembre). 35/135. Mujeres refugiadas y desplazadas. En Resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General durante su trigésimo quinto periodo de sesiones (p. 203). Naciones Unidas. https://docs.un.org/es/A/RES/35/136
Asamblea General. (1997). Informe del Consejo Económico y Social correspondiente a 1997 (Documentos oficiales, Quincuagésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento No. 3 [A/52/3/Rev.1]). Naciones Unidas https://digitallibrary.un.org/record/271316/files/A_52_3_Rev-1-ES.pdf
Baines, E. K. (2016). Vulnerable bodies. Gender, the UN and the global refugee crisis. Routledge.
Baines, E. K. (2000, agosto). The elusiveness of gender-related change in international organizations: refugee women, the United Nations High Commissioner for Refugees and the political economy of gender [Tesis doctoral, Dalhousie University]. https://dalspace.library.dal.ca/items/aecb9115-ee21-47d1-8e7b-6c6908764072
Basok, T., Piper, N. & Simmons, V. (2013). Disciplining female migration in Argentina: human rights in the time of migration management. En M. Geiger & A. Pécoud (Eds.), Disciplining the transnational mobility of people (International Political Economy Series, pp. 162-184). Palgrave Macmillan.
Berthiaume, C. (1995). Do we really care? Refugees, 2(100). https://www.unhcr.org/publications/refugees-magazine-issue-100-refugee-women-do-we-really-care
Bigo, D. (2006). Protection. Security, territory and population. En J. Huysmans, A. Dobson & R. Prokhovink (Eds.), The politics of protection. Sites of insecurity and sites of insecurity and political agency (pp. 84-100). Routledge.
Binet, L. (2013). The MSF speaking out case studies. Salvadoran refugee camps in Honduras (1988). Médecins Sans Frontières. https://www.msf.org/sites/default/files/2019-04/MSF%20Speaking%20Out%20Honduras%201988.pdf
Brown, W. (2015). Undoing the demos. Neoliberalism’s stealth revolution. Zone Books. https://doi.org/10.2307/j.ctt17kk9p8
Butler, J. (2006). Deshacer el género. Paidós.
Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós. https://transreads.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-18_5c8fe73d717ca_judith-butler-el-genero-en-disputa1.pdf
Castro, E. (2019). Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores. Siglo XXI editores.
Cavallero, L. & Gago, V. (2019). Una lectura feminista de la deuda. “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Fundación Rosa Luxemburgo. https://rosalux-ba.org/2019/05/09/una-lectura-feminista-de-la-deuda-pdf/
Clavijo, J. (En prensa). Wolf in sheep’s clothing: transformations of refuge through the protection-control relationship in the South American space. En S. Álvarez Velasco, N. de Genova, G. Dias & E. Domenech (Eds.), The borders of America. Migration, control, and resistance across Latin America and the Caribbean (pp. 249-276). Duke University Press.
Clavijo, J. & Sabogal, J. C. (2013, 16-20 de septiembre). Género y políticas de “migración forzada”: dinámicas de articulación reciente en el contexto regional [Ponencia]. Seminário internacional fazendo gênero 10. Desafios Atuais dos Feminismos, Florianópolis, Brasil. https://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1373253567_ARQUIVO_PonenciaClavijo-Sabogal,FazendoGenero2013.pdf
Commission on Global Governance. (1992). Our global neighbourhood. https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos. (1989, 30 de mayo). Declaración y plan de acción concertado en favor de los refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos (Cirefca 89/13/Rev.1,). https://www.refworld.org/legal/resolution/iccar/1989/en/94122
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos. (1992, febrero). CIREFCA: Segunda reunión internacional del comité de seguimiento. San Salvador, 7 y 8 de abril 1992. Síntesis de los avances, estrategias y propuestas. https://www.refworld.org/es/ref/inforreg/cirefca/1992/es/127484
Conferencia Regional sobre Migraciones. (1996, 14 de marzo). I Conferencia regional sobre migración comunicado conjunto. https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/ES-1996-COMUNICADO-CONJUNTO-Puebla.pdf
Conferencia Regional sobre Migraciones. (2000). Mujeres, niñas y niños migrantes (Memoria del seminario realizado en El Salvador [24 y 25 de febrero de 2000] en el contexto del Proceso Puebla). Fundación Género y Sociedad. https://rcmvs.org/sites/default/files/tematicas/gen1_libro_-_mujeres_-_ninos_y_ninas_migrantes_2000.pdf
Conferencia Regional sobre Migraciones. (2007). Seminario mujer y migración. https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/11/Anexo9.pdf
Corazza Padovani, N. (2020). ¿Todas las mujeres acusadas de tráfico internacional de drogas son víctimas de trata de personas? Género, clase, raza y nacionalidad en los discursos sobre crimen organizado en Brasil. En D. Daich & C. Varela (Coords.), Los feminismos en la encrucijada del punitivismo. Editorial Biblos.
Daich, D. & Varela, C. (2020). Los feminismos en la encrucijada del punitivismo. Editorial Biblos.
De la Cruz, R. (2017). No asylum for the innocent: gendered representations of Salvadoran refugees in the 1980s. American Behavioral Scientist, 61(10), 1103-1118. https://doi.org/10.1177/0002764217732106
Dias, G. M. (2017). Trata de personas, tráfico de migrantes y la gobernabilidad de la migración a través del crimen. Etnográfica, 21(3), 541-554. https://doi.org/10.4000/etnografica.5026
Domenech, E. (2013). “Las migraciones son como el agua”: hacia la instauración de políticas de “control con rostro humano”. La gobernabilidad migratoria en la Argentina. Polis. Revista Latinoamericana, (35). http://journals.openedition.org/polis/9280
Domenech, E. (2017). Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo. Terceiro Milênio: Revista crítica de sociologia e política, 8(1), 19-48. https://www.revistaterceiromilenio.uenf.br/index.php/rtm/article/view/2
Domenech, E. (2023). Gobernabilidad migratoria. En C. Jiménez Zunino & V. Trpin (Coords.), Pensar las migraciones contemporáneas. Categorías críticas para su abordaje (pp. 193-203). Teseo Press. https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/
Domenech, E. (En prensa). Fronteras en disputa: migración y crisis. Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (Calas) / Bielefeld University Press.
Dufraix Tapia, R. & Ramos Rodríguez, R. (2022). La “víctima ideal” del delito de trata de personas en el sistema penal chileno. Política criminal, 17(34), 795-818. http://politcrim.com/wp-content/uploads/2022/12/Vol17N34A14.pdf
Düvell, F. (2003, 30 de septiembre). The globalization of migration control. openDemocracy. https://www.opendemocracy.net/en/globalisation-of-migration-control/
Estupiñán Serrano, M. L. (2013). Acerca de la gobernanza y la gestión migratoria. Crítica del papel de la OIM en el gobierno de la migración internacional y regional (Red de posgrados, documentos de trabajo #33). Clacso. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=829&c=22
Executive Committee of the High Commissioner’s Programme. (1985). Refugee women and international protection (36th session). United Nations High Commissioner for Refugees. https://www.unhcr.org/publications/refugee-women-and-international-protection
Executive Committee of the High Commissioner’s Programme. (1987, 3 de agosto). Note on international protection (submitted by the High Commissioner). UN High Commissioner for Refugees. https://www.refworld.org/policy/unhcrnotes/unhcr/1987/en/91459
Executive Committee of the High Commissioner’s Programme. (1988, 10 de octubre). Refugee Women No. 54 (XXXIX). UNHCR. https://www.unhcr.org/publications/refugee-women#:~:text=54%20(XXXIX)%20%2D%201988,of%20protection%20and%20assistance%20programmes
Federici, S., Gago, V. & Cavallero, L. (Eds.). (2021). ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera. Tinta Limón / Fundación Rosa Luxemburgo. https://tintalimon.com.ar/public/x2aajtw1zgx4u2c3gkvgowfl4se5/quien%20le%20debe%20a%20quien.pdf
Feminismo Autónomo Latinoamericano. (1997). Permanencia voluntaria en la Utopía. El Feminismo Autónomo en el VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Chile 1996 (Colección Feminismos cómplices). La Correa Feminista.
Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 50(3), 3-20. https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/61350
Geiger, M. & Pécoud, A. (2010). The politics of international migration management. En M. Geiger & A. Pécoud (Eds.), The politics of international migration management (pp. 1-20). Palgrave Macmillan.
Gender Equality Unit. (2014). From 1975 to 2013: UNHCR’s gender equality chronology. UNHCR. https://www.unhcr.org/media/1975-2013-unhcrs-gender-equality-chronology
General Assembly. (1981a). Addendum to the report of the United Nations High Commissioner for Refugees (A/36/12/Add.1). United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/195669?v=pdf
General Assembly. (1981b). Report of the United Nations High Commissioner for Refugees. Supplement No. 12 (A/36/12). United Nations. https://www.unhcr.org/publications/report-united-nations-high-commissioner-refugees-12
General Assembly. (1982, 18 de agosto). Report of the United Nations High Commissioner for Refugees (A/37/12). https://www.unhcr.org/publications/report-united-nations-high-commissioner-refugees-26
General Assembly. (1983, 17 de agosto). Report of the United Nations High Commissioner for Refugees A/38/12. United Nations. https://www.unhcr.org/publications/report-united-nations-high-commissioner-refugees-3
General Assembly. (1984, 24 de agosto). Report of the United Nations High Commissioner for Refugees A/39/12. United Nations High Commissioner for Refugees. https://www.refworld.org/reference/annualreport/unhcr/1984/en/42092
General Assembly. (1986, octubre). Addendum to the report of the United Nations High Commissioner for Refugees (A/41/12/Add.1). United Nations. https://www.refworld.org/reference/annualreport/unhcr/1986/en/91468?prevPage=/node/91468
General Assembly. (1988). Addendum to the report of the United Nations High Commissioner for Refugees (A/42/12/Add.1). United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/148526?v=pdf
Gil Araujo, S., Rosas, C. & Baiocchi, M. L. (2023). Deportabilidad, género y violencia legal: una revisión bibliográfica sobre deportaciones y políticas antitrata. Revista CIDOB d’afers internacionals, (133), 17-39. https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.17
Global Commission on International Migration. (2005). Migration in an interconnected world: new directions for action (Report of the Global Commission on International Migration). https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/GCIM_Report_Complete.pdf
Golash-Boza, T. & Hondagneu-Sotelo, P. (2013). Latino immigrant men and the deportation crisis: a gendered racial removal program. Latino Studies, 11(3), 271-292. https://doi.org/10.1057/lst.2013.14
Gros Espiell, H., Picado, S. & Valladares Lanza, L. (1989). Principles and criteria for the protection of and assistance to Central American refugees, returnees and displaced persons in Latin America. International Conference on Central American Refugees. https://www.refworld.org/legal/otherinstr/iccar/1989/en/35524
Halley, J., Kotiswaran, P., Rebouché, R. & Shamir, H. (2018). Governance feminism. An introduction. University of Minnesota Press.
Hess, S. (2013). How gendered is the European migration regime? Ethnologia Europaea, 42(2), 51-68. https://www.researchgate.net/publication/346324725_HOW_GENDERED_IS_THE_EUROPEAN_MIGRATION_REGIME_A_Feminist_Analysis_of_the_Anti-Trafficking_Apparatus
Hess, S., Hänsel, V. & Elle, J. (2022). Dangerous men and suffering women? Entanglements and articulations of gender in the European border regime. En V. Hänsel, M. Schmid-Semper, N. V. Schwarz (Eds.), Von Moria bis Hanau: Brutalisierung und Widerstand. Grenzregime IV, (pp. 360-384). Assoziation A.
Higer, A. (1999). International women’s activism and the 1994 Cairo Population Conference. En M. K. Mayer & E. Prügl (Eds.), Gender politics in global governance (pp. 122-141). Rowman & Littlefield.
Huysmans, J. (2006). Agency and the politics of protection: implications for security studies. En J. Huysmans, A. Dobson, R. Prokhovnik (Eds.), The politics of protection. Sites of insecurity and political agency (pp. 1-18). Routledge.
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer. (2006a). Remesas en Guatemala. https://trainingcentre.unwomen.org/instraw-library/2006-I-MIG-GTM-REM-SP.pdf
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer. (2006b). Género y remesas [Sección]. Encuentros INSTRAW. https://trainingcentre.unwomen.org/instraw-library/2006-R-MIG-DOM-GEN.pdf
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer & Organización Internacional para las Migraciones. (2006). Género y remesas. Migración colombiana del AMCO hacia España. https://trainingcentre.unwomen.org/instraw-library/2008-R-MIG-COL-SP.pdf
Joachim, J. M. (2007). Agenda setting, the UN, and NGOs. Gender violence and reproductive rights. Georgetown University Press.
Karatani, R. (2005). How history separated refugee and migrant regimes: in search of their institutional origins. International Journal of Refugee Law, 17(3), 517-541. https://doi.org/10.1093/ijrl/eei019
Keck, M. E. & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. International Social Science Journal, (51), 89-101. https://doi.org/10.1111/issj.12187
Kron, S. (2011). Gestión migratoria en Norte y Centroamérica: manifestaciones y contestaciones. Anuario de Estudios Centroamericanos, 37, 53-85. https://www.jstor.org/stable/41306433?seq=2
Kron, S. (2013). Central America: regional migration and border policies. En I. Ness (Ed.), The Encyclopedia of Global Human Migration (pp. 1-6). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm110
Kulick, D. (2003). Sex in the new Europe. The criminalization of clients and Swedish fear of penetration. Anthropological Theory, 3(2), 199-218. https://doi.org/10.1177/1463499603003002005
Luibhéid, E. (2002). Entry denied. Controlling sexuality at the border. University of Minnesota Press.
Luibhéid, E. (2008a). Queer/migration. An unruly body of scholarship. GLQ, 14(2-3), 169-190. https://doi.org/10.1215/10642684-2007-029
Luibhéid, E. (2008b). Sexuality, migration, and the shifting line between legal and illegal status. GLQ, 14(2-3), 289-315. https://doi.org/10.1215/10642684-2007-034
Luibhéid, E. (2020). Treated neither with respect nor with dignity: contextualizing queer and trans migrant “illegalization,” detention, and deportation. En E. Luibhéid & K. R. Chávez (Eds.), Queer and trans migrations: dynamics of illegalization, detention, and deportation (pp. 19-40). University of Illinois Press.
Magliano, M. J. & Clavijo, J. (2011). La trata de personas en la agenda política sudamericana sobre migraciones: la securitización del debate migratorio. Análisis Político, 24(71), 149-163. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/44244
Magliano, M. J. & Clavijo, J. (2012). La trata de personas como ‘una forma abusiva de migración’: securitización del debate migratorio y criminalización del sujeto migrante. Aportes Andinos, (31). https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/aa/article/view/3240
Magliano, M. J. & Clavijo, J. (2013). La OIM como trafficking solver para la región sudamericana: sentidos de las nuevas estrategias de control migratorio. En G. Karasik (Coord.), Migraciones internacionales. Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial contemporánea (pp. 129-148). Ciccus Ediciones.
Magliano, M. J. & Domenech, E. E. (2009). Género, política y migración en la agenda global. Transformaciones recientes en la región sudamericana. Migración y desarrollo, (12), 53-68. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66012313003
Magliano, M. J. & Romano, S. M. (2009, septiembre-diciembre). Migración, género y (sub)desarrollo en la agenda política internacional: una aproximación crítica desde la periferia sudamericana. Cuadernos del CENDES, 26(72), 101-129. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40314494005
Maldonado Macedo, J. V. (2022). La criminalización selectiva del dispositivo antitrata en México. Experiencias de mujeres trans migrantes y trabajadoras sexuales [Dossier]. Papel Político, 27, 1-12. https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo27.csda
Mazower, M. (2012). Governing the world: The history of an idea. 1818 to the present. Penguin Books.
Mezzadra, S. & Neilson, B. (2017). La frontera como método. Traficantes de sueños. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/PC15_frontera_como_metodo.pdf
Naciones Unidas. (1989). Violence against women in the family. https://digitallibrary.un.org/record/82860?ln=es
Naciones Unidas. (1995). Informe de la conferencia internacional sobre la población y el desarrollo. El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf
Nyers, P., De Génova, N. & Tazzioli, M. (2021). Protection [Sección del artículo]. En N. de Genova & M. Tazzioli (Coords. & Eds.), Aradau, C., Bhandar, B., Bojadzijev, M., Cisneros, J. D., De Genova, N., Eckert, J., Fontanari, E., Golash-Boza, T., Huysmans, J., Khosravi, S., Lecadet, C., Macías Rojas, P., Mazzara, F., McNevin, A., Nyers, P., Scheel, S., Sharma, N., Stierl, M., Squire, V., Tazzioli, M., Van Baar, H. & Walters, W. (Authors). Minor keywords of political theory: Migration as a critical standpoint. Environment and Planning C: Politics and Space, 40(4), 781-875. https://doi.org/10.1177/2399654420988563
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. (1991). Guidelines on the protection of refugee women. https://www.unhcr.org/media/guidelines-protection-refugee-women
O’Hara, F. (2024). Refugee camps as spaces of the global Cold War: Cold War activism and humanitarian action within refugee camps in Honduras during the 1980s. Cold War History. https://doi.org/10.1080/14682745.2024.2306394
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (1995, 7 de noviembre). Staff and programme policy on gender issues. https://www.un.org/womenwatch/ianwge/repository/IOM_Policy.pdf
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (1999). The Bangkok declaration on irregular migration (International symposium on migration “Towards regional cooperation on irregular/undocumented migration”, 21-23 April 1999). https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/APC/BANGKOK_DECLARATION.pdf
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2002, 13 de noviembre). Derechos de los migrantes. Políticas y actividades de la OIM (Octogésima cuarta reunión). https://governingbodies.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/es/council/84/Mcinf259.pdf
Piscitelli, A. (2015, 27-30 mayo). Régimenes de trata em momentos de alteracoes geopolíticas: reflexiones a partir de Brasil [Conferencia]. LASA 2015, Precariedades, exclusiones, emergencias, XXXIII Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, San Juan, Puerto Rico. https://www.academia.edu/12819296/REG%C3%8DMENES_DE_TRATA_EM_MOMENTOS_DE_ALTERA%C3%87%C3%95ES_GEOPOL%C3%8DTICAS_REFLEXIONES_A_PARTIR_DE_BRASIL
Piscitelli, A. & Lowenkron, L. (2015). Categorias em movimento: a gestão de vítimas do tráfico de pessoas na Espanha e no Brasil. Ciência e Cultura, 67(2), 35-39. https://doi.org/10.21800/2317-66602015000200012
Reuniones Regionales. (1999, 28 de enero). Declaración conjunta de la Red no gubernamental para las migraciones ante la IV Conferencia Regional sobre Migración. https://www.refworld.org/es/ref/infortem/rreg/1999/es/130271
Rojas, R. (2021). El árbol de las revoluciones: ideas y poder en América Latina. Turner.
Rosas, C. & Gil Araujo, S. (2022). Régimen generizado de control migratorio y fronterizo. La producción de expulsabilidad en Argentina. Estudios Fronterizos, 23, Artículo e104. https://doi.org/10.21670/ref.2220104
Rostica, J. (2015). Racismo y genocidio en Guatemala: una mirada de larga duración (1851-1990). Revista de Estudios sobre Genocidio, 7(10), 57-80. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/70409
Rostica, J. C. (2017). El anticomunismo y el fracaso de la “integración” del indio. Hacia la coyuntura crítica del genocidio en Guatemala (1954-1978). Theomai, (36), 24-42. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/75335
Rostica, J. (2023). Racismo y genocidio en Guatemala. Una mirada de larga duración. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=3052&c=37
Ruiz, M. C. (2017). Sexualidad, migraciones y fronteras en contextos de integración sur-sur. Sexualidad, Salud y Sociedad, (26), 18-37. https://www.e-publicacoes.uerj.br/SexualidadSaludySociedad/article/view/21232
Ruiz M., M. C. (2022). Transacciones eróticas en la frontera sur de Ecuador. Flacso Ecuador. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/20265
Ruiz Muriel, M. C. & Álvarez Velasco, S. (2019). Excluir para proteger: la “guerra” contra la trata y el tráfico de migrantes y las nuevas lógicas de control migratorio en Ecuador. Estudios Sociológicos, 37(111), 689-725. https://doi.org/10.24201/es.2019v37n111.1686
Saleh, F. (2020a). Queer/humanitarian visibility: the emergence of the figure of the suffering Syrian gay refugee. Middle East Critique, 29(1), 47-67. https://doi.org/10.1080/19436149.2020.1704501
Saleh, F. (2020b). Resettlement as securitization: war, humanitarianism, and the production of Syrian LGBT refugees. En E. Luibhéid & K. R. Chávez (Eds.), Queer and trans migrations. Dynamics of illegalization, detention, and deportation (pp. 74-89). University of Illinois Press.
Santi, S. (2020). ¿Qué es la “migración ordenada”? Hacia el multilateralismo asimétrico como motor de las políticas de control migratorio global. Colombia Internacional, (104), 3-32. https://doi.org/10.7440/colombiaint104.2020.01
Schrover, M. & Moloney, D. M. (2013). Gender, migration and categorisation: making distinctions between migrants in Western countries, 1945-2010 (Imiscoe Research). Amsterdam University Press. https://www.imiscoe.org/docman-books/255-schrover-moloney-2013
Schrover, M., Van der Leun, J., Lucassen, L. & Quispel, C. (Eds.). (2008). Illegal migration and gender in a global and historical perspective (Imiscoe Research). Amsterdam University Press. https://library.oapen.org/bitstream/id/a0b958eb-8288-42c9-b7fc-ae45c8d640ed/340072.pdf
Schrover, M. & Yeo, E. J. (Eds.). (2010). Gender, migration, and the public sphere, 1850-2005. Routledge.
Sciortino, G. (2004). Immigration in a Mediterranean welfare state: the Italian experience in comparative perspective. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 6(2), 111-129. https://doi.org/10.1080/1387698042000273442
Spencer-Nimmons, N. (1994, diciembre). Canada’s response to the issue of refugee women: the women at risk program. Refuge, 14(7), 13-18. https://doi.org/10.25071/1920-7336.21843
Ticktin, M. (2008). Sexual violence as the language of border control: where French feminist and anti-immigrant rhetoric meet. Journal of Women in Culture and Society, 33(4), 863-889. https://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/840/
Ticktin, M. (2011a). Casualties of care. Immigration and the politics of humanitarianism in France. University of California Press.
Ticktin, M. (2011b). The gendered human of humanitarianism: medicalising and politicising sexual violence. Gender & History, 23(2), 250-265. https://doi.org/10.1111/j.1468-0424.2011.01637.x
Torres-Rivas, E. (Ed.). (1994). Historia general de Centroamérica. Historia inmediata (t. VI). Flacso.
Torres-Rivas, E. (2006). Centroamérica. Revoluciones sin cambio revolucionario. En W. Ansaldi (Coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente (2a. ed., pp. 281-312). Ariel.
Trabalón, C. (2021). Racialización del control y nuevas migraciones: procesos de ilegalización durante la última década en la Argentina. Periplos. Revista de Investigación sobre Migraciones, 5(1), 207-234. https://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos/article/view/34727
Trabalón, C. (2024). La migración “extrarregional” como categoría racial. Gobernanza migratoria y “tránsitos sur-norte” en Sudamérica y Mesoamérica. Si Somos Americanos, 24. https://doi.org/10.61303/07190948.v24i.1151
United Nations. (1995). Beijing declaration and platform for action. Beijing+5 political declaration and outcome. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. (2016). The legacy of Instraw in promoting the rights of women: A historical record of the Institute between 1976 and 2010. https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/Instraw%20Legacy%20English%20pdf.pdf
United Nations High Commissioner for Refugees. (1980, 14-30 de julio). The situation of the women refugees the world over [Conferencia]. World conference of the United Nations. Decade for Women: Equality, Development and Peace. Copenhagen, Denmark. https://digitallibrary.un.org/record/13518?ln=es&v=pdf
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (Instraw). (2006). Gender, remittances and development. The case of women migrants from Vicente Noble, Dominican Republic. https://digitallibrary.un.org/record/607707?ln=es&v=pdf
Walters, W. (2004). “Some critical notes on ‘governance’.” Studies in political economy, 73(1), 27-46. https://doi.org/10.1080/19187033.2004.11675150
Wiltberger, J. & Baltazar Flores, C. (Coeds.). (2022). Refuge and return: stories of a resettled community in El Salvador. California State University Northridge. https://scalar.usc.edu/works/el-salvador-oral-history-project/index
Women’s Commission for Refugee Women and Children. (2002, mayo). UNHCR policy on refugee women and guidelines on their protection: an assessment of ten years of implementation. Women’s Refugee Commission. https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/unhcr-policy-on-refugee-women-and-guidelines-on-their-protection-an-assessment-of-ten-years-of-implementation/
Xiang, B. (2013). Multi-scalar ethnography: an approach for critical engagement with migration and social change. Ethnography, 14(3), 282-299. https://doi.org/10.1177/1466138113491669
Notas
1 La noción de subjetivación se basa en las contribuciones de Michel Foucault. El uso en este escrito refiere al “modo amplio” de comprender la categoría, como explica Castro, es decir, los “modos en que el sujeto aparece como objeto de una determinada relación de conocimiento y de poder” (Castro, 2019, p. 377). Específicamente, dentro de este sentido amplio, la base es lo que Foucault (1988) propone como
[…] los modos de objetivación a los que yo llamaría “prácticas divisorias”. El sujeto está dividido tanto en su interior como dividido de los otros. Este proceso lo objetiva. Los ejemplos son, el loco y el cuerdo; el enfermo y el sano, los criminales y los buenos chicos. (p. 3)
2 Resulta llamativo que, en los documentos analizados, existe una ausencia del Instraw. Durante este periodo inicial, las guías, los reportes, las resoluciones de la ONU, entre otros, lo mencionan de manera somera. El trabajo de Erin Baines (2016), quien realizó pasantías en el propio ACNUR como parte de su trabajo de investigación, también refleja esta ausencia. Fundamentalmente, el texto The legacy of Instraw in promoting the rights of women a historical record of the institute between 1976 and 2010 (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2016), que sistematiza el trabajo de la institución, no menciona el trabajo en materia de refugio. Más aún, no se menciona a el ACNUR en todo el texto. En este documento sí resulta interesante una aclaración que se realiza sobre el trabajo en temas de migración: “The subject of migration became an important work topic after 2003” (p. 65). Allí, menciona colaboraciones con OIM, UNDP (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), UN-Hábitat (Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). Sería relevante realizar una investigación en mayor profundidad para comprender el vínculo entre el Instraw y el ACNUR en las décadas de 1980 y 1990.
3 En diciembre de 1980, la Asamblea General de la ONU lanzó una resolución sobre la situación de las “mujeres refugiadas y desplazadas” (Asamblea General, 1980). En aquel documento las reconocía como “una mayoría” y las caracterizaba como un grupo vulnerable. Allí exhortaba a los Estados miembros y a los donantes a desarrollar y financiar políticas que prestaran particular atención a este grupo. Asimismo, instaba al ACNUR y organizaciones no gubernamentales asociadas a desarrollar investigaciones y producir datos sobre las necesidades de las mujeres refugiadas y desplazadas.
Una serie de reportes y adendas del ACNUR, dirigidos a la Asamblea General, da cuenta de la creciente presencia de la figura de la mujer refugiada. En ellos, relataban las prácticas llevadas a cabo para atender a la situación de la mujer refugiada, como campañas para la colecta de fondos, la producción de información pública y material multimedia, la creación de un número especial en la revista institucional y la proyección de películas (General Assembly, 1981a, 1981b). Asimismo, la creación de grupos focales en territorio, el desarrollo de una guía (General Assembly, 1982), el despliegue de 400 trabajadores sociales enfocados en grupos vulnerables, la formación de mujeres refugiadas en nutrición, salud y habilidades para generar ingresos, el involucramiento de mujeres refugiadas en la gestión de campamentos, el desarrollo de servicios especializados en violencia sexual en Asia y América Latina y la conformación de un comité intersectorial en la sede principal del ACNUR (General Assembly, 1983).
Con el pasar de los años se condujeron los esfuerzos a la participación en la siguiente Conferencia sobre la Mujer llevada a cabo en Nairobi (General Assembly, 1984). Posterior a la conferencia y a la mesa redonda de 1985, el reporte de la Asamblea General (General Assembly, 1986) mostraba la voluntad de los miembros de continuar y profundizar las acciones desarrolladas para atender a las mujeres refugiadas. Sin embargo, al año siguiente, el reporte (Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, 1987) revelaba la preocupación de miembros por la disolución del grupo de trabajo sobre la mujer refugiada, y exigía su reconstitución y el desarrollo de investigaciones que permitieran tomar mayor conciencia en esa materia. Aquel año, en una nota referida a la protección internacional, presentada por la Asamblea General (General Assembly, 1988), se enfatizaban los problemas de seguridad que enfrentaban las mujeres en los contextos de protección y ciertas ausencias de programas específicos destinados a esta población.
Entre 1988 y 1989, la manifestación por la preocupación sobre las mujeres refugiadas continuó, y se profundizaron las acciones enfocadas en este grupo, con actividades como la creación de un programa de reasentamiento específico para women-at-risk; la creación de un puesto específico de asesoramiento sobre mujeres refugiadas; se confeccionaron cursos de capacitación para personal del ACNUR; el involucramiento en el evento International Consultation on Refugee Women (Gender Equality Unit, 2014; Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, 1988); la colaboración con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Mujeres Refugiadas, impulsado por organizaciones no gubernamentales, entre otras acciones. Como muestra Baines (2016) los Estados comenzaron a desarrollar políticas en esta materia como parte de las políticas de donación de fondos de la cooperación internacional.
4 La historia de las revoluciones, conflictos y violencia en Centroamérica está revestida de una complejidad cuyo desarrollo excede a este artículo. Sin embargo, es conveniente introducir brevemente una serie de aclaraciones analíticas y precisiones históricas que pueden ser ampliadas por el lector de la mano de literatura especializada (Ansaldi & Giordano, 2012; Rojas, 2021; Rostica, 2015, 2017, 2023; Torres-Rivas, 1994, 2006).
En primer lugar, retomar la aclaración analítica que realiza Torres-Rivas (1994) al hablar sobre Centroamérica como región. Referirse a la región centroamericana es posible con fines heurísticos. Sin embargo, comprender en profundidad los conflictos acontecidos requiere analizar sus configuraciones nacionales, en tanto las genealogías de las luchas se inscriben en contextos particulares que no pueden ser borrados en los ejercicios de regionalización de los análisis.
En segundo lugar, de acuerdo con la propuesta de Rojas (2021), los sucesos analizados en este artículo son precedidos y se enmarcan en la expansión del ideal revolucionario en América Latina, que acontece entre la revolución cubana de 1959 y, su ocaso, la victoria sandinista en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Pese a la fuerza subversiva en la región, estos eventos (especialmente en el caso de Guatemala y El Salvador) fueron calificados como “revoluciones sin cambios revolucionarios”.
En tercer lugar, estos acontecimientos tienen conexiones con el contexto internacional de la guerra fría; sin embargo, como explica Torres-Rivas (1994), la contemporaneidad de las luchas insurreccionales en Guatemala, El Salvador y Nicaragua es una “coincidencia diacrónica”, lo que no implica desconocer que existió “una dimensión internacional decididamente influyente en Centroamérica”. Como proponen Ansaldi y Giordano (2012), la convulsión social que se gesta entre la década de 1960 y 1970 constituye una “crisis-de-hegemonía” de las fuerzas políticas económicamente dominantes, producto de la imposibilidad de responder a demandas de larga data —sin conexión directa con la guerra fría—: la democratización de la vida política, la reivindicación de justicia social y el reclamo por la tierra.
En cuarto lugar, el estallido de estas demandas y la configuración de fuerzas revolucionarias sí se conecta con tres dimensiones fuertemente vinculadas al contexto internacional: la modernización capitalista de la agricultura de exportación, que tuvo como efecto el despojo de la tierra de los campesinos; la influencia de la Revolución Cubana; y la exacerbación de la violencia estatal, con el apoyo de Estados Unidos. Resulta relevante destacar que, si bien la violencia estadounidense fue producto del “fanatismo anticomunista” (Rostica, 2017), las revoluciones centroamericanas tuvieron un fuerte apoyo cubano, pero no así de la URSS (Torres-Rivas, 2006).
Finalmente, como señala Rostica (2015, 2023), es relevante introducir al racismo como una dimensión constitutiva de los conflictos, especialmente en el contexto guatemalteco. Como muestra la autora, el racismo no constituye un mero “contexto” ideológico, sino más bien un fenómeno social total, sin el cual no puede comprenderse la perpetuación de un genocidio que marcó la historia centroamericana y el desplazamiento de miles de personas que llevaría a la configuración de nuevos modos de gobierno del movimiento.
5 La transversalización es definida como
la integración de la perspectiva de género es el proceso de evaluación de las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción planificada, incluidas la legislación, las políticas o los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. (A/52/3/Rev.1, Asamblea General, 1997)
La transversalización de la perspectiva de género constituye una de las tecnologías fundamentales de gobierno que permite regular la producción de feminidad y masculinidad en el marco de la racionalidad neoliberal. En última instancia, este mecanismo permite estallar al género como un área específica de gobierno sobre mujeres para transformar toda política y práctica de intervención en un instrumento de regulación del género.
6 A mediados de 2000, tuvo lugar un evento significativo para la generización del control migratorio y fronterizo, que no se inscribía estrictamente en la tematización de la violencia. En 2003, como reconstruye la propia institución (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2016), Instraw reconfigura su política y se centra, entre otros asuntos, en el tópico “Género, remesas y migración”. Esto tuvo un impacto significativo en Latinoamérica, por un lado, porque México fue uno de los principales Estados partícipes en el diseño de la política. Por otro lado, porque Instraw contó con un aumento de sus fondos que fueron concentrados en América Latina y el Caribe. En este marco, se produjeron una serie de eventos e informes que marcaron una tendencia en la tematización de la figura de la mujer migrante como “sujeto de desarrollo”.
Los análisis se centraron en Colombia (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer & Organización Internacional para las Migraciones, 2006), Guatemala (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, 2006a) y, fundamentalmente, República Dominicana (Instraw, 2006). Asimismo, estos desarrollos se produjeron de manera mancomunada con la OIM (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, 2006b). Como han analizado Magliano y Domenech (2009) y Magliano y Romano (2009), este tipo de intervención institucional se inscribe en la noción sayadana de “balance contable” instrumentalizado para discernir entre migración deseable e indeseable, al mismo tiempo que encubre los procesos de explotación y expropiación capitalista, velados en nombre del empowerment.
Valentina Biondini
Argentina. Doctoranda en antropología por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en sociología por la Universidad Nacional de Villa María. Beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con lugar de trabajo en el Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales (Cconfines) de la Universidad de Villa María. Líneas de investigación: migración, género y control, específicamente sobre la generización del régimen sudamericano de migraciones y fronteras a partir de un análisis sobre el corredor del oeste sudamericano.
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|