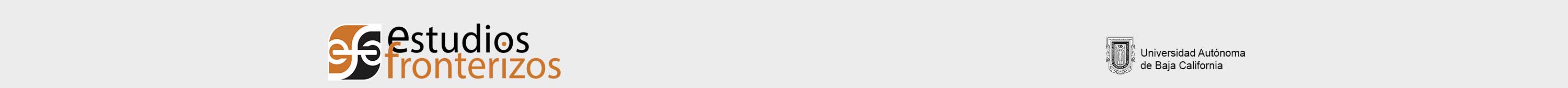| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e172 |
https://doi.org/10.21670/ref.2514172
COVID-19, cambios normativos y desafíos: trabajadoras del hogar marroquíes en la frontera española-marroquí
COVID-19, legal changes and challenges: Moroccan domestic workers at the Spanish-Moroccan border
Sònia
Parellaa
https://orcid.org/0000-0002-9213-5484
Janna
Dallmanna
*
https://orcid.org/0000-0001-9736-1651
Diego
Boza Martínezb
https://orcid.org/0000-0002-4925-4576
Lucía
Grandac
https://orcid.org/0000-0002-5024-7728
a Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Sociología, Barcelona, España, correo electrónico: sonia.parella@uab.cat, janna.dallmann@uab.cat
b Universidad de Cádiz, Facultad de Derecho, Cádiz, España, correo electrónico: diego.boza@uca.es
c Universidad de Granada, Departamento de Sociología, Granada, España, correo electrónico: lgranda@ugr.es
* Autora para correspondencia: Janna Dallmann. Correo electrónico: janna.dallmann@gmx.de
Recibido el
27
de
febrero
de
2025.
Aceptado el
01
de
septiembre
de
2025.
Publicado el
23
de
septiembre
de
2025.
| CÓMO CITAR: Parella, S., Dallmann, J., Boza Martínez, D. & Granda, L. (2025). COVID-19, cambios normativos y desafíos: trabajadoras del hogar marroquíes en la frontera española-marroquí. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e172. https://doi.org/10.21670/ref.2514172 |
Resumen:
Este artículo analiza las transformaciones del marco normativo que regula la situación de mujeres marroquíes empleadas en el sector del cuidado en Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas españolas que constituyen las únicas fronteras terrestres europeas en el continente africano. Se examina el impacto del COVID-19 y del cierre fronterizo del 14 de marzo de 2020, que interrumpió la movilidad circular que sostenía este tipo de trabajo, exacerbando la precariedad existente y transformando el entorno legal. A partir de un análisis normativo y entrevistas cualitativas, el artículo visibiliza los retos específicos que enfrentan estas trabajadoras y explora sus condiciones laborales y de vida, marcadas por desigualdades interseccionales y normativas cambiantes. Finalmente, sitúa estas experiencias dentro de debates más amplios sobre trabajo de cuidados, control fronterizo y migración, mostrando cómo los cambios normativos afectan la movilidad y las condiciones de vida en la frontera sur europea.
Palabras clave:
trabajadoras del hogar,
cuidado,
cierre fronterizo,
trabajo transfronterizo,
mujeres trabajadoras.
Abstract:
This article analyzes the transformations of the normative framework governing the situation of Moroccan women employed in the care sector in Ceuta and Melilla, the two Spanish autonomous cities constituting the only European land borders on the African continent. It focuses on the COVID-19 pandemic and its aftermath, examining how the border closure on March 14, 2020, disrupted the circular mobility that had sustained cross-border care work, exacerbating existing precarity and altering the legal and institutional environment. Drawing on a legal analysis and qualitative interviews, the article highlights the complexity of the challenges faced by cross-border care workers. It explores their working and living conditions that are shaped by intersecting inequalities and shifting regulations. Ultimately, the study situates these experiences within broader debates on the intersection of care work, border controls, and migration, revealing how normative changes affect mobility and livelihoods at Europe’s southern frontier.
Keywords:
domestic workers,
care,
border closure,
cross-border work,
working women.
Lenguaje original del artículo: Inglés.
Introducción
A partir de marzo de 2020, la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 llevó a los países a tomar medidas dentro de sus fronteras para garantizar la seguridad. Con el fin de prevenir el contagio, las medidas se diseñaron principalmente para minimizar la movilidad humana y el contacto interpersonal, incluida la más drástica: el cierre de las fronteras internacionales. Estas restricciones afectaron de manera desproporcionada a los migrantes “en movimiento” y a otros grupos cuyos medios de vida dependen de la movilidad transnacional (Rico & Leiva-Gómez, 2021). En el ámbito del trabajo asistencial, la pandemia provocó un reconocimiento público generalizado de esta labor como parte de los denominados “sectores esenciales” necesarios para mantener la vida. Aunque el aumento de la demanda de trabajadores domésticos dio lugar a que sus esfuerzos profesionales se calificaran simbólicamente como “esenciales”, esta situación no condujo a la mejora de sus condiciones laborales. Por lo tanto, Pandey y colaboradores (2021) propusieron su clasificación como trabajadores esenciales ampliables.
En lo que respecta a las fronteras, las restricciones y recomendaciones adicionales emitidas por las autoridades sanitarias nacionales afectaron la vida de las personas en las zonas fronterizas. Afectaron especialmente a los trabajadores transfronterizos que, antes de la pandemia, cruzaban regularmente las fronteras como parte de su actividad profesional cotidiana, quienes vieron alterados sus medios de vida y los de sus familias. La zona fronteriza de las ciudades de Ceuta y Melilla,1 en el extremo sur de España con el continente africano, no fue una excepción. Antes de la pandemia, miles de marroquíes se desplazaban diariamente para trabajar en territorio español, pero el cierre de la frontera el 14 de marzo de 2020 interrumpió el movimiento internacional de trabajadores. Mucha gente decidió quedarse de manera irregular en los enclaves, transformando lo que inicialmente era movilidad diaria en una forma inesperada de migración. Después de más de dos años de espera, la frontera se reabrió con condiciones de cruce más estrictas que impidieron a la mayoría de los marroquíes “atrapados” regresar a su país de origen (Granda & Nebot i Nieto, 2024; Gutiérrez Torres, 2024). Las restricciones en las condiciones de cruce no son el único factor que determina las experiencias de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, sino que se sitúan en la intersección entre el trabajo asistencial, la gobernanza fronteriza, y la regulación de la migración, una posición que las expone a un conjunto distinto de condiciones legales e institucionales y que, al mismo tiempo, determina profundamente su vida cotidiana.
Para comprender esta compleja interacción, este estudio tiene un doble objetivo. En primer lugar, analiza los cambios normativos provocados por la pandemia de COVID-19 en relación con las mujeres marroquíes que se dedican al trabajo asistencial transfronterizo en Ceuta y Melilla, tanto con el cierre de la frontera en 2020 como con las modificaciones tras la reapertura. En segundo lugar, identifica los retos específicos a los que se enfrentaron las trabajadoras en el contexto de estas modificaciones.
Desde el punto de vista metodológico, este artículo se basa en los resultados del proyecto de investigación No estamos todas, financiado por el Instituto de las Mujeres.2 Se basa principalmente en una revisión exhaustiva de los marcos jurídicos y normativos que regulan el trabajo asistencial, el control fronterizo y la migración en relación con Ceuta y Melilla. El análisis se centra en cómo han evolucionado estos marcos, en particular en respuesta a la pandemia de COVID-19 y al cierre de las fronteras terrestres con Marruecos.
Esta investigación documental se complementa con un trabajo de campo cualitativo con trabajadoras domésticas marroquíes realizado en Melilla entre 2022 y 2023, con el objetivo de ilustrar el impacto de los cambios legales e institucionales en su movilidad y medios de vida. Se realizaron un total de 18 entrevistas semiestructuradas: 13 con trabajadoras asistenciales marroquíes que quedaron varadas en Melilla tras el cierre de la frontera y no pudieron regresar a su país; 1 con una trabajadora que regresó a Marruecos tras la reapertura de la frontera; y 4 con trabajadoras que permanecieron en Marruecos.
Desde el punto de vista estructural, el estudio ofrece en primer lugar una base teórica sobre el trabajo asistencial transfronterizo y las concepciones actuales de la desigualdad social y su composición particularmente compleja en las fronteras. Estas orientaciones conceptuales sirven de guía para las secciones siguientes. Posteriormente, se ofrece un mapeo normativo que aborda la intersección entre la normativa sobre el trabajo asistencial en España, la ley de migración y el contexto específico de la gestión fronteriza en la frontera exterior de la Unión Europea (UE) en Ceuta y Melilla. Esto permitió analizar los cambios normativos y las consiguientes alteraciones de la dinámica transfronteriza a partir de 2020 y del cierre de las fronteras. Por último, se describen las diversas situaciones y retos que se derivan de estos cambios en relación con la calidad de vida de las trabajadoras. De hecho, una parte de las trabajadoras domésticas marroquíes en España decidió quedarse en Ceuta y Melilla, mientras que otra parte decidió permanecer en Marruecos. El primer grupo se enfrentó a una situación irregular, a la inseguridad en materia de vivienda y a jornadas laborales prolongadas, mientras que el segundo sufrió pérdidas de ingresos, inseguridad laboral y exclusión de las medidas de apoyo.
El trabajo asistencial transfronterizo en tiempos del COVID-19: una perspectiva teórica sobre la desigualdad, las fronteras y la movilidad
A lo largo de las últimas décadas, los académicos han desarrollado perspectivas teóricas que enfatizan la necesidad de comprender las desigualdades sociales más allá de las fronteras nacionales. Estas perspectivas toman en serio las conexiones e interdependencias internacionales y permiten analizar el fenómeno y sus manifestaciones más allá del Estado nación. Por ejemplo, en su libro sobre la sociología de la desigualdad global, Anja Weiß (2017) destaca la importancia de las perspectivas sociológicas que no dependen ciegamente del nacionalismo teórico al analizar la desigualdad y que abarcan factores más allá de los estrictamente económicos.
Con base, en gran medida, en el enfoque de las capacidades para el bienestar humano desarrollado inicialmente por Amartya Sen (1985) y posteriormente reflexionado y promovido por Nussbaum (2011), Weiß explica cómo la desigualdad debe entenderse de manera relacional y con respecto a la calidad de vida. Las relaciones entre las características individuales, el entorno físico y la infraestructura social influyen en las oportunidades de vida de una persona. Mientras que Nussbaum destaca la relevancia de la categoría de género en relación con las desigualdades en contextos específicos, autoras como Silvia Walby (2009) complican aún más esta reflexión. En consonancia con el supuesto básico de la perspectiva de interseccionalidad introducida originalmente por Kimberlé Crenshaw en Mapping the margins (1991), esta autora sugiere otros ejes de desigualdad que no se “suman” simplemente, sino que “se cruzan”. En consecuencia, se afectan e influyen mutuamente y se manifiestan de manera diferente en el conjunto de instituciones que conforman la infraestructura social.
Stephan Lessenich (2016) destaca la interdependencia entre el llamado “Norte Global” y el “Sur Global”. Sin tomar en serio esta relación no se podría entender la distribución de la riqueza en ninguno de ellos. Propone el término “sociedad de externalización” para conceptualizar esta relación. “Externalización”, escribe, “(...) significa explotar los recursos de otros, trasladarles los costos, apropiarse de los beneficios y promover el interés propio, al tiempo que se obstaculiza o incluso se impide el progreso de los demás” (Lessenich, 2016, p. 24).
Stephen Mau (2022) destaca la importancia de las fronteras al cuestionar estas desigualdades que (re)producen las relaciones globales. Subraya el hecho de que las fronteras se utilizaron precisamente para “gestionar” los flujos de ideas, materiales y personas, en lugar de contribuir a la “ilusión” de un mundo cada vez más sin fronteras desde el final de la guerra fría en adelante.3 Mau señala la palpabilidad de las fronteras, que actúan simultáneamente como barreras y dispositivos de clasificación. Así, las fronteras fortalecieron las disparidades entre países y actuaron como importantes generadores de desigualdad.
Nicola Yeates (2009) acuñó el término “cadenas de cuidados” en referencia a la idea de “cadenas de producción globales”, que destaca el aspecto económico del proceso cada vez más relevante de la globalización y la consiguiente interconexión de los mercados. Todos los procesos que a menudo se engloban bajo el término de globalización no solo crean flujos internacionales de productos y dinero, sino que también implican modificaciones en el trabajo reproductivo subyacente. El trabajo asistencial que se necesita en el “Norte Global” se externaliza a mujeres extranjeras, que abandonan sus países de origen y, con ello, alteran la dinámica familiar local. De hecho, una proporción significativa de las mujeres transfronterizas se emplean en trabajos domésticos y asistenciales en muchas zonas fronterizas donde existen disparidades económicas entre los países, como las mujeres bolivianas que se desplazan a Chile (Leiva Gómez & Ross Orellana, 2016), las mujeres mexicanas en la frontera con Estados Unidos (López Estrada, 2020) o, en este caso, las mujeres marroquíes en la frontera europea (Andreo Tudela et al., 2023; Granda & Soriano Miras, 2023a).
La eficacia de las fronteras se hizo evidente con el estallido de la pandemia de COVID-19. Se esperaba que los Estados nación proporcionaran seguridad a sus ciudadanos, al cerrar las fronteras y alterar su anterior permeabilidad selectiva. Esta reafirmación de las fronteras, sostiene Anna Casaglia, puso “en primer plano la relación entre la globalización, la (in)seguridad, las desigualdades y la migración global” (Casaglia, 2021, p. 698).
Casaglia también destaca las formas específicas en que las personas trabajadoras migrantes se vieron afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y las respuestas políticas correspondientes. La crisis sanitaria puso de manifiesto la precariedad de su empleo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida, los riesgos para la salud y la seguridad laboral. Además, las personas migrantes estaban sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por los confinamientos y las restricciones, como el trabajo asistencial, los servicios de reparto, la restauración, la agricultura, la construcción y la limpieza, lo que las hacía especialmente vulnerables (Casaglia, 2021).
En la zona fronteriza entre Marruecos y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los acuerdos previos a la pandemia sobre los permisos para cruzar la frontera permitían la circulación de los trabajadores, lo que constituía la dinámica de una comunidad transfronteriza (Stephen, 2012). La mayoría de estos trabajadores transfronterizos eran mujeres, y el sector doméstico era el que contaba con el mayor número de autorizaciones4 (Andreo Tudela et al., 2023; Granda & Nebot i Nieto, 2024). Estos patrones de género y de movilidad estaban estrechamente relacionados con el trabajo asistencial, ya que las mujeres se desplazaban regularmente “de un lado a otro”, no solo entre contextos nacionales, sino también a través de las fronteras simbólicas y racializadas que separan el “Sur Global” del espacio Schengen. En resumen, la naturaleza de su actividad profesional es profundamente interseccional.
A continuación se presenta una revisión del entorno normativo y los cambios que configuran las experiencias de los trabajadores asistenciales transfronterizos en Ceuta y Melilla. El análisis comienza con la regulación del trabajo asistencial en España y luego pasa a otros marcos relevantes, en particular los que rigen el control fronterizo y la migración. Esta revisión normativa revela la naturaleza interseccional de estos marcos, lo que ofrece una comprensión más matizada de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y sus alteraciones en los últimos años.
Trabajadores domésticos transfronterizos entre Marruecos y los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla
Aunque los derechos de los trabajadores domésticos se ampliaron en España a partir de 2011, los trabajadores domésticos transfronterizos siguieron estando especialmente expuestos a la explotación laboral. Aunque podría decirse que estuvieron en primera línea durante la crisis de la COVID-19, su precaria situación migratoria y las complicaciones derivadas del cierre de las fronteras (incluso los riesgos que la pandemia supuso para los empleadores a la hora de abordar el acceso a la atención sanitaria) afectaron la calidad de vida de los trabajadores domésticos transfronterizos en Ceuta y Melilla. Antes de centrarse en su caso específico, se analizará la situación jurídica relativa al trabajo asistencial, la migración y el control de fronteras, haciendo hincapié en el carácter interseccional del fenómeno.
Trabajadores domésticos transfronterizos: regulación e intersecciones
El desarrollo del servicio doméstico como entorno laboral formalizado en España se ha quedado rezagado en comparación con el resto de sectores (Díaz Gorfinkiel, 2016). Esto está relacionado con el hecho de que se trata de un sector altamente feminizado, con una proporción significativa de trabajadores migrantes (Moré, 2020). Según los datos de la Encuesta de Población Activa facilitados por la UGT (Unión General de Trabajadores), España ocupa el segundo lugar entre los países europeos, tanto en términos absolutos como relativos, en lo que respecta al empleo doméstico a través de empleadores particulares. Conjuntamente, Italia y España representan 61.5% de todos los trabajadores domésticos de la UE (Marcos Barba, 2021). Por el contrario, España ocupa el último lugar en cuanto a puestos de trabajo en servicios institucionales de atención residencial y social (Departamento de Migraciones, 2019). En resumen, el trabajo asistencial está determinado por ejes que se cruzan, como el género, la nacionalidad y la raza, y está organizado de manera desigual en los Estados miembros de la UE.
La última década ha traído consigo importantes mejoras en el sector del servicio doméstico en España. Los cambios legislativos y la movilización activa de las organizaciones de trabajadores han contribuido a una larga lucha por dignificar el trabajo doméstico y alinearlo con las normas laborales más generales (Arango et al., 2013). Las reformas iniciales de 20115 modificaron la obsoleta normativa de 1985, lo que supuso un avance hacia la paridad con otros sectores. Sin embargo, estos cambios legislativos no fueron suficientes para superar las limitaciones económicas que impedían la aplicación de los nuevos derechos. Al mismo tiempo, se utilizaron argumentos económicos como justificación ideológica para bloquear las transformaciones sociales que no se consideraban prioritarias (Díaz Gorfinkiel, 2016).
En 2023, España ratificó el Convenio sobre los trabajadores domésticos (núm. 189) y la Recomendación sobre los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201) de la Organización Internacional del Trabajo, cumpliendo así una reivindicación clave de las organizaciones de trabajadores domésticos españoles a lo largo de la última década. Esto fue precedido por el Real Decreto-Ley 16/2022 para la mejora de las condiciones laborales y la seguridad social de los trabajadores domésticos, que finalmente permitió equiparar las condiciones laborales de este colectivo con las del resto de trabajadores, especialmente en lo que respecta a la seguridad social. Las modificaciones clave incluyen el reconocimiento del derecho a prestaciones por desempleo y protección en casos de insolvencia o quiebra del empleador a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La legislación también garantiza protecciones en materia de salud y seguridad equivalentes a las de otros trabajadores, elimina los despidos sin causa justificada y establece el compromiso de examinar las enfermedades de origen laboral.
Sin embargo, a pesar de que la pandemia ha puesto de relieve el carácter esencial del sector, el trabajo doméstico en España sigue caracterizándose por una serie de rasgos que perpetúan el nexo entre el cuidado, la desigualdad y la precariedad (Pérez Orozco, 2021). Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas del inglés International Labour Organization) indica que 30 % de las personas empleadas en los servicios domésticos en España siguen sin estar cubiertas por el régimen nacional de seguridad social. La escasa regulación y supervisión del trabajo doméstico, junto con la falta de vías legales de migración, son factores clave que contribuyen a que este sector tenga el mayor número de trabajadores en situación de empleo irregular: se estima que son no menos de 70 000 mujeres (Díaz Gorfinkiel, 2016).
En consecuencia, la intersección entre la desregulación de una parte importante de este mercado y las características de la Ley de Extranjería,6 que impide la existencia de canales legales operativos para la migración y el empleo en el sector, permite mantener un volumen constante de mujeres trabajadoras extranjeras en una situación de máxima vulnerabilidad (Marcos Barba, 2021). Las mujeres migrantes en situación irregular que se dedican a los servicios domésticos remunerados son sin duda uno de los grupos más vulnerables. Sin embargo, aquí se centra la atención en otro caso mucho menos considerado, el de las miles de trabajadoras que cruzaban regularmente la frontera entre Marruecos y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Estas dos ciudades autónomas españolas, situadas a 14 y 130 kilómetros de la península ibérica y rodeadas por el mar Mediterráneo por un lado y Marruecos por el otro, son los únicos territorios continentales de la Unión Europea en el continente africano (véanse Figura 1 y Figura 2). Ambas son ciudades españolas desde 16687 y 1497, respectivamente, y son territorios caracterizados por el multiculturalismo debido a su ubicación geográfica. Por otro lado, no han estado exentas de controversia, ya que, aunque se han firmado varios acuerdos de buena vecindad y acuerdos sobre límites territoriales, Marruecos ha reclamado históricamente las ciudades como parte de su territorio nacional (Ferrer-Gallardo & Gabrielli, 2018, 2025).
Además, ambas se han convertido en paradigmáticas en materia de seguridad fronteriza internacional debido a sus controvertidas vallas, que constituyen las fronteras más fortificadas de la Unión (véase, por ejemplo, Ferrer-Gallardo & Gabrielli, 2024). A pesar del aumento de la seguridad desde la década de 1990, existía una movilidad fluida entre Melilla y Ceuta y las provincias marroquíes adyacentes: Nador y Tánger-Tetuán, respectivamente. En el caso de Ceuta, hay dos pasos fronterizos ─Benzú y El Tarajal─, mientras que Melilla tiene cuatro: Beni Enzar, Barrio Chino, Mariguari y Farhana (Acosta Sánchez, 2022).
Figura 1.
Ubicación de las ciudades de Melilla y Ceuta en la costa norte de Marruecos
Fuente: elaboración propia
Figura 2.
La triple valla sobre el acantilado que separa Melilla de Marruecos
Fuente: elaboración propia
De hecho, antes del cierre de la frontera debido a la pandemia de COVID-19, miles de trabajadoras marroquíes empleadas en el servicio doméstico en España se desplazaban diariamente de un país a otro para trabajar sin contar con un contrato laboral. De hecho, la mayoría de las personas que cruzaban regularmente la frontera trabajaban en la economía informal, aceptando las precarias condiciones laborales asociadas. En este contexto, los servicios domésticos transfronterizos se habían consolidado como un nicho para las mujeres de clase trabajadora con bajos niveles de educación (López Sala, 2012; Ramírez, 2020).
La singular disposición fronteriza de exención de visado para los residentes en Tetuán y Nador que cruzan la frontera, con la condición de no pasar la noche en el país vecino, facilitó estos acuerdos de empleo irregular para miles de personas (Moral, 2019). Además, algunas de las mujeres trabajaban como empleadas domésticas internas sin contrato o vivían en el lado español de la frontera de manera irregular sin poder legalizar su situación (Granda & Soriano-Miras, 2023b, p. 104; Sahraoui, 2023), una condición para la regularización.
El sistema tributario español reconoce a los trabajadores fronterizos y los define como aquellos empleados que, trabajando en la zona fronteriza del otro país ─en este caso, España─, regresan al país de su residencia ─en este caso, Marruecos─ diariamente o al menos una vez a la semana. De acuerdo con la Ley de Extranjería española, los trabajadores fronterizos deben obtener un permiso administrativo.
Las diferencias sociales y económicas que separan los territorios de Ceuta y Melilla de Marruecos estructuran la singular permeabilidad de la frontera. Esta permite la transferencia de mano de obra barata y tiene un beneficio colateral positivo para los empleadores de ambas ciudades en lo que respecta al trabajo doméstico y al trabajo asistencial. Concretamente, existe menos presión para proporcionar servicios de salud y acceso a la educación y atención a los trabajadores, dada su característica transfronteriza (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía [APDHA], 2018). Sin duda, desde una perspectiva interseccional, el racismo estructural afecta a los trabajadores en diferentes ejes de desigualdad: como mujeres, como personas de origen marroquí en España (aunque no puedan considerarse migrantes en términos de residencia), y como trabajadores del sector asistencial.
El estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) realizado en 2018 sobre el caso de Ceuta identificó diferentes modalidades de trabajo doméstico transfronterizo, que pueden extrapolarse al caso de Melilla. En primer lugar, hay trabajadores domésticos empleados con una jornada laboral determinada y, por consiguiente, un horario fijo de entrada y salida. En segundo lugar, están los que trabajan por horas en uno o varios hogares y, por lo tanto, con una jornada laboral mucho más fragmentada que incluye intervalos de tiempo “intermedios”.
Estos trabajadores domésticos externos coexistían con los trabajadores internos de facto, sujetos a las limitaciones de pernoctación establecidas en el régimen normativo mencionado anteriormente. Por lo general, permanecían en la casa de la familia durante 24 horas y regresaban a Marruecos durante su día de descanso semanal. Esto se suma a las dificultades para establecer un contrato, lo que fomenta la informalidad y la consiguiente falta de protección y de derechos laborales. El estudio destaca la extrema exposición a las violaciones de derechos en esta modalidad, dadas sus características.
Los salarios de los trabajadores dependen del empleador y de la modalidad. Por consiguiente, las cifras varían mucho, oscilando normalmente entre 250 y 400 euros al mes en un hogar y con una semana laboral de lunes a viernes. En algunos casos, los ingresos son tan bajos como 150 euros al mes, lo que afecta con frecuencia a mujeres en situaciones de extrema necesidad. Estas cantidades están muy lejos del salario mínimo interprofesional español, que se establece anualmente por ley (APDHA, 2018). En 2018, el salario mínimo se fijó en 735.90 euros.
Con el cierre de la frontera y el confinamiento de 2020, una parte de los trabajadores se quedó en Ceuta y Melilla, lo que provocó un deterioro de sus condiciones de vida en distintos niveles. Otros regresaron a Marruecos, perdiendo así sus empleos sin poder restablecer su actividad transfronteriza. En las siguientes secciones se analizan diferentes casos y estrategias.
El trabajo transfronterizo antes y después de la pandemia: un entorno normativo en constante cambio
Las peculiaridades que caracterizan la relación entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sus alrededores han generado un marco específico para el trabajo doméstico en estas dos ciudades. Tras la incorporación de España al Espacio Schengen (1991), las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla8 han funcionado con controles mixtos, conceden una exención de visado a los residentes de Tetuán en el caso de Ceuta y de Nador en el caso de Melilla.9 Aprovechando esta exención y los escasos controles en el sector del trabajo doméstico, los trabajadores de la región fronteriza podían entrar a España y ejercer su actividad profesional con un permiso administrativo real para hacerlo. En la práctica, aunque la exención de visado no permitía pernoctar, era habitual que las mujeres permanecieran en territorio español como empleadas internas, y regresaban a Marruecos solo durante sus días libres.
Sin duda, la pandemia de COVID-19 cambió radicalmente la situación. El 13 de marzo de 2020, Marruecos anunció el cierre unilateral de sus fronteras como medida de contención del COVID-19, y estas se cerraron en la madrugada del 14 de marzo (Le Monde with AFP, 2020). España reguló el cierre de su frontera una semana después, con la publicación de la Orden INT/270/2020 el 21 de marzo, pero ya había decretado unos días antes un confinamiento estricto a nivel nacional para toda la población.10
Muchos trabajadores domésticos permanecieron en territorio español; en todos los casos, incluso para aquellos marroquíes que tenían contratos de trabajo válidos en las ciudades antes del cierre de la frontera, esto dio lugar a una situación irregular, obligándolos a trabajar de manera informal, ya que se esperaba que regresaran a su país de origen (Granda & Soriano Miras, 2023a). Para estos trabajadores, regresar a Marruecos en el momento del cierre o a través de uno de los cinco corredores humanitarios establecidos posteriormente habría supuesto una pérdida de ingresos, no solo para ellos mismos, sino también para sus familias. Por lo tanto, no es que estuvieran estrictamente atrapados, sino que su inmovilidad era una elección deliberada impulsada por la necesidad, ya que su sustento ─y el de sus familias─ dependía de su capacidad para seguir trabajando en las ciudades. Por lo tanto, al permanecer en España durante todos estos años, sin poder reunirse con sus familias (a pesar de la corta distancia) y sin mecanismos oficiales de regularización, surgieron protestas (Arnet Rodríguez, 2022).
Tras unos meses, los países pasaron a la “nueva normalidad” y España, que también había restringido la movilidad transfronteriza con sus países vecinos de la Unión Europea, comenzó a suavizar esas restricciones. Sin embargo, este no fue el caso de Marruecos, lo que dejó a los residentes de las regiones fronterizas esperando más de dos años para retomar su vida cotidiana y reunirse con sus familias.
Cabe señalar que este prolongado periodo de incertidumbre y espera se vio marcado por las continuas negociaciones bilaterales entre España y Marruecos, que tuvieron dificultades para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la reapertura. A pesar de décadas de cooperación, las tensiones políticas entre ambos países tensaron repetidamente sus relaciones, y lo que inicialmente había comenzado como un cierre por motivos sanitarios se convirtió gradualmente en una cuestión política y económica (Granda & Soriano Miras, 2023a).
Entre los puntos de inflexión clave se encuentran el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental y la decisión de España de hospitalizar al líder saharaui Brahim Ghali. Ambos acontecimientos llevaron a Marruecos a ejercer presión migratoria, sobre todo mediante la entrada masiva de más de 8 000 personas en Ceuta en mayo de 2021 (Ferrer-Gallardo & Gabrielli, 2024). Las relaciones comenzaron a mejorar en abril de 2022, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su apoyo al plan de autonomía de Marruecos, un gesto que contribuyó a aliviar las tensiones y que, en última instancia, condujo a la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla el 17 de mayo de 2022 (Soroeta Liceras, 2022). Sin embargo, a partir de ese momento, las condiciones no volverían a ser las mismas.
En concreto, el texto que regulaba la reapertura, la Orden INT/424/202211 del 13 de mayo de 2022, solo permitía el tránsito a dos grupos: a aquellos que cumplían los requisitos para desplazarse por el resto del espacio Schengen y a los trabajadores transfronterizos que poseyeran un documento nacional de identidad español válido (Tarjeta de Identidad de Extranjero, TIE), la prueba de solicitud de dicha tarjeta o un visado específico para Ceuta o Melilla. Esta directiva se prorrogó en varias ocasiones y finalmente se consolidó mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de diciembre de 2022. Para los residentes de los distritos fronterizos, este cambio supuso una pérdida unilateral del derecho a la libre circulación entre Marruecos y Ceuta y Melilla.
La única opción para los trabajadores transfronterizos nacionales son los permisos de trabajo iniciales, regulados por el artículo 183 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011. El párrafo séptimo del artículo 183.2. a) establece que las condiciones recogidas en el contrato de trabajo deben ajustarse a las establecidas en la normativa vigente. Según el artículo 64, incluso en el caso de los empleos a tiempo parcial, la remuneración debe ser igual o superior al salario mínimo interprofesional para el trabajo a tiempo completo. Por lo tanto, es obligatorio un contrato de trabajo a tiempo completo con un salario mínimo equivalente al salario interprofesional (Boza et al., 2023). Además, si el salario supera los 1 000 euros, debe abonarse mediante transferencia bancaria. Por último, el posible empleador debe tramitar previamente la oferta de empleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para obtener un certificado que confirme la escasez de candidatos, un requisito que resulta inalcanzable dado el elevado número de ciudadanos españoles inscritos como demandantes de empleo.
La situación de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en acuerdos transfronterizos durante el cierre de fronteras
La vida de los trabajadores domésticos transfronterizos cambió de la noche a la mañana con el cierre de la frontera. Debido al poco tiempo transcurrido entre el anuncio y el cierre, algunos de los que permanecieron en Melilla no se enteraron del cierre de la frontera o no creyeron que duraría más de 14 días, como se había anunciado inicialmente. La brusquedad de la decisión marroquí dejó a muchas mujeres en una gran incertidumbre sobre qué hacer, divididas entre regresar a casa o quedarse para no perder sus empleos. Como recuerda Salma (mayor de 45 años, casada, dos hijos), quien decidió quedarse:
Estaba en Melilla y mi esposo me llamó y me dijo: oye... la frontera se va a cerrar el viernes. Y yo le dije: ¿por qué se va a cerrar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana, cuatro días? No lo sé.
Otros intentaron regresar a Marruecos tan pronto como se enteraron de la noticia, pero cuando llegaron a la frontera ya era demasiado tarde. Como relató Nadira: “Cuando cerraron la frontera, yo no me enteré. Y cuando llegué allí, vi a gente llorando. ‘¿Qué pasa?’, pregunté. Me dijeron: ‘La frontera ya está cerrada’” (mayor de 45 años, casada, dos hijos).
Después del 13 de marzo de 2020, dependiendo de las decisiones que tomaron con respecto a su movilidad en respuesta al cierre de la frontera, las mujeres se encontraron en dos situaciones distintas, pero igualmente precarias: las que permanecieron de manera irregular en las ciudades autónomas españolas y las que regresaron a Marruecos. Para el primer grupo, la razón principal para quedarse era conservar su empleo y sus ingresos, lo que les permitía proporcionar apoyo económico a sus familias en el lado marroquí; regresar a casa habría significado perder su empleo.
Sin embargo, en otros casos, especialmente para quienes se quedaron como trabajadores domésticos internos, la decisión de permanecer se debió a una preocupación genuina por las personas a las que cuidaban, sobre todo durante los meses de confinamiento. Se negaron a dejar solos y desatendidos a estos dependientes, a menudo personas mayores. Aunque vivir en las casas de las personas a su cargo les proporcionaba seguridad material durante ese periodo, también se traducía a menudo en jornadas laborales más largas y falta de descanso, en muchos casos sin los correspondientes ajustes salariales (Granda & Soriano Miras, 2023a).
Para los trabajadores domésticos externos que antes del cierre de la frontera no pasaban la noche en las ciudades autónomas, verse obligados a permanecer en el lado español supuso un deterioro significativo de sus condiciones de vida en comparación con su situación anterior. Sus experiencias ilustran claramente el “limbo legal” impuesto por el cierre. Mientras que los que ya eran trabajadores internos ─o los que comenzaron a vivir en las casas de sus empleadores después del cierre─ tenían un cierto grado de seguridad material, otros se enfrentaron a graves dificultades para encontrar alternativas de vivienda estables. Como trabajadores transfronterizos, no poseían propiedades en España ni tenían el derecho legal de alquilar un departamento. En consecuencia, se vieron obligados a depender de familiares, amigos o de alojamientos compartidos para tener un lugar donde dormir.
Todos estos retos quedan ejemplificados en el caso de Rania (de entre 45 y 55 años, casada, dos hijos). Antes del cierre de la frontera, cruzaba a diario de Nador a Melilla para trabajar y regresaba a casa después de su turno. Cuando se cerró la frontera, al principio se quedó con su empleadora, una mujer mayor en situación de dependencia, y la cuidó durante todo el confinamiento. No estuvo sola en esta tarea, ya que compartió las responsabilidades de cuidado con otra trabajadora asistencial. Aun así, la carga emocional fue intensa, especialmente durante el periodo de confinamiento. Rania siguió trabajando como cuidadora tras el fin del confinamiento, pero tras la muerte de su empleador se vio obligada a buscar otras opciones en la ciudad, opciones que eran extremadamente limitadas debido a su situación irregular. “Entonces alquilé una habitación para cuatro personas, dos en la misma habitación. No me gustaba […] Ahora he alquilado un departamento con una amiga que sí tiene papeles”. Sin embargo, nunca se arrepintió de su decisión de quedarse:
Rania: Me quedé y, gracias a Dios, todo está bien, y he estado enviando dinero a mi familia...
Entrevistador: Porque su esposo perdió su trabajo, ¿no es así?
Rania: Sí, él tenía un trabajo aquí en Melilla. Vino y se fue... Pero ahora, gracias a Dios, yo no me fui, porque él sí...
La segunda opción era regresar a Marruecos antes del cierre de la frontera. Para estas mujeres, la situación era desesperada, ya que no tenían medios para obtener ingresos durante el confinamiento en Marruecos. De hecho, incluso aquellas que tenían contratos de trabajo formales quedaron excluidas del paquete de ayudas económicas para trabajadores domésticos aprobado por el Gobierno español en abril de 2020, debido a su condición de trabajadores transfronterizos (Parella Rubio, 2021). Una vez que comenzó la “nueva normalidad”, su situación no mejoró, ya que la frontera permaneció cerrada, muchos puestos de trabajo en el lado marroquí habían desaparecido y las oportunidades para las mujeres con una educación limitada eran escasas (Granda & Soriano-Miras, 2023b).
Ante la falta de apoyo público a los trabajadores, algunos pudieron sobrevivir gracias a la buena voluntad de sus empleadores, que enviaron dinero a sus empleados al otro lado de la frontera.
Fariha (entre 55 y 65 años, soltera, sin hijos): Me mandan dinero todos los meses. Sinceramente, no lo he pasado tan mal. Pero la cuestión es que estaba pensando... que iba a perder mi trabajo. ¿Dónde voy a trabajar a mi edad?
Entrevistador: Entonces, ¿se enteró de que la frontera iba a cerrar ese día o se enteró después?
Fariha: No sabía que iba a cerrar y que ya no podría volver [...]. La gente lo ha pasado muy mal.
Esta dinámica refleja lo que Casaglia (2021) describe como el impacto desproporcionado de la pandemia en los trabajadores migrantes de sectores feminizados, como el cuidado y el trabajo doméstico. En las ciudades autónomas, el impacto se vio intensificado por la intersección de género, clase, estatus legal y geografía.
Reanudar vidas en el limbo: trabajadores domésticos transfronterizos tras la reapertura
La reapertura de la frontera ha sido sin duda un momento muy esperado para las mujeres que se habían quedado en Ceuta y Melilla durante el confinamiento, con la esperanza de reunirse con sus familias en el lado marroquí. Sin embargo, ya no es legal cruzar la frontera solo con el pasaporte. Para las mujeres que trabajan en el sector doméstico sin un contrato formal, cruzar a Marruecos sigue significando perder su empleo. Como se mencionó anteriormente, desde la reapertura, las regulaciones fronterizas en Ceuta y Melilla se han alineado con las del resto del territorio español, lo que hace que sea obligatorio tener un visado en todos los casos. Así, la inmovilidad siguió siendo una realidad, como relata Sumaya (de entre 35 y 45 años, casada, sin hijos): “Así que esperábamos que la frontera se abriera en una semana o dos. Y esperábamos, esperábamos y seguíamos esperando. Aunque ahora está abierta [la frontera], da la sensación de que sigue cerrada”.
Para aquellas mujeres que se habían quedado en Marruecos durante el confinamiento y cuyos antiguos empleadores estaban interesados en reanudar la relación laboral, existía una normativa excepcional. Más concretamente, hasta septiembre de 2022 y solo para aquellos empleadores cuyos empleados tuvieran un permiso válido en el momento del confinamiento, existía la opción de presentar una solicitud de prórroga. Una vez concedido el permiso, se remitía a los trabajadores, que podían entonces solicitar un visado específico para las ciudades autónomas que les permitía cruzar la frontera con fines laborales. A su llegada a territorio español, los empleadores podían inscribir a los trabajadores en el sistema de la seguridad social y, de ese modo, iniciar el procedimiento para obtener la tarjeta de identidad de extranjero (TIE). Evidentemente, la condición previa para este procedimiento era que los empleadores no hubieran contratado a otras personas durante el cierre de la frontera y, por lo tanto, hubieran dado de baja a los antiguos trabajadores. Así, a través de todos estos requisitos, se había creado un nuevo marco legal más hostil para el trabajo transfronterizo (Granda & Nebot i Nieto, 2024).
Sin embargo, esta vía legal solo se aplicaba a quienes ya contaban con un permiso administrativo de trabajo transfronterizo o a quienes ya contaban con el permiso, pero aún no estaban inscritos en el sistema de la seguridad social. La normativa no permitía la tramitación administrativa de nuevos contratos. Por el contrario, desde la reapertura de la frontera, solo se podía tramitar administrativamente un nuevo contrato si no había ningún solicitante de empleo español registrado en el SEPE (Suárez, 2022). Sin embargo, muchas de las mujeres “atrapadas” en Ceuta y Melilla, cuyos empleadores estaban dispuestos a presentar la solicitud, podían enfrentarse a obstáculos adicionales e insuperables. Este fue el caso de Fátima (entre 45 y 55 años, casada, dos hijos), que había estado trabajando sin contrato hasta el cierre de la frontera y quedó varada en Melilla, donde siguió trabajando como empleada doméstica interna. Tras la reapertura de la frontera, sus empleadores intentaron formalizar su empleo para restablecer su condición de trabajadora transfronteriza. No obstante, a mitad del proceso se dieron cuenta de que no podían cumplir uno de los requisitos más estrictos: demostrar que no había solicitantes de empleo locales disponibles en el mismo sector en Melilla.
Fátima: Pensaba que ellos [los empleadores] iban a tramitarme los papeles para trabajar, pero al final no quisieron hacerlo. Les entregué todo y me lo devolvieron. Me dijeron: no, no... aquí hay mujeres que tienen los papeles antes que tú. Si no tienes los papeles, no hay trabajo, porque otra de Melilla entrará antes que tú.
Este fue también el caso de Nur (mayor de 45 años, casada, sin hijos), que no pudo conseguir un contrato de trabajo formal después de permanecer en la casa de sus empleadores como trabajadora interna tras el cierre de la frontera y su posterior reapertura. Sin posibilidad de seguir viviendo con sus empleadores y con su residencia y su cónyuge al otro lado de la frontera, finalmente regresó a Marruecos en septiembre de 2022.
Raissa (entre 45 y 55 años, casada, sin hijos): Trabajaba y dormía en su casa [la de mis empleadores]. Querían ayudarme a conseguir mis papeles. Pero cuando la Oficina de Inmigración les dijo que tenían que declarar seis horas [al día]... ya no quisieron hacerlo y me despidieron (…). Tuve que volver a Marruecos.
Es decir, sus pasaportes habían caducado y la única forma de renovarlos era regresar a Marruecos (Gutiérrez Torres, 2024), con lo que perdieron la oportunidad de volver y, por consiguiente, su empleo.12 Como explica Soraya (entre 25 y 35 años, casada, dos hijos):
Las personas que se quedaron en Marruecos están tramitando sus documentos mucho más rápido. Si estás aquí, tienes que volver [a Marruecos] para hacerlo. [...] He solicitado todo lo necesario, pero aún no me han dicho nada que me permita volver a Marruecos con tranquilidad.
En el caso de las mujeres que tenían un contrato y trabajaban en un régimen transfronterizo, las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores las obligaban a actualizar su situación legal en los casos en que su tarjeta de identidad de extranjera hubiera caducado, una situación bastante habitual. Este proceso de renovación les obliga a cruzar la frontera con Marruecos sin ninguna garantía de poder regresar a España hasta que se regularice su documentación. Esto, a su vez, suele ser un trámite bastante largo.
Incluso cuando sí se concedían permisos de trabajo, la situación en la frontera se volvió más difícil debido a las nuevas restricciones y al aumento de los controles. Durante un tiempo después de la reapertura, se hizo obligatorio mostrar el permiso de trabajo y sellar el pasaporte, algo que antes no se exigía. Esto provocó dos cambios importantes: en primer lugar, la policía comenzó a aplicar la norma de que los trabajadores transfronterizos debían regresar el mismo día en que entraban, tal y como estipula la ley, lo que impedía de manera efectiva las estancias prolongadas. En segundo lugar, el aumento de los controles provocó tiempos de espera más largos en la frontera.
Aisha (entre 35 y 45 años, separada, 1 hijo): Cuando cruzaba entre octubre y mayo [de 2023], me sellaban el pasaporte cuatro veces al día. Dos veces para entrar a Marruecos y dos veces para entrar a España. Dos para entrar y dos para salir. Mi pasaporte está lleno. Pero desde mayo, solo usan un pequeño escáner y revisan la tarjeta de permiso.
Fariha (entre 55 y 65 años, soltera, sin hijos): ¿Sabes cuánto tiempo hay que esperar en la fila? Dos horas de pie en el mismo lugar. Te duele la espalda, los pies, todo. [...] Antes, nada. Salías y llegabas a casa enseguida. Sin filas, sin nada. [...] Ahora vas y tardas tres horas, cuatro horas, cinco horas.
Además, el Departamento de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno, en aplicación del artículo 64, introdujo un nuevo requisito que ha cambiado drásticamente las condiciones laborales de los trabajadores transfronterizos. En concreto, nadie puede obtener el permiso transfronterizo si el contrato de trabajo no contempla un salario bruto mínimo de 1 000 euros al mes, incluso si se contrata a tiempo parcial (30 horas semanales). Este requisito se basa en el salario mínimo interprofesional como una norma nacional que el Gobierno aumentó en febrero de 2022, fijándolo en 33.33 euros diarios o 1 000 euros mensuales.
Este cambio legislativo, aunque sin duda supone un avance significativo en materia de derechos sociales y laborales, no considera la especificidad de esta zona fronteriza. Consiguió eliminar la posibilidad de que los empleadores se beneficiaran de la modalidad de la trabajadora asistencial transfronteriza que vivía en el lado marroquí y cruzaba regularmente la frontera, generalmente dispuesta a trabajar por un salario por hora decididamente más bajo. Por consiguiente, la nueva situación eliminó hipotéticamente las violaciones flagrantes de las condiciones laborales en los lugares de trabajo de las mujeres marroquíes en Ceuta y Melilla. Sin embargo, en la práctica, esta armonización de la normativa con el marco jurídico general español también ha dado lugar, por un lado, a un número considerable de despidos y, por otro, al fomento del mantenimiento de acuerdos irregulares.13
Cabe destacar que no todos los trabajadores que regresaron a Marruecos tras el cierre de la frontera han podido obtener un permiso de trabajo para recuperar sus empleos. En estas circunstancias, estos trabajadores poco cualificados, que dependían de la movilidad transfronteriza para sobrevivir, tienen muy pocas opciones en su país de origen, y las que existen suelen ser precarias, como volver a buscar empleo en los sectores de la limpieza o del trabajo asistencial, o trabajar en fábricas de camarones o de confección (Granda & Soriano-Miras, 2023b). Como resultado, las mujeres que durante mucho tiempo habían sido esenciales para el funcionamiento de las ciudades quedaron marginadas por el Gobierno español tras la reforma legal de las condiciones de cruce de fronteras.
Hoy, unos cinco años después del cierre de las fronteras, la situación de las mujeres trabajadoras “atrapadas” en Ceuta y Melilla sigue sin cambiar. Sus pasaportes inválidos, junto con la falta de procedimientos administrativos para regularizar su situación sin poner en peligro su empleo, han fomentado aún más su invisibilidad. Al mismo tiempo, tras la pandemia surgieron nuevas estrategias para que las trabajadoras transfronterizas obtuvieran la regularidad, como la solicitud de arraigo.14 La reforma normativa de 202215 estableció que esta prueba podía aportarse por cualquier medio para el arraigo laboral y no solamente mediante una resolución administrativa o judicial de la Inspección de Trabajo (Boza et al., 2023). De hecho, datos recientes sobre el arraigo en las ciudades sugieren que muchas de las personas que quedaron varadas en Ceuta y Melilla aprovecharon el cierre de la frontera para documentar su estancia y solicitar este procedimiento de regularización administrativa. En diciembre de 2023, había 536 personas con autorización de arraigo en Ceuta y 897 en Melilla. En comparación, los datos previos a la pandemia de 2019 muestran solo 37 en Ceuta y 194 en Melilla (Observatorio Permanente de la Inmigración, 2025). La reforma de la normativa española en materia de inmigración, que entró en vigor en mayo de 2025, introduce cambios significativos en las vías de arraigo, entre ellos la reducción del periodo de residencia exigido y la creación de nuevas modalidades. Estos cambios pueden ser especialmente relevantes para las trabajadoras domésticas marroquíes que permanecieron en Ceuta y Melilla tras el cierre de las fronteras y que aún se encontraban en situación irregular; sin embargo, es necesario seguir investigando para comprender plenamente el alcance de su impacto y cómo las mujeres están navegando por estas nuevas vías legales.
Discusión y conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha prestado especial atención a un grupo concreto que se vio afectado negativamente por la pandemia y a los cambios en el marco normativo durante los años siguientes, concretamente los trabajadores domésticos transfronterizos entre Marruecos y los enclaves españoles en el continente africano. La dinámica de la frontera antes de la pandemia formaba parte de la externalización del trabajo asistencial, y la desigualdad estructural internacional subyacente era una condición previa para los acuerdos laborales transfronterizos específicos y las precarias condiciones laborales que estos implicaban. Al igual que en otros estudios y regiones (Leiva Gómez & Ross Orellana, 2016; López Estrada, 2020), las disparidades de ingresos entre los Estados han sido un factor clave para promover la movilidad regular a través de las fronteras.
En el trabajo asistencial transfronterizo, las personas que participaban eran predominantemente mujeres trabajadoras con niveles bajos de educación formal. El análisis de sus retos, en comparación con otros trabajadores del sector asistencial español ─que también se vieron gravemente afectados por la pandemia─ proporcionó información sobre la particularidad de su perfil interseccional. No solo se tuvo en cuenta la interseccionalidad de las trabajadoras asistenciales en términos de categorías de identidad, sino que también se destacó el carácter interseccional adicional de su entorno normativo. Esta perspectiva permite comprender de forma más compleja las condiciones de trabajo y de vida transfronterizas, especialmente en tiempos de cambios normativos acelerados en materia de trabajo asistencial, controles fronterizos y migración.
Por último, cabe destacar que fueron precisamente este entorno normativo y las formas individuales de desenvolverse en él los que determinaron las experiencias vividas antes, durante y después de la pandemia. En consecuencia, se constató que las trabajadoras asistenciales transfronterizas no se vieron afectadas todas de la misma manera. Con el cierre de las fronteras, una parte de las trabajadoras asistenciales en España decidió quedarse en Ceuta y Melilla, soportando el deterioro de sus condiciones de vida en diferentes niveles. Otro grupo decidió quedarse en Marruecos, con lo que perdió sus empleos por no poder llegar a sus lugares de trabajo al otro lado de la frontera. Este estudio resaltó la necesidad de reconocer la complejidad de cada caso dependiendo de la modalidad del trabajo asistencial, las decisiones tomadas respecto a la movilidad al inicio de la pandemia, las constelaciones familiares tanto de los clientes como del contexto de origen, la validez del pasaporte marroquí y las redes sociales en España, entre otros factores.
La posición interseccional y multifacética de las trabajadoras transfronterizas del sector asistencial conlleva una mayor precariedad y vulnerabilidad. La vulnerabilidad se entiende como la disminución de la capacidad de una persona o un grupo para prever, afrontar, resistir y superar los efectos de cualquier peligro (Ghosh et al., 2020) y, por lo tanto, como una relación de la persona con un entorno concreto. Los cambios persistentes en el entorno normativo descritos anteriormente han intensificado los riesgos y profundizado las desigualdades en el disfrute de los derechos de las mujeres migrantes que se dedican al trabajo doméstico y al trabajo asistencial (Parella Rubio, 2021). Además, las condiciones de trabajo precarias forman parte de estos acuerdos laborales transnacionales locales. De acuerdo con Tsing, se propone pensar en la precariedad no como una excepción, sino como una condición estructural ─una vulnerabilidad sistemática frente a los demás (Tsing, 2015)─ inscrita en esta modalidad de trabajo.
Aunque los cambios normativos analizados provocaron un agravamiento de las condiciones precarias y la vulnerabilidad, es fundamental destacar que no fueron la causa de estos; más bien, las circunstancias provocadas por la adopción de las medidas de seguridad y, en particular, las restricciones a la circulación pusieron de manifiesto la condición inherente de los trabajadores transfronterizos en los circuitos de atención de la frontera. En general, el cierre de la frontera y los cambios normativos poco claros deterioraron la calidad de vida de las trabajadoras asistenciales transfronterizas, a pesar de que se introdujeron en parte con la intención de protegerlas. Las condiciones laborales, ya precarias, empeoraron, lo que provocó la pérdida de empleos, inseguridad financiera y problemas de vivienda. Además, tuvo un profundo impacto negativo en el funcionamiento de las familias debido a las restricciones de movilidad y, por lo tanto, a la separación forzosa. En resumen, la pandemia alteró las dinámicas de cuidado en las que participaban los trabajadores transfronterizos.
Además, la propagación de la enfermedad y las medidas adoptadas pusieron de relieve la importancia de la política contextual y dejaron al descubierto la fragilidad de los acuerdos del trabajo transfronterizo. De hecho, la dinámica fronteriza entre Ceuta y Melilla y Tetuán y Nador, respectivamente, depende de los vínculos políticos entre España ─como parte de la Unión Europea─ y Marruecos, y es una expresión de estos. Aunque un análisis detallado de estas relaciones va mucho más allá de los objetivos de esta investigación, resulta interesante mencionar la historia común y las tensiones más recientes en torno a los temas de migración, pesca y desacuerdos territoriales (Ferrer Gallardo & Gabrielli, 2025; Fuentes Lara, 2017) entre los Estados. Con la adhesión de España a la Unión Europea en 1986, sus fronteras meridionales se convirtieron en fronteras exteriores de la UE, que actualmente suelen servir de ejemplos paradigmáticos en los debates sobre la securitización de las fronteras.
Las fronteras han vuelto a demostrar que son un instrumento político fundamental para la “gestión” de la movilidad. Su (im)permeabilidad es decisiva para las oportunidades vitales de los habitantes de la región fronteriza en cuestión. De hecho, los cambios provocados por la pandemia son irreversibles. La exención de visado que se concedía anteriormente a los residentes de la zona fronteriza ya no está en vigor. Más concretamente, las nuevas condiciones que ambos países negociaron para controlar sus fronteras prohíben a los residentes de Tetuán y Nador, en Marruecos, cruzar la frontera solo con su pasaporte. En su lugar, deben presentar un permiso de trabajo transfronterizo o un visado en los puestos de control (Granda & Nebot i Nieto, 2024). Estos cambios han causado malestar entre las personas que ya no pueden participar en su movilidad transfronteriza habitual, lo que afecta a quienes tienen vínculos familiares transfronterizos o realizan actividades profesionales que trascienden las fronteras nacionales.
Para comprender mejor las diversas estrategias empleadas por los trabajadores transfronterizos del sector asistencial en un entorno normativo en constante evolución es esencial continuar investigando. El nuevo marco jurídico hizo obligatoria la regularización de las condiciones laborales. En consecuencia, la nueva situación condujo a la desaparición teórica de las frecuentes infracciones de la legislación laboral en relación con las mujeres marroquíes empleadas en hogares españoles en Ceuta y Melilla. Sin embargo, la armonización del marco jurídico de esta frontera con el resto de España (excepto en lo que respecta a las prestaciones por desempleo) también ha dado lugar a numerosos despidos o, en el otro extremo, a la continuación de acuerdos irregulares en condiciones aún peores que antes de la pandemia. Los cambios normativos destinados a mejorar la protección de los trabajadores han provocado, de hecho, un empeoramiento de la calidad de vida de muchas trabajadoras asistenciales.
Referencias
Acosta Sánchez, M. A. (2022). Ceuta y Melilla en el espacio Schengen: situación actual y opciones de futuro. Peace & Security-Paix et Sécurité Internationales, (10), 1-18. http://dx.doi.org/10.25267/Paix_secur_int.2022.i10.1801
Andreo Tudela, J. C. (Dir.), Martínez García, J., Moráguez Barco, P., Melgar Ortega, M. T. & Delgado Parrilla, A. (2023). El sector del empleo del hogar en el contexto transfronterizo ceutí. Análisis sobre procesos y relaciones laborales. Ceuta. Instituto de Estudios Ceutíes. https://www.ieceuties.org/_files/ugd/3615f9_d345ef4ceda741f9ad6476aa792e0a68.pdf
Arango, J., Díaz Gorfinkiel, M. & Moualhi, D. (2013). Promover la integración de las trabajadoras y los trabajadores domésticos migrantes en España (Estudios sobre migraciones internacionales núm. 114). Oficina Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/es/publications/promover-la-integracion-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-domesticos-0
Arnet Rodríguez, A. (2022). La situación de las trabajadoras transfronterizas durante más de dos años de cierre fronterizo en Ceuta. E-Revista Internacional de la Protección Social, 7(2), 86-107. http://dx.doi.org/10.12795/e-RIPS.2022.i02.05
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). (2018, noviembre). Las trabajadoras de hogar en Ceuta. La frontera como clave de la precarización de las ocupaciones transfronterizas feminizadas. https://www.apdha.org/cadiz/wp-content/uploads/Informe-trabajadoras-Hogar-Ceuta-2018.compressed.pdf
Boza, D. (Coord.), Castilla, K. & Torres, F. (2023, octubre). Informe sobre el marco normativo del trabajo de hogar en España: Especial referencia a la situación de las trabajadoras migrantes. IDP Observatori de Dret Públic. https://www.ub.edu/gesdi/wp-content/uploads/2025/09/Informe-IMU.pdf
Calderón Vázquez, F. J. (2014, enero-junio). Boundaries in time and space: Spanish “minor sovereign territories”. Frontera Norte, 26(51), 113-136. https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/558
Casaglia, A. (2021). Borders and mobility injustice in the context of the Covid-19 pandemic. Journal of Borderlands Studies, 36(4), 695-703. https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1918571
Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299. https://doi.org/10.2307/1229039
Departamento de Migraciones. (2019, septiembre). Trabajo doméstico y de cuidados para empleadores particulares. Vicesecretaría General de Unión General de Trabajadores / Fondo Social Europeo / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. https://www.ugt.es/sites/default/files/informe-trabajo-domestico-y-de-cuidados-para-empleadores-particulares-ugt_0.pdf
Díaz Gorfinkiel, M. (2016). La reconfiguración del empleo doméstico en España: impacto de los cambios legislativos en el funcionamiento del sector. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (155), 97-112. https://doi.org/10.5477/cis/reis.155.97
Ferrer-Gallardo, X. & Gabrielli, L. (2018). Estados de excepción en la excepción del Estado. Ceuta y Melilla. Icaria.
Ferrer-Gallardo, X. & Gabrielli, L. (2024). The fenced off cities of Ceuta and Melilla: Mediterranean nodes of migrant (im)mobility. En R. Zapata-Barrero & I. Awad (Eds.), Migrations in the Mediterranean (pp. 289-308, IMISCOE Research Series). Springer. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/85074
Ferrer Gallardo, X. & Gabrielli, L. (2025). Tres décadas de vallas en Ceuta y Melilla: crisificación, externalización y recrudecimiento del control migratorio en las fronteras exteriores de la UE. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 71(1), 65-92. https://doi.org/10.5565/rev/dag.892
French, H. (2000). Vanishing borders. Protecting the planet in the age of globalization. Norton.
Fuentes Lara, M. C. (2017). Las mujeres porteadoras en la frontera hispano-marroquí: el caso de Ceuta [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Digibug. http://hdl.handle.net/10481/48864
Ghosh, S., Seth, P. & Tiwary, H. (2020). How does Covid-19 aggravate the multidimensional vulnerability of slums in India? A commentary. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), Artículo 100068. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100068
Granda, L. & Nebot i Nieto, O. (2024). Trabajadores transfronterizos en Melilla: perfiles y evolución en una década de cambios. Migraciones, (61), 1-24. https://doi.org/10.14422/mig.2024.011
Granda, L. & Soriano Miras, R. M. (2023a). “Si no tengo esto, no tengo nada”: mujeres porteadoras durante el cierre fronterizo entre España y Marruecos. Estudios Fronterizos, 24, Artículo e115. https://doi.org/10.21670/ref.2304115
Granda, L. & Soriano-Miras, R. M. (2023b). Violencia y resistencias: trabajadoras del hogar marroquíes tras el cierre de la Frontera Sur. Revista CIDOB D’afers Internacionals, (133), 91-112. https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.91
Gutiérrez Torres, I. (2024). Trapped in Ceuta: reflexive tactics and methods in participatory filmmaking among cross-border women. Migration Studies, 12(3), 1-23. https://doi.org/10.1093/migration/mnad031
Instituto Nacional de Estadística. (2024). Melilla: población por municipios y sexo. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm#_tabs-tabla
Leiva Gómez, S. & Ross Orellana, C. (2016). Migración circular y trabajo de cuidado: fragmentación de trayectorias laborales de migrantes bolivianas en Tarapacá. Psicoperspectivas, 15(3), 56-66. http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol15-Issue3-fulltext-766
Lessenich, S. (2016). Neben uns die sintflut. Die externalisierungsgesellschaft und ihr preis. Hanser Berlín.
López Estrada, S. (2020). Cuidado a través de la frontera: trayectorias transfronterizas de cuidados en la región Tijuana-San Diego. Estudios Fronterizos, 21, Artículo e044. https://doi.org/10.21670/ref.2002044
López Sala, A. M. (2012). Donde el Sur confluye con el Norte: movimientos migratorios, dinámica económica y seguridad en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Documentos CIDOB Migraciones, (24), 1-12. https://www.cidob.org/publicaciones/donde-sur-confluye-norte-movimientos-migratorios-dinamica-economica-seguridad
Marcos Barba, L. (2021). Esenciales y sin derechos. O cómo implementar el convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar. OXFAM intermón. https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/esenciales-sin-derechos-empleadas-hogar#
Mau, S. (2022). Sortiermaschinen: die neuerfindung der grenze im 21. Jahrhundert. Bundeszentrale für Politische Bildung.
Le Monde with AFP. (2020, 13 de marzo). Coronavirus: le Maroc ferme ses liaisons aériennes et maritimes vers l’Espagne, la France et l’Algérie. Le Monde. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/13/covid-19-le-maroc-boucle-ses-liaisons-aeriennes-et-maritimes-vers-l-espagne-la-france-et-l-algerie_6032978_3212.html
Moral, P. (2019, 17 de febrero). Ceuta y Melilla, la excepción española. EOM. https://elordenmundial.com/ceuta-y-melilla-la-excepcion-espanola/
Moré, P. (2020). Cuidados y crisis del coronavirus: el trabajo invisible que sostiene la vida. Revista Española de Sociología, 29(3), 737-745. https://doi.org/10.22325/fes/res.2020.47
Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities. The human development approach. The Belknap Press of Harvard University Press.
Observatorio Permanente de la Inmigración. (2025). Personas con autorización de residencia por arraigo en vigor. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. https://www.inclusion.gob.es/web/opi/estadisticas/catalogo/arraigo?tab=resultados
Ohmae, K. (1994). The borderless world. Power and strategy in the interlinked economy. HarperCollins.
Pandey, K., Salazar Parreñas, R. & Sabio, G. S. (2021). Essential and expendable: migrant domestic workers and the COVID-19 pandemic. American Behavioral Scientist, 65(10), 1287-1301. https://doi.org/10.1177/00027642211000396
Parella Rubio, S. (2021). El sector del trabajo del hogar y de cuidados en España en tiempos de COVID-19. Anuario CIDOB de la Inmigración (2020), 102-114. https://raco.cat/index.php/AnuarioCIDOBInmigracion/article/view/381253
Pérez Orozco, A. (2021). Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico. Revista de Economía Crítica, 1(5), 8-37. https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/388
Ramírez, Á. (2020). Femmes sans frontières: service domestique transfrontalier à Sebta. Hespéris-Tamuda, 55(3), 217-236. https://www.africabib.org/htp.php?RID=A00008080
Rico, M. N. & Leiva-Gómez, S. (2021). Trabajo doméstico migrante en Chile y el COVID-19. Cuidadoras bolivianas en el descampado. Migraciones, (53), 227-255. https://doi.org/10.14422/mig.i53y2021.009
Sahraoui, N. (2023). Externalized within, everyday bordering processes affecting undocumented Moroccans in the borderlands of Ceuta and Melilla, Spain. Journal of Borderlands Studies, 39(5), 855-874. https://doi.org/10.1080/08865655.2023.2229838
Sen, A. (1985). Commodities and capabilities. North Holland.
Soroeta Liceras, J. (2022). Por qué la integración en Marruecos (la autonomía) no es la forma de resolver el conflicto (la descolonización) del Sáhara Occidental. Revista Española de Derecho Internacional, 74(2), 463-471. http://dx.doi.org/10.17103/redi.74.2.2022.2b.04
Stephen, L. (2012). Conceptualizing transborder communities. En M. R. Rosenblum & D. J. Tichenor (Eds.), Oxford handbook of the politics of international migration (pp. 456-477). Oxford University Press.
Suárez, P. (2022, 7 de junio). Trabajadoras transfronterizas de usar y tirar en Ceuta y Melilla. El Salto. https://www.elsaltodiario.com/frontera-sur/trabajadoras-transfronterizas-de-usar-y-tirar-en-ceuta-y-melilla
Tsing, A. L. (2015). The mushroom at the end of the world: on the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press.
Walby, S. (2009). Globalization and inequalities: complexity and contested modernities. Sage.
Weiß, A. (2017). Soziologie globaler Ungleichheiten. Suhrkamp.
Yeates, N. (2009). Globalizing care economies and migrant workers. Explorations in global care chains. Palgrave Macmillan.
Notas
1 La población total de Melilla es de unos 85 000 habitantes y tiene una superficie de 12 km². En el caso de Ceuta, la población es de 83 000 habitantes en un territorio de 18 km² (Instituto Nacional de Estadística, 2024).
2 No estamos todas (22-1-ID22) fue un proyecto financiado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. En él se analizaban las implicaciones de la irregularidad para las trabajadoras asistenciales internas y transfronterizas. La autora, Lucía Granda, también contó con el apoyo del Ministerio de Universidades español a través del contrato FPU20/03211.
3 Como ejemplos, menciona Vanishing Borders (2000), de Hilary French, y The Borderless World(1994), de Kenichi Ohmae.
4 La Ley de Extranjería española, también conocida como Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su Título II, Capítulo II (Sobre permisos de trabajo y regímenes especiales), establece en su artículo 42 que:
Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente, o, al menos, una vez a la semana, deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general.
5 Real Decreto 1620/2011 del 14 de noviembre por el que se regula la relación laboral especial de los trabajadores domésticos.
6 La ley de inmigración actualmente en vigor es la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.
7 El Tratado de Lisboa reconoció oficialmente a Ceuta como parte de España.
8 De hecho, la fortificación fronteriza consiste en una doble valla metálica (triple en el perímetro fronterizo de Melilla) y alambre de púas omnipresente, véase Calderón Vázquez (2014).
9 Esta exención se estableció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 81 del 5 de abril de 1994, disponible en línea: https://www.boe.es/boe/dias/1994/04/05/pdfs/A10390-10422.pdf
10 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, Boletín Oficial del Estado núm. 67, Sec. I, pp. 25390-25400.
11 Orden INT/424/2022 del 13 de mayo por la que se modifica la Orden INT/657/2020 del 17 de julio sobre los criterios para la aplicación de una restricción temporal de los viajes no esenciales desde terceros países a la Unión Europea y a los países asociados al espacio Schengen por razones de orden público y salud pública debido a la crisis provocada por la COVID-19, Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 115 del 14 de mayo de 2022.
12 Ni Ceuta ni Melilla cuentan con un consulado marroquí y los trabajadores no tienen permiso para viajar a la península española con el objetivo de renovar el pasaporte en los consulados de Algeciras o Almería, por ejemplo.
13 De hecho, dada la falta de vías legales para resolver esta situación, algunas mujeres incluso deciden recurrir a las mafias y cruzar el mar Mediterráneo en pequeñas embarcaciones. Véase Suárez, 2022.
14 La ley de inmigración permite que se conceda la residencia (y la autorización de trabajo, cuando proceda) a las personas mediante el arraigo, incluso si entraron en el país con un visado que no correspondía al propósito real de su estancia, e independientemente de si se encuentran actualmente en situación administrativa regular o irregular.
15 Precisamente en relación con la publicación del Real Decreto 629/2022 del 26 de julio por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social a raíz de la reforma correspondiente a la Ley Orgánica 2/2009, aprobada por el Real Decreto 557/2011 del 20 de abril.
Sònia Parella
Española. Doctorada en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora titular en la misma universidad y coordinadora del CER-Migracions de la UAB. Líneas de investigación: estudio de las migraciones desde una perspectiva de género, teoría feminista de la interseccionalidad, migraciones y mercado de trabajo, procesos y prácticas transnacionales en contextos de migración. Publicación reciente: Parella, S., Soriano, R., Tavernelli, R. & Morillas, I. (2024). Workplace health hazards faced by migrant domestic workers in Spain. Social Sciences, 13(12), 651. https://doi.org/10.3390/socsci13120651
Janna Dallmann
Alemana. Doctorada en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es parte del personal docente de la UAB. Líneas de investigación: economía popular, las fronteras, la sociología de la migración y la teoría sociológica. Dallmann, J. (2022). Contact zone mercadillo: Roma and public space in Valladolid (Spain). International Journal of Roma Studies, 4(3), 204-217. https://doi.org/10.17583/ijrs.11352
Diego Boza Martínez
Español. Doctorado en derecho por la Universidad de Cádiz. Actualmente es profesor contratado doctor de derecho penal en la misma Universidad y subdirector del Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. Líneas de investigación: aproximación desde el derecho penal a las violaciones de derechos humanos, especialmente a las personas migrantes, trabajadores y colectivos vulnerabilizados. Publicación reciente: Boza Martínez, D. (2025). Claves para la aproximación al fenómeno de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el sector del trabajo de hogar. En M. Santos, T. Coelho Moreira, A. S. Oliveira & M. Matos (Coords.), Exploração laboral: quando o trabalho viola os direitos humanos (pp. 99-119). Universidade do Minho.
Lucía Granda
Española. Doctorada en ciencias sociales por la Universidad de Granada (UGR), España. Actualmente es contratada posdoctoral en el Departamento de Sociología de la UGR en el programa de Formación de Profesorado Universitario (Ministerio de Universidades). Líneas de investigación: género, estudios fronterizos y globalización. Publicación reciente: Granda, L. & Nebot i Nieto, O. (2024). Trabajadores transfronterizos en Melilla: perfiles y evolución en una década de cambios. Migraciones, (61). https://doi.org/10.14422/mig.2024.011
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|