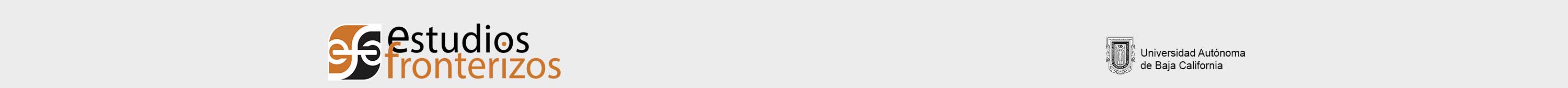| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e170 |
https://doi.org/10.21670/ref.2512170
Norte de Santander: tráfico ilegal de armas y cierre de fronteras, 2015-2022
Norte de Santander: illegal arms trafficking and border closure, 2015-2022
Jorge Alonso
Isaza Quebradaa
https://orcid.org/0009-0000-7415-2830
Carlos Augusto
Paez Murillob
https://orcid.org/0000-0002-5221-8437
William
Pachón Muñoza
https://orcid.org/0000-0002-4111-9441
William Andrés
Sanabria Álvareza
*
https://orcid.org/0000-0003-2742-3444
a Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, correo electrónico: jorge.isaza@unimilitar.edu.co, william.pachon@unimilitar.edu.co, est.william.sanabria@unimilitar.edu.co
b Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Bogotá, Colombia, correo electrónico: carlos.paez@esmic.edu.co
*Autor para correspondencia: William Andrés Sanabria Álvarez. Correo electrónico: est.william.sanabria@unimilitar.edu.co
Recibido el
27
de
enero
de
2025.
Aceptado el
5
de
agosto
de
2025.
Publicado el 25 de agosto de 2025.
| CÓMO CITAR: Isaza Quebrada, J. A., Paez Murillo, C. A., Pachón Muñoz, W. & Sanabria Álvarez, W. A. (2025). Norte de Santander: tráfico ilegal de armas y cierre de fronteras, 2015-2022. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e170. https://doi.org/10.21670/ref.2512170 |
Resumen:
Desde la perspectiva de los estudios de seguridad, y con un enfoque teórico pragmático y constructivista, este artículo analiza las características del tráfico ilegal de armas en Norte de Santander (Colombia) durante el cierre de fronteras (2015-2022), con el fin de comprender su evolución y determinar el impacto del cierre fronterizo en este delito. Con una metodología mixta, se usaron datos del Global Study on Firearms Trafficking 2020, estadísticas sobre incautaciones no administrativas de armas de la Policía Nacional de Colombia y entrevistas a oficiales del Ejército Nacional que durante el periodo estudiado prestaron su servicio en esta región. Los resultados muestran que el tráfico continuó mediante rutas no oficiales, y que la corrupción en sectores de las fuerzas armadas venezolanas fue clave para la continuidad de este delito. En las incautaciones prevalecen revólveres y escopetas, concentradas especialmente en municipios fronterizos como San José de Cúcuta, Tibú y Puerto Santander.
Palabras clave:
cierre de fronteras,
corrupción,
tráfico ilegal de armas,
incautaciones,
rutas no oficiales.
Abstract:
From the perspective of security studies, and with a pragmatic and constructivist theoretical approach, this article analyzes the characteristics of illegal arms trafficking in Norte de Santander (Colombia) during the border closure (2015-2022), in order to understand its evolution and determine the impact of the border closure on this crime. Using a mixed methodology, data from the Global Study on Firearms Trafficking 2020, statistics on non-administrative arms seizures by the Colombian National Police, and interviews with National Army officers who served in this region during the period studied were used. The results show that trafficking persisted through unofficial routes, and that corruption in sectors of the Venezuelan armed forces was key to the continuation of this crime. Revolvers and shotguns prevail in the seizures, especially concentrated in border municipalities such as San José de Cúcuta, Tibú and Puerto Santander.
Keywords:
border closures,
corruption,
illegal arms trafficking,
seizures,
unofficial routes.
Introducción
Las armas pequeñas y ligeras ligadas a su tráfico ilícito constituyen un delito y un problema global que afecta a todas las regiones y transforma conflictos locales en desafíos internacionales, debido a su uso por grupos armados y organizaciones delictivas. Este fenómeno limita derechos fundamentales como la vida y la libertad, y perjudica a comunidades vulnerables sin distinción de edad, género o etnia (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a; Wolfe, 2011). En el ámbito internacional, instrumentos como el Protocolo sobre Armas de Fuego, vinculado a la Convención de Palermo (2000), y el Tratado sobre el Comercio de Armas buscan prevenir, regular, penalizar y establecer un marco general para combatir este delito (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2016; 2020).
Según el Protocolo de Palermo de 2001, el tráfico ilegal de armas comprende la transferencia no autorizada de armas entre Estados parte, lo que evidencia la necesidad de reforzar los controles en el origen para impedir su circulación entre grupos criminales (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2001; United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a). El bien jurídico protegido es la seguridad colectiva, entendida como un estado que permite a los individuos desenvolverse con confianza en una comunidad y usar sus bienes jurídicos individuales de forma segura bajo la protección estatal frente a elementos peligrosos (Hava García, 2019). Así, la importancia de controlar el tráfico ilegal de armas se evidencia en que estas tienen una alta participación en los homicidios y muertes violentas a nivel mundial (véase Figura 1).
Figura 1.
Causas de homicidio por tipos de arma a nivel mundial (2015-2021)
Fuente: elaboración propia con base en datos de Small Arms Survey (2023)
A nivel mundial, las tasas de homicidios intencionales mostraron una tendencia decreciente entre 2016 y 2020; sin embargo, en 2021 volvieron a mostrar un repunte. América mantuvo una elevada proporción de homicidios cometidos con armas de fuego (75%), en contraste con Europa (13%) (Boo & Hideg, 2023; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2023).
El caso de la subregión de América del Sur y Central concentró la mayoría de los homicidios en la región, no obstante, tuvo una reducción de 27.65% en la tasa entre 2015 y 2021 (Boo & Hideg, 2023). En 2021, el crimen organizado estuvo relacionado con 50% de los homicidios, seguido por 20% vinculado a otros delitos y 17% correspondiente a violencia interpersonal no familiar; a nivel global, estos porcentajes fueron de 22%, 16% y 18%, respectivamente (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2023). Cabe destacar que el análisis del crimen en 42 ciudades de la subregión reveló una alta concentración espacial: 50% de los homicidios ocurrió en solo 1.4% de los segmentos de calles, un fenómeno no relacionado con variables como población o extensión territorial (Chainey et al., 2019; véase Figura 2).
Figura 2.
Causas de homicidios por tipos de arma en Sudamérica y Centroamérica (2015-2021)
Fuente: elaboración propia con base en datos de Small Arms Survey (2023)
Se estima que entre 26% y 63% de las armas incautadas en América Latina están vinculadas con su tráfico ilícito. La subregión lidera, a su vez, las incautaciones de armas de fuego, lo que se relaciona directamente con la alta incidencia de violencia. Las principales armas reportadas fueron pistolas (52%), seguidas de revólveres (24%), con Colombia y Argentina como los países con mayores registros. En el caso de México, se reporta un mayor número de fusiles, debido a su uso en el narcotráfico (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a). En este país también se identifica una limitada capacidad institucional, posibles intereses disolutos de las autoridades y una implementación deficiente de políticas públicas bajo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que ha derivado en datos desactualizados, una sociedad armada e insegura y obstáculos para el desarme y la pacificación (Hernández & Orozco Reynoso, 2021).
Una situación similar se observa en Perú, donde existe un deficiente control de armas incautadas, con registros manuales y sin coordinación entre entidades, lo que favorece el tráfico ilícito y los homicidios con armas no registradas entre 2018 y 2022 (Mires-Agip & Solís-Castillo, 2024; Rivas Peña & Trujillo Tarazona, 2024). Este fenómeno ha generado impactos negativos en la seguridad ciudadana, la victimización delictiva, la confianza institucional y la convivencia social (Mires-Agip & Solís-Castillo, 2024; Valdivia Ramírez, 2021). En la ciudad de Lima, el comercio ilícito de armas se ha desarrollado en tres fases: 1) desviación del mercado legal al ilegal; 2) consolidación del mercado ilícito; y, 3) entrega bajo estrictas medidas de seguridad (Mires-Agip & Solís-Castillo, 2024).
Lo que se observa en los casos previos es una condición generalizada que también afecta a Brasil, donde el fenómeno se mantiene ampliamente oculto a nivel internacional debido a la falta de seguimiento adecuado sobre el origen y la circulación ilegal de las armas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a). Además, los países adoptan diferentes enfoques legislativos para abordar la tenencia y el porte ilegal de armas.
México sanciona la tenencia de armas como una infracción administrativa y el porte como delito, de acuerdo con el tipo de arma o munición. En Colombia, ambas conductas se tratan como infracciones administrativas, aunque se elevan al nivel de delito cuando están vinculadas con el tráfico de armas. Por su parte, España considera el porte ilegal como una forma agravada del delito base de tenencia ilegal, en lugar de tipificarlo como un delito autónomo. En todos los casos, se observa la necesidad de implementar mecanismos más efectivos para privar a los infractores de las ganancias ilícitas obtenidas (Moya Guillén & Tapia Ballesteros, 2021; Villegas Díaz, 2020).
La operatividad del tráfico de armas se estructura en cuatro fases fundamentales: reclutamiento, obtención, movilización y entrega, lo que abarca desde el robo y el almacenamiento en centros clandestinos hasta el transporte y la comercialización internacional (Acuña Lopez, 2021). Los traficantes emplean métodos como el desensamblaje y envío por partes para evadir controles, así como el uso de “mulas” humanas ─incluidas personas migrantes y refugiadas─ en operaciones de “tráfico hormiga” (Broadhurst et al., 2021; United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a).
Estas actividades se desarrollan mediante redes transnacionales que aprovechan tanto rutas marítimas como terrestres. Aunque existe un componente interno en el origen de las armas incautadas, la dimensión transfronteriza se materializa especialmente en zonas limítrofes, donde se utilizan vehículos y embarcaciones como medios primarios de transporte. Esta situación se agrava por la participación de miembros de fuerzas de seguridad en el suministro de armamento a redes delictivas (Hernandez-Roy et al., 2024; Policía Federal de Brasil, 2025; United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a; United States Attorney’s Office, Eastern District of Pennsylvania, 2022).
En el contexto colombiano, el periodo 2015-2022 revela una intrincada red de mercados ilícitos y dinámicas criminales. Las estadísticas de incautaciones muestran que los revólveres y pistolas representaron 41.4% y 28.6% de las incautaciones no administrativas, respectivamente (Policía Nacional de Colombia, s. f.). Asimismo, se estima que en el país circulan aproximadamente 4 971 000 armas en manos de civiles, de las cuales solo 14% se encuentran registradas, en contraste con el armamento en posesión de las fuerzas del orden (283 000) y del ejército (350 689) (Schroeder, 2022). Esta situación evidencia vacíos de control, a pesar de las políticas restrictivas y los avances tecnológicos en materia de información implementados por el Estado colombiano (Fundación Ideas para la Paz, 2023).
Una de las condiciones que ha potenciado el tráfico ilegal de armas en Colombia fue la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) del escenario político-militar, lo que generó una reconfiguración entre guerrillas, grupos paramilitares y redes criminales que iniciaron nuevas disputas territoriales (Celi Jimenez, 2020; Ibarra Cordero, 2022; Indepaz, 2023). Estas disputas se concentraron en regiones previamente afectadas por el conflicto armado, donde dichas organizaciones frecuentemente superan a la autoridad estatal, lo que condiciona a las comunidades locales (Lessing, 2021). El Acuerdo de Paz de 2016 condujo a su vez a una sobreoferta de armas ilegales, lo que, al reducir sus precios, incrementó su accesibilidad en zonas rurales y urbanas. Este fenómeno se agravó por el desvío de armamento desde empresas legales, el intercambio de armas por cocaína entre cárteles mexicanos y organizaciones locales, la alta permeabilidad de la frontera con Venezuela y el colapso económico de ese país (Gariglio, 2023).
Sumado a esto, la violencia armada en Colombia presenta particularidades que trascienden el conflicto armado tradicional. Según Nucci (2011), 80% de los homicidios no están directamente relacionados con el conflicto, sino con reacciones violentas entre ciudadanos armados, lo que incrementa en 2.7 veces el riesgo de muerte en hogares que poseen armas de fuego. Esta tendencia se alinea con patrones globales, donde la violencia interpersonal representa entre 50% y 60% de los homicidios (Gariglio, 2023).
El incremento de la delincuencia se refleja de forma dramática en el aumento de hurtos cometidos con armas de fuego, que pasaron de 14 593 en 2010 a 45 042 en 2019, con una distribución geográfica diferenciada: mientras áreas urbanas como Bogotá lograron reducir la violencia mediante políticas de restricción de armas, las zonas rurales experimentaron un aumento sostenido en homicidios con armas desde 2015 (Fundación Ideas para la Paz, 2023).
Y a pesar de que la tasa de homicidios con armas de fuego disminuyó entre 2013 y 2017, y la pandemia por COVID-19 provocó una reducción temporal, la reactivación nacional retomó las tendencias delictivas, manteniéndose el homicidio con arma de fuego por encima de 70% durante la última década (Fundación Ideas para la Paz, 2023; ONU, 2023; United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b).
Esto refleja una dinámica compleja de inseguridad y criminalidad que favorece la proliferación de armas de fuego y afecta la seguridad colectiva. Esta situación requiere de cooperación internacional interestatal, ausente entre los países septentrionales de América del Sur (Ibarra Cordero, 2022). Esto condujo a que Colombia se posicionara en 2021 como el segundo país con mayor índice de criminalidad a nivel global, solo superado por la República Democrática del Congo; compartiera con México una puntuación de 8.0 en tráfico de armas y alcanzara la cuarta posición mundial en actores criminales con 8.13 puntos (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).
Norte de Santander
Norte de Santander es un departamento fronterizo de Colombia que colinda con los estados venezolanos de Apure, Táchira y Zulia, con los que se conecta a través de tres puentes internacionales: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Tienditas. Cuenta con cuarenta municipios, San José de Cúcuta es su capital y la ciudad más importante de la región.
Este territorio se ha visto afectado por la falta de una política integral de seguridad fronteriza entre ambos países, situación exacerbada por tensiones diplomáticas derivadas de posturas políticas divergentes. Estas han contribuido a la desarticulación institucional, la ausencia de canales efectivos de comunicación entre fuerzas armadas, el uso de narrativas confrontativas y la instrumentalización mediática de la frontera como herramienta política para desviar la atención de problemas internos, lo que ha favorecido la expansión de actores ilegales y la inestabilidad regional (Ardila et al., 2021; Linares, 2019; Rodríguez & Ito C., 2016).
El panorama regional se ha transformado significativamente tras la crisis venezolana de 2015, lo que ha generado un contexto de alta vulnerabilidad y ha cambiado los patrones migratorios. Para 2019, el ingreso de ciudadanos venezolanos a Colombia alcanzó los 4.5 millones, lo que ha reconfigurado las dinámicas territoriales entre Cúcuta y Ureña, y ha permitido que redes criminales exploten la precariedad de los migrantes para consolidar su control territorial estratégico (Maldonado Lara, 2022; Maldonado Lara & Vega V., 2022; Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2021; Valero Martínez, 2020).
Las decisiones del gobierno venezolano de cerrar los pasos fronterizos legales provocaron un fuerte impacto económico: entre 2017 y 2021 se estimaron pérdidas cercanas a 6.197 miles de millones de pesos colombianos con una caída de 4.06% del producto bruto regional, lo que afectó a sectores clave como el calzado y la confección (Luna-Pereira et al., 2020; Patiño Suarez & Caballero González, 2021; Sayago Rojas, 2016; véase Tabla 1). Todo ello subraya la necesidad de soluciones multidimensionales que aborden causas estructurales como el desempleo, la debilidad institucional y la fragmentación social, más allá de las aproximaciones tradicionales de seguridad (Ardila et al., 2021).
| Estado o departamento | Pobreza | Pobreza extrema |
|---|---|---|
| Boyacá | 36.3 % | 14.1 % |
| Cesar | 51.9 % | 21.7 % |
| Norte de Santander | 44.8 % | 14.7 % |
| Santander | 37.3 % | 13.8 % |
| Apure | 96.0 % | 70.0 % |
| Táchira | 93.0 % | 62.0 % |
| Zulia | 96.0 % | 81.0 % |
La marcada desigualdad social y la crisis migratoria que afecta tanto a colombianos como a venezolanos han exacerbado las condiciones adversas en las regiones fronterizas, lo que ha acentuado problemas como el desempleo, la precariedad educativa y la falta de oportunidades. Esto empuja a muchos habitantes hacia actividades ilegales y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades locales (Khanna et al., 2023; Morffe Peraza, 2016). Dichas dinámicas se ven reforzadas por la normalización de prácticas ilícitas como el contrabando y el “bachaquerismo”, que son aprovechadas por actores como militares, guerrilleros, paramilitares y funcionarios gubernamentales para controlar redes de narcotráfico, tráfico de personas y otras economías ilegales (Bustos Moreno, 2016; Espinel-Rubio et al., 2021; Jaimes Méndez, 2018; Torres Rodríguez, 2017), prácticas que se intensificaron en el contexto de la pandemia por COVID-19 (Niño Vega et al., 2022).
En estas circunstancias, grupos armados ilegales como los Rastrojos, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC, en su momento llamados también los “Urabeños” y Autodefensas Gaitanistas de Colombia), disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen presencia en el departamento, particularmente en regiones fronterizas como Catatumbo y en ciudades intermedias como Cúcuta. Desde estos puntos desarrollan estrategias de movilización a pequeña escala o “hormiga” a través de corredores transfronterizos de difícil acceso, en busca de consolidar rutas clave para el narcotráfico, el contrabando de gasolina, la minería ilegal, el tráfico de personas y de armas. Estas actividades generan altos niveles de violencia, desplazamientos forzados, secuestros e instalación de artefactos explosivos, con efectos devastadores para las comunidades locales (Aguirre Tobón, 2011; Arenas Piedrahita et al., 2022; Bustos Moreno, 2016; Fundación Ideas para la Paz, 2017, 2018; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2022).
Asimismo, existe una relación estrecha entre el tráfico de armas y el narcotráfico, ya que las armas son indispensables para que los grupos armados mantengan el control de rutas y actividades ilegales, las cuales se extienden hacia Venezuela (García Pinzón & Trejos, 2021; United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b). Parte de estas armas provienen de excedentes de conflictos armados, desvíos de inventarios oficiales y robos sistemáticos, principalmente desde Centroamérica, Europa del Este y Medio Oriente (Aguirre Tobón, 2011). Este fenómeno no solo fortalece a los grupos armados ilegales, sino que también alimenta redes de delincuencia común y organizada, lo que incrementa los índices de violencia y delitos graves como el homicidio, directamente vinculados con la proliferación de armas ilegales (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a).
| Armas/medios | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Arma blanca/cortopunzante | 480 | 12.2 % |
| Arma de fuego | 3 232 | 82.4 % |
| Artefacto explosivo/carga dinamita | 69 | 1.8 % |
| Contundentes | 112 | 2.9 % |
| Otros | 31 | 0.8 % |
| Total | 3 924 | 100 % |
La presencia de grupos armados ilegales en Norte de Santander, como sucede en otras regiones del país, se enmarca en dos formas de gobernanza: criminal y rebelde. La gobernanza criminal se refiere a contextos donde actores ilegales asumen funciones gubernamentales de facto, al aprovechar la debilidad o ausencia del Estado, con un enfoque en la obtención de beneficios económicos (Alda Mejías, 2020; Lessing, 2021; Lessing & Willis, 2019; Páez-Murillo & Manosalva-Correa, 2022). En contraste, la gobernanza rebelde implica una interacción más compleja entre actores armados no estatales y comunidades locales, organizada en torno a motivaciones ideológicas o políticas relacionadas con el conflicto interno (Arjona et al., 2015). Aunque ambas formas surgen de vacíos estatales, la gobernanza criminal prioriza intereses económicos, mientras que la rebelde persigue transformaciones políticas o sociales profundas (Barnes, 2017; Feldmann & Luna, 2022; Lessing, 2021).
En el marco de la gobernanza criminal, los actores ilegales buscan legitimarse mediante el control de recursos, la provisión de servicios básicos o la resolución de conflictos locales, para reducir su exposición al Estado y fortalecer su influencia con el apoyo de las comunidades (Arias & Barnes, 2017; Trejo & Ley, 2020). Por otro lado, la gobernanza rebelde se sustenta a través de discursos revolucionarios que apelan a ideales de justicia social o cambios estructurales. En ambos casos, la interacción entre estos actores y el Estado genera escenarios de soberanía dividida, fragmentando la violencia, el control territorial y el tejido social, lo que complejiza la gobernanza local (Moncada, 2020; Trejo & Ley, 2020). Esta fragmentación se agrava por la competencia entre actores ilegales, que afecta a las comunidades al incrementar la inseguridad, el desplazamiento forzado y la vulneración de derechos fundamentales (Lessing, 2021).
Ante la incidencia del tráfico ilegal de armas como fenómeno criminal con implicaciones globales, nacionales y regionales ─especialmente en contextos marcados por desigualdad, pobreza y dinámicas sociales que facilitan la ilegalidad─, esta investigación se propone analizar las características del tráfico ilegal de armas en Norte de Santander durante el periodo 2015-2022. Este análisis se enmarca en un momento histórico particular, caracterizado por el cierre de los pasos fronterizos legales entre Colombia y Venezuela, con el objetivo de comprender cómo esta medida impactó las rutas, actores y operaciones relacionadas con este delito en la región.
El artículo comienza con el análisis del comportamiento, las afectaciones y el funcionamiento del tráfico ilegal de armas a nivel mundial y en algunos países de América Latina. Posteriormente, se realiza una caracterización de Colombia con énfasis en la región de Norte de Santander, lo que permitirá comprender las dinámicas socioeconómicas en las que se desarrolla este delito en dicha zona. Se presenta después la metodología empleada en el estudio, seguida por los resultados que permiten generar una visión de cómo se manifestó este delito durante el cierre de la frontera binacional de Colombia y Venezuela. Finalmente, se abordan la discusión de los hallazgos y las conclusiones del estudio.
Metodología
Para responder a la pregunta de investigación se empleó una metodología mixta basada en el informe Global Study on Firearms Trafficking 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y su herramienta Illicit Arms Flows Questionnaire, distribuida anualmente a los Estados miembros. Este instrumento recoge información sobre armas incautadas, desglosadas por tipo, Estado, origen, motivo legal, lugar y región, con el objetivo de identificar rutas de tráfico, clasificar incautaciones relevantes y reflejar la complejidad del tráfico ilícito. Su aplicación contribuye a estandarizar los datos respecto a este fenómeno y dar cumplimiento al indicador 16.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020c; 2024).
El objetivo principal de la UNODC es recopilar información sobre incautaciones en contextos delictivos, excluye las incautaciones administrativas. En el caso colombiano, estas últimas están reguladas por el Decreto 2535 de 1993 por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos (1993) que define el régimen de porte y tenencia de armas, y las clasifica como de guerra, uso restringido, defensa personal o prohibidas. Las armas de guerra, como fusiles y armas automáticas, están reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Pública; las de uso restringido pueden ser autorizadas excepcionalmente; las de defensa personal (algunas pistolas, revólveres y escopetas) están limitadas a ciertos calibres y características técnicas; y las armas hechizas o modificadas están prohibidas. La norma también establece causales de incautación, como el porte sin permiso, en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicotrópicas, o en lugares no permitidos. Estas incautaciones son realizadas por la Policía, fiscales y otros funcionarios, según el artículo 165 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2016).
Como advierte la UNODC, “los datos sobre incautaciones representan uno de los indicadores más importantes para revelar y vigilar los flujos de tráfico ilícito, pero deben enriquecerse con análisis complementarios sobre el contexto delictivo y el origen ilícito de los artículos incautados” (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020a, p. 86, traducción propia). En coherencia con ello, esta investigación solicitó a la Policía Nacional de Colombia los datos de incautaciones realizadas entre 2015 y 2022, diferenciando entre incautaciones administrativas y no administrativas, debido a que la información publicada en línea carece de esta distinción, fundamental para evitar distorsiones entre los datos y la realidad observada.
El proceso de organización de la base de datos comenzó con una etapa de limpieza, en la cual se verificó la ausencia de datos faltantes o inconsistentes, y luego se eliminaron variables de baja relevancia para los objetivos de la investigación. Como resultado, quedaron únicamente cuatro variables clave que contenían información descriptiva, espacial, temporal y relacionada con la cantidad de armas incautadas. Se revisaron las categorías de armas de “ametralladora, carabina, escopeta, escopeta de fisto, fusil/rifle, lanzacohetes, lanzagranadas, pistola, revólver y subametralladora”. Los registros conseguidos se utilizaron como base para análisis estadísticos descriptivos; esto es, según Contento Rubio, un tipo de análisis que “utiliza medidas numéricas, así como expresiones gráficas para lograr resumir con la mayor fidelidad posible aquellas características que identifican un conjunto de observaciones” (Contento Rubio, 2019, p. 45). Además, se generaron mapas de calor para facilitar la comprensión del fenómeno en Norte de Santander mediante la georreferenciación, que permite “entender la manera en que distintos fenómenos y características se distribuyen en el espacio, y cuáles son las razones para que esa distribución cambie a lo largo del tiempo” (Guhl Corpas, 2017, p. 238). Ambos análisis se realizaron con la herramienta R Studio.
Estos datos presentan algunas limitaciones. En primer lugar, en términos temporales, la información proporcionada por la entidad estaba anualizada, lo que impidió analizar posibles patrones de estacionalidad en los datos. En segundo lugar, al igual que lo señalado en el informe Global Study on Firearms Trafficking 2020, al tomar las incautaciones como variable principal, los datos pueden presentar cierto grado de imprecisión en comparación con los casos de judicialización por tráfico de armas. No obstante, se optó por esta fuente debido a que, según dicho informe, en diversas normativas nacionales es poco común que las personas sean procesadas específicamente por tráfico de armas, pues lo más frecuente es que sean acusadas de otros delitos, como el porte ilegal de armas. Esta situación dificulta la obtención de información detallada a través de procesos judiciales. Además, las incautaciones de armas representan una acción estatal frente al delito, pero no necesariamente reflejan de manera directa el fenómeno del tráfico ilícito de armas. Por tanto, estos datos cuantitativos permiten una aproximación general al fenómeno estudiado, lo que hace imprescindible considerar el contexto en el que se desarrolla la investigación para interpretar adecuadamente los resultados.
Para el componente cualitativo se diseñó una entrevista a profundidad orientada a “provocar un retrato vívido de las perspectivas del participante en el tópico de investigación, [donde] los entrevistadores no guían a los participantes de acuerdo a una visión preconcebida” (Páramo Bernal, 2017, pp. 121-122). Las entrevistas se realizaron con base en preguntas del Illicit Arms Flows Questionnaire y en sucesos relevantes ocurridos durante el lapso del estudio. En total, se formularon once preguntas, divididas en las siguientes secciones:
- a) Tendencias en el tráfico de armas. Preguntas sobre la evolución del tráfico de armas antes y durante el cierre de fronteras, y cómo la pandemia afectó estas dinámicas.
- b) Actores involucrados en el tráfico de armas. Preguntas para identificar a los actores clave en el tráfico de armas y su relación con la seguridad en la región.
- c) Modus operandi de los traficantes. Preguntas para explorar los métodos utilizados por los traficantes, así como casos específicos de incautación, para ofrecer una visión concreta del funcionamiento de las redes de tráfico.
- d) Estrategias y medidas implementadas. Preguntas para comprender las estrategias adoptadas para combatir el tráfico de armas y su efectividad.
- e) Influencia del proceso de paz en el tráfico de armas. Preguntas para evaluar cómo dicho proceso influyó en la dinámica del tráfico y si modificó el comportamiento de los actores involucrados.
Debido a la naturaleza ilegal del objeto de estudio, la muestra para aplicar este instrumento se seleccionó mediante métodos no probabilísticos, los cuales “suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (Hernández Sampieri et al., 2018, p. 189). Se empleó la técnica de muestreo bola de nieve, útil para acceder a grupos de difícil localización o con características específicas. Esta técnica se basa en la identificación de participantes clave, quienes refieren a otros individuos, y así sucesivamente, hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado, lo que permite recopilar datos de personas no fácilmente accesibles mediante otros métodos (Hernández-Ávila & Carpio Escobar, 2019; Hernández Sampieri et al., 2018).
La muestra estuvo compuesta por oficiales pertenecientes al Estado Mayor de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional o a la Fuerza de Tarea Vulcano durante los años estudiados (2015-2022) o en periodos previos, seleccionados por su experiencia directa en la gestión de dinámicas de seguridad en Norte de Santander, particularmente en relación con el tráfico ilegal de armas. Se obtuvieron diez entrevistas, todas con consentimiento informado, cuyas respuestas fueron analizadas y clasificadas mediante la herramienta MAXQDA.
Resultados
Desde principios del siglo XXI, el departamento de Norte de Santander se ha caracterizado por la presencia de pasos fronterizos no controlados por los Estados, conocidos como “trochas”. A través de estas rutas, civiles, grupos armados ilegales y redes delictivas han realizado cruces internacionales. En las primeras décadas del siglo, estos pasos estuvieron principalmente dominados por el ELN y las FARC, que aprovecharon las desigualdades económicas, la permisividad del gobierno venezolano y las dinámicas sociales de la región para facilitar el tráfico de drogas, armas y el contrabando. Estas actividades se vinculan con un grado de complicidad entre dichos actores ilegales y sectores del Ejército venezolano, lo cual contribuyó al flujo de armas ilegales hacia Colombia.
El cierre de la frontera decretado por el gobierno venezolano tuvo un impacto insignificante en las operaciones de los actores ilegales, quienes ya se habían adaptado al uso de las trochas. En contraste, la medida incrementó significativamente el flujo de personas de ambos países que recurrían a estos caminos no oficiales para mantener sus rutinas, relaciones y actividades económicas, lo que fortaleció el tráfico de mercancías ilícitas, como drogas, gasolina, alimentos y armas. Estos pasos suelen ubicarse en puntos estratégicos con condiciones geográficas desafiantes pero cercanos a vías colombianas, y así ha facilitado su uso como corredores intensamente utilizados para actividades ilícitas.
La persistencia de estas actividades también se explica por el llamado “efecto globo”, fenómeno mediante el cual las operaciones ilegales se trasladan a rutas menos vigiladas cuando el Estado y el Ejército colombiano incrementan los controles en determinadas zonas. Este fenómeno se ve agravado por la insuficiencia de personal militar en el departamento, un problema que se intensifica por la naturaleza del conflicto armado interno. Como resultado, las fuerzas militares deben dividir sus recursos para atender múltiples frentes, lo que limita la asignación de efectivos para la vigilancia de la frontera y dificulta el control de la extensa red de pasos ilegales aprovechados por actores ilícitos.
Otro factor determinante en el delito estudiado fue el fortalecimiento de las relaciones entre organizaciones criminales transnacionales y autoridades venezolanas, en particular la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Impactados por la crisis económica que condujo al cierre de la frontera por el gobierno venezolano, algunos miembros de estas instituciones experimentaron un deterioro en su calidad de vida, de forma que, en un intento por mantener o mejorar sus condiciones, comenzaron a participar de manera sistemática y normalizada en actividades ilegales y corruptas.
Entre las acciones llevadas a cabo, destaca su papel como facilitadores del desvío de armamento venezolano, aprovechando el descontrol generado por el cambio de material bélico en el país, lo que dejó disponibles amplios arsenales antiguos y equipo moderno, utilizado como instrumento de intercambio por drogas. Asimismo, actuaron como intermediarios en la obtención de equipamiento militar proveniente de fuentes internacionales, incluidas las antiguas repúblicas soviéticas, Indonesia, Rusia, China, zonas de conflicto en África, Estados Unidos y Centroamérica. Desde esta última región, ingresaba armamento sofisticado a Venezuela a través de puertos, especialmente en el estado Zulia, desde donde era distribuido luego entre los grupos armados en Colombia.
De igual forma, tanto las fuerzas armadas venezolanas como su gobierno han permitido la existencia de espacios destinados al entrenamiento, almacenamiento de material bélico y fabricación de armamento artesanal y explosivos pertenecientes a grupos ilegales. Así, han podido consolidar su capacidad logística y operativa en un entorno de relativa impunidad y, por ende, han logrado establecer refugios seguros para eludir a las fuerzas armadas de Colombia.
Aunque en menor medida que en el caso venezolano, estas prácticas también se han evidenciado en las fuerzas armadas colombianas, donde algunos miembros han sido investigados por la venta de municiones y armas a grupos ilegales. También se han reportado casos en los que estas organizaciones infiltran a jóvenes para robar equipos asignados a ellos y a sus compañeros.
A esto se suman deficiencias en el control del armamento incautado. Uno de los entrevistados destacó el caso de un suboficial responsable del almacenamiento de armas que fue investigado debido a irregularidades en el inventario y el resguardo, ya que se detectaron armas y municiones registradas que no se encontraban físicamente en los depósitos del Ejército. El incidente generó dudas sobre si se trataba de ventas ilegales de armamento o simplemente de fallos en los procedimientos de vigilancia y almacenamiento, aunque evidenció falencias en los protocolos para garantizar la custodia y trazabilidad de las armas decomisadas.
En cuanto a la dispersión geoespacial del delito durante los años investigados, representada en la Figura 3, se observa que el epicentro del tráfico ilegal en el departamento es San José de Cúcuta, seguido de otras zonas fronterizas internacionales como Puerto Santander, Tibú y Villa del Rosario, así como municipios cercanos como Sardinata, El Zulia y Los Patios, junto con Ocaña, este último fronterizo con el departamento del Cesar.
Figura 3.
Incautaciones no administrativas de armas de fuego en Norte de Santander por municipios (2015-2022)
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia y alertas tempranas de la Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas (2018a, 2018b, 2018c, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2021a, 2021b, 2022)
Este patrón fue corroborado por los oficiales del Estado Mayor entrevistados, quienes señalaron como centros de acopio y camuflaje la subregión del Catatumbo, que incluye los municipios de Tibú y Ocaña, así como áreas específicas como el barrio Bocono en Villa del Rosario, las zonas rurales aledañas a Cúcuta ─como San Faustino, destacado como punto estratégico para el almacenamiento y distribución del EGC─ y el municipio de Puerto Santander. Aunque los entrevistados también mencionaron al municipio de La Esperanza como un lugar relevante, este no se refleja como uno de los puntos críticos en las estadísticas de incautaciones.
Los datos cuantitativos revelan que, durante los siete años del estudio, se realizaron 1 702 incautaciones no administrativas. El año con mayor número de incautaciones fue 2015, con un total de 289, mientras que el mínimo se registró en 2020, con 121. Entre 2015 y 2019 se observó una media anual de 249 incautaciones, pero a partir de 2020 hasta 2022 esta cifra disminuyó a un promedio de 152. Como se detalla en la Tabla 3, de los procesos realizados en la región por el Estado colombiano 74% resultaron en la incautación de menos de cinco armas por operación, lo que evidencia un patrón de tráfico hormiga. Los entrevistados también destacaron este fenómeno, al señalar que dicho método dificulta a la fuerza pública detectar y recuperar el armamento, al tiempo que reduce el riesgo para los grupos ilegales de perder grandes cantidades de equipamiento.
La mayoría de incautaciones consistieron en la recuperación de una sola arma por acción; sin embargo, los lanzacohetes representan una excepción, ya que, en 2016, en el municipio de Silos, se incautaron siete lanzacohetes en una sola operación, sin hallazgos similares durante los años investigados.
| Clase/Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 - 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametralladora | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carabina | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escopeta | 153 | 79 | 44 | 32 | 35 | 26 | 15 | 9 | 12 | 51 |
| Escopeta de fisto | 85 | 35 | 30 | 17 | 13 | 12 | 9 | 11 | 5 | 29 |
| Fusil/rifle | 39 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Lanzacohetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzagranadas | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pistola | 197 | 58 | 29 | 18 | 16 | 14 | 5 | 7 | 2 | 28 |
| Revólver | 217 | 78 | 42 | 24 | 16 | 13 | 8 | 6 | 8 | 63 |
| Subametralladora | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 738 | 273 | 157 | 98 | 84 | 70 | 39 | 34 | 28 | 181 |
| Porcentaje | 43 % | 16 % | 9 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 11 % |
Las principales incautaciones significativas resultaron de operaciones en las que se recuperaron entre 10 y 167 armas, lo que representa 11% del total de incautaciones; no obstante, estas acciones concentraron un total de 4 868 armas, lo que equivale a 56.27 % del armamento incautado (véase Tabla 4). Este dato coincide con lo señalado por la United Nations Office on Drugs and Crime (2020b), que destaca la rareza de las grandes incautaciones, pero también su impacto significativo en el volumen total de armas recuperadas.
Los oficiales del Estado Mayor de Norte de Santander atribuyen estos resultados a labores de inteligencia que permitieron identificar pistas sobre ubicaciones utilizadas para el almacenamiento de armas transportadas bajo el método “hormiga”. Entre los lugares destacados para este tipo de incautaciones se mencionan huacas, viviendas y almacenes.
Ejemplos de estos procedimientos incluyen operativos en los que se recuperaron 40 fusiles, principalmente AK-47 de fabricación rusa, junto con otros donde hallaron fusiles FAL y granadas de mano. En estos casos, los fusiles FAL presentaban marcas provenientes de antiguos arsenales del Ejército Bolivariano de Venezuela. En un caso específico, ocurrido en el barrio Bocono ─identificado como centro de acopio de la banda AK-47─, se encontraron pistolas y partes de fusiles escondidas en cajas utilizadas para el transporte de calzado tipo “crocs”. En otra intervención, la Fuerza de Tarea Vulcano decomisó 26 fusiles, dos lanzagranadas y una ametralladora que se encontraban almacenados en una caleta. La mayoría de estas acciones se dirigieron contra el EGC, como parte del esfuerzo de las entidades estatales por desarticular la estructura logística que este grupo venía consolidando en su intento por expandirse en la región.
| Tipo de arma | Cantidad | Porcentaje | Mín. | Máx. | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ametralladora | 12 | 0.14 % | 1 | 2 | 1 |
| Carabina | 21 | 0.24 % | 1 | 3 | 2 |
| Escopeta | 2 209 | 25.54 % | 1 | 85 | 5 |
| Escopeta de fisto | 1 070 | 12.37 % | 1 | 27 | 4 |
| Fusil/rifle | 403 | 4.66 % | 1 | 47 | 4 |
| Lanzacohetes | 7 | 0.08 % | 7 | 7 | 7 |
| Lanzagranadas | 10 | 0.12 % | 1 | 4 | 1 |
| Pistola | 1 428 | 16.51 % | 1 | 78 | 4 |
| Revólver | 3 455 | 39.94 % | 1 | 167 | 7 |
| Subametralladora | 35 | 0.40 % | 1 | 3 | 1 |
| Total | 8650 | 100 % | 1 | 167 | 5 |
Como se observa en la Tabla 4, el comportamiento de las armas incautadas en la región difiere significativamente del registrado a nivel continental, principalmente porque los revólveres constituyen el tipo de arma más incautado, seguido por las escopetas. Esto contrasta con lo reportado por el informe de las Naciones Unidas, donde las principales incautaciones corresponden a pistolas (52%), seguidas de revólveres (24%) y escopetas (14%) (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b).
Este patrón puede explicarse por la facilidad y el bajo costo asociados a la adquisición de armamento no corto (como escopetas y revólveres). Por ejemplo, fusiles FAL con marcas del ejército venezolano se ofertaban a precios bajos, alrededor de 500 000 pesos colombianos. Además, tanto en zonas rurales como urbanas, muchas familias poseen escopetas como medio de protección o símbolo de poder, en un contexto marcado por la presencia de diversos grupos armados y delincuenciales a lo largo del departamento. A esto se suman las relaciones parentales que algunos habitantes de zonas rurales mantienen con miembros de grupos armados. Todo esto favorece el acceso a armamento con mayores capacidades que las pistolas.
Exmiembros del Estado Mayor de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional y de la Fuerza de Tarea Vulcano resaltan que este acceso generalizado a las armas ha contribuido a los altos índices de homicidios con armas de fuego (véase Tabla 2). La violencia no solo está alimentada por los grupos ilegales, sino que también la población civil se encuentra fuertemente armada. Esto genera situaciones en las que conflictos cotidianos, como altercados entre personas en estado de embriaguez, terminan resolviéndose mediante el uso de armas, predominantemente revólveres. En términos geoespaciales, esto se refleja en una distribución más homogénea de los datos de escopetas y escopetas de fisto (véase Figura 4) en comparación con otros tipos de armamento.
Figura 4.
Incautaciones no administrativas de escopetas en Norte de Santander por municipios (2015-2022)
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia y alertas tempranas de la Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas (2018a, 2018b, 2018c, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2021a, 2021b, 2022)
En cuanto a las armas asociadas con la delincuencia común, es decir, pistolas y revólveres, representaron 56.45% de las incautaciones, y su distribución espacial se concentró principalmente en la capital regional (véase Figura 5). Este patrón no solo obedece a la participación de grupos al margen de la ley, como el ELN, las disidencias de las FARC y reductos del EGC, sino también a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y bandas locales en Cúcuta y sus alrededores, como los AK-47. Estas organizaciones han actuado en una relación simbiótica con los grupos mencionados, en la cual los “grupos pequeños” pagan una especie de franquicia para operar en territorios controlados por estructuras mayores como el ELN, lo que les permite movilizar drogas, personas y armas a través de rutas que cruzan la frontera.
Los entrevistados destacan que, en el departamento, las condiciones ideológicas de los grupos armados ilegales no fueron el factor central en sus disputas, sino que predominaron lógicas económicas. Estos grupos mantenían una relativa paz mientras los demás actores ilegales respetaran sus rutas, territorios y franquiciados. Cuando esto no ocurría, surgían confrontaciones destinadas a asegurar el control de las actividades ilegales, convirtiendo el casco urbano de Cúcuta en un escenario propicio para la violencia y el sicariato, al ser el lugar donde estos actores ajustan cuentas.
Además, como ya se ha señalado, Cúcuta también funciona como un punto de acople para el uso de estas armas en actividades delictivas. En esta zona urbana, el bajo costo del armamento y la aceptación de su uso por la ciudadanía, tanto para defensa como para la comisión de hurtos y extorsiones, agravan aún más la situación.
Figura 5.
Incautaciones no administrativas de armas cortas de fuego en Norte de Santander por municipios (2015-2022)
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia y alertas tempranas de la Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas (2018a, 2018b, 2018c, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2021a, 2021b, 2022)
En el caso de las armas largas ─es decir, ametralladoras, carabinas, fusiles/rifles, lanzacohetes, lanzagranadas y subametralladoras─, que alimentan directamente el conflicto armado colombiano, se incautaron un total de 488 unidades durante los siete años del estudio, lo que representa 5.64% del total regional. De estas, 82.58% corresponde a la categoría “fusiles/rifles”, según la clasificación de la Policía.
Los entrevistados señalaron que el armamento moderno y de mayor capacidad está restringido al uso e importación por grandes grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN y el EGC. Estos grupos controlan los arsenales y no permiten que bandas delincuenciales tengan acceso a este tipo de armamento, utilizan el poder económico derivado del narcotráfico y otras actividades ilegales para adquirir armas de alto calibre. Esta modernización de los arsenales se realiza con armamento que proviene principalmente de Centroamérica y el Caribe, con origen en Norteamérica.
Uno de los principales puntos de acople para este tipo de armamento era el estado Zulia, específicamente el municipio de Machiques, donde grupos armados como las disidencias de las FARC mantenían campamentos que facilitaban la distribución de armas desde Venezuela hacia Colombia. En muchos casos, este armamento era trasladado de un lado a otro de la frontera, en función de las necesidades operativas de los grupos armados. Algunas veces se enviaban cargamentos “especiales”, dependiendo de la cantidad que requerían y podían adquirir, como ocurrió con un lote de más de 250 rifles descubierto en aguas de La Guajira. Debido a la ya mencionada laxitud del gobierno venezolano, la distribución geográfica de las incautaciones de este tipo de armamento (véase Figura 6) se concentra en municipios cercanos a la frontera internacional de la región.
Figura 6.
Incautaciones no administrativas de armas de fuego largas en Norte de Santander por municipios (2015-2022)
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia y alertas tempranas de la Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas (2018a, 2018b, 2018c, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2021a, 2021b, 2022)
Este equipamiento ilegal no solo afectó la seguridad ciudadana, sino que también se utilizó en múltiples ataques contra la fuerza pública, incluidos atentados con explosivos y tiroteos. Entre los casos más destacados se encuentran los ataques al aeropuerto de Cúcuta y al helicóptero presidencial en 2021.
En cuanto al transporte ilegal de armas, se empleaban diversas metodologías. Comúnmente, las armas largas, como los rifles, eran desmontadas y trasladadas mediante contrabando ocultas en implementos de uso cotidiano. En el caso de armas pequeñas, como revólveres y pistolas, se recurría al uso de menores de edad, debido a que los militares no estaban autorizados para requisarlos. Los medios utilizados para el transporte incluían personas a pie, animales de carga, motocicletas y camionetas todo terreno, principalmente en épocas de verano, ya que durante estas temporadas el paso por las trochas resultaba más accesible para el tráfico de armas y otros elementos ilegales.
Igualmente, debe considerarse que los pobladores locales, tanto del departamento como de los estados venezolanos colindantes, colaboraban frecuentemente en el transporte de estas mercancías, ya fuera por remuneración, coerción o porque miembros de los grupos ilegales residían en estos municipios y tenían a sus familias en dichas zonas geográficas, lo que facilitaba su participación.
Respecto al proceso de paz con las FARC, este no logró modificar de forma significativa el tráfico ilegal de armas en Norte de Santander, contrario a las expectativas de desarticulación de estas dinámicas ilícitas. El proceso generó vacíos de poder que fueron rápidamente ocupados por otros actores armados, como las disidencias de las FARC, el ELN, el EGC y organizaciones criminales locales. Esta redistribución del control territorial comenzó con grupos como Los Pelusos y el ELN; sin embargo, tras el accionar estatal y la muerte del líder principal de Los Pelusos, este grupo fue debilitado, lo que permitió al ELN y a las disidencias tomar control de amplias zonas del Catatumbo. El ELN pasó de contar con aproximadamente 600 hombres armados a cerca de 2 000, y controlar municipios clave como Tibú y Cúcuta.
Esta reorganización territorial coincidió con el cierre de fronteras, lo cual favoreció el fortalecimiento del ELN, las disidencias y el EGC. Este último aprovechó armas previamente ocultas por las FARC en caletas y la posibilidad de movilizarse hacia Venezuela para consolidar su poder. La ausencia de un control gubernamental efectivo en la región facilitó este crecimiento, permitiéndoles fortalecer su estructura, ampliar su capacidad de reclutamiento y acceder a armamento moderno, como fusiles Barrett calibre .50, obtenidos a través del intercambio por cocaína. A pesar de ello, el EGC, que no contaba con una presencia fuerte en la zona y que intentó establecerse en el departamento, no logró consolidarse debido a las acciones militares.
A su vez, el proceso de paz, según lo señalado por los entrevistados, evidenció fallas en la adecuada gestión de las bases operativas de la organización. Esto se debió a que el gobierno centró sus esfuerzos en negociar con las cabezas visibles, sin atender de manera efectiva la complejidad operativa y económica de los mandos intermedios, quienes durante años obtuvieron ingresos millonarios mediante actividades ilegales como el narcotráfico y la minería. Acostumbrados a manejar grandes sumas de dinero y a ejercer control territorial, la desmovilización no resultaba una opción atractiva para ellos, lo que incentivó la proliferación de disidencias y la incursión de otros actores armados en la región, independientemente del tinte político que pudieran tener.
Adicionalmente, el proceso no consiguió eliminar por completo las reservas estratégicas de armas que las FARC ocultaron en caletas tanto en Colombia como en Venezuela. A pesar de operativos como los llevados a cabo por la Fuerza de Tarea Vulcano, que permitieron el decomiso de importantes cantidades de armamento y municiones desviadas de arsenales del Estado colombiano, muchas caletas permanecieron ocultas. Estas armas, sumadas a la corrupción de antiguos colaboradores, contribuyeron a la reorganización y expansión de grupos delincuenciales en la región, que necesitaban mayor capacidad de fuego para competir con otros grupos ilegales y con el Estado por el control territorial.
Mientras se mantuvieron las medidas de aislamiento surgidas de la pandemia por COVID-19, las actividades ilegales en Norte de Santander, incluido el tráfico de armas, no se detuvieron; por el contrario, el tráfico de drogas y de petróleo “pate grillo” aumentó. Esto se debió a la reducción del control estatal en las áreas rurales, así como al incremento de las necesidades económicas en ambos lados de la frontera. Uno de los entrevistados atribuyó esta situación al hecho de que, en áreas rurales ─y en menor medida en las urbanas─, la población no daba credibilidad a las medidas sanitarias, creyendo que el consumo de “moringa” los protegería del virus. En consecuencia, los individuos involucrados en negocios ilegales no interrumpieron sus actividades. A esto se suma que las restricciones afectaron principalmente las vías primarias y secundarias, mientras que las rutas terciarias y caminos informales quedaron fuera del control estatal, lo que permitió la persistencia de las actividades ilícitas.
Por su parte, los oficiales que pertenecieron al Estado Mayor señalaron que el Estado colombiano, además de los operativos realizados en la región para la incautación de armas, llevó a cabo enfrentamientos con grupos armados, en los cuales se recuperaba equipamiento, aunque en menor cantidad en comparación con los operativos planificados. Asimismo, se implementaron retenes y puestos de control multipropósito y esporádicos en vías clave durante los fines de semana, considerados los momentos de mayor movimiento en el departamento. También se ofrecieron recompensas por información, estrategia considerada por uno de los entrevistados como la más efectiva, ya que incentivaba a personas cercanas a los grupos armados a delatar movimientos de armas. La información era proporcionada principalmente por desertores o por actores motivados por beneficios económicos.
Entre 2019 y 2022 se desarrolló la operación Plan Muralla, que articuló acciones entre el Ejército, la Policía, la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta. Esta operación incluyó el bloqueo de trochas con apoyo de maquinaria amarilla, así como controles permanentes mediante patrullajes y presencia militar y policial. La estrategia arrojó resultados relevantes especialmente en la lucha contra las armas cortas y el narcotráfico a pequeña escala.
No obstante, como se ha señalado, las fuerzas militares enfrentaron importantes obstáculos para abordar este delito de manera más eficaz (véase Figura 7). Uno de los principales fue la falta de cooperación del gobierno venezolano, que, a diferencia de otras fronteras como la de Panamá, no mantenía una coordinación eficiente entre las fuerzas militares y de inteligencia de ambos países. A esta situación se sumó la carencia de recursos humanos y económicos en la zona, agravada por una disminución en la inversión en inteligencia a partir de 2020. Esta reducción, junto con el ingreso constante de migrantes y habitantes provenientes de Venezuela, superó la capacidad operativa de las entidades colombianas.
Figura 7.
Línea de tiempo de las armas incautadas en Norte de Santander (2015-2022)
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia
En este contexto se configuró un escenario complejo, agravado por la constante amenaza de ataques de grupos armados ilegales contra infraestructuras críticas, la población civil y entidades del Estado. Esto llevó a que la frontera se considerara un problema secundario y, dentro de esta, el tráfico de armas no ocupara un lugar prioritario en la agenda institucional. A pesar de que Colombia ha firmado acuerdos y tratados internacionales contra el tráfico ilegal de armas y se llevan a cabo operaciones que desde los altos mandos militares se perciben como exitosas, estas estrategias carecen de prioridad y de una correcta estructuración, lo que las hace insuficientes. Los entrevistados coinciden en señalar que, durante el cierre de la frontera colombo-venezolana (2015-2022), no se desarrollaron campañas estructuradas y efectivas de entrega voluntaria de armas en Norte de Santander. La única referencia que recuerdan con cierto grado de éxito, a pesar de los desafíos señalados, es el proceso de paz.
Discusión
Los resultados de este estudio evidencian la complejidad del tráfico ilegal de armas en Norte de Santander y su capacidad para articular diferentes dinámicas ilegales. En particular, se observa cómo las interacciones entre la gobernanza criminal y rebelde se fortalecen según la percepción sobre los propósitos de los grupos armados. Por un lado, podría interpretarse que actores como el EGC y el ELN subordinan la criminalidad a fines ideológicos y políticos; por otro lado, podría entenderse que estas organizaciones han desplazado sus motivaciones ideológicas, para priorizar intereses económicos y establecer relaciones de sometimiento mutuo con diversas estructuras criminales. En ambos casos, la evidencia obtenida se enmarca en lo planteado por Lessing y Willis (2019) y Alda Mejías (2021), respecto a cómo los grupos armados ilegales aprovechan los vacíos estatales para consolidar su poder territorial y económico.
Las trochas constituyen una muestra evidente de lo anterior, dado su uso intensivo tanto para actividades ilícitas, como el tráfico de armas, como para el paso cotidiano de la ciudadanía. Esta situación refuerza la narrativa de una soberanía dividida, alimentada por la normalización de la presencia armada y la búsqueda de control territorial por estos grupos, como también se observa en Espinel-Rubio y colaboradores (2021). Además, estos pasos no oficiales no solo facilitaron la continuidad del tráfico de armas, sino que también fortalecieron las redes logísticas de los actores ilegales, lo que refuerza la tesis de que la falta de control fronterizo y la débil presencia estatal son factores estructurales que perpetúan la inseguridad en la región.
El tráfico ilegal de armas, al ser uno de los principales motores que sostienen a los grupos armados ilegales ─tanto por su función como insumo para la protección de actividades económicas ilegales, en especial el narcotráfico, como por su valor en el mercado─ no se vio afectado por el cierre de frontera. Esto se da en un contexto donde las FARC dejaron un vacío de poder que no fue ocupado por el Estado, lo que permitió que otros actores ilegales compitieran por el control territorial y las rentas asociadas. Este proceso incluyó el fortalecimiento de relaciones con sectores de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de Venezuela, que actuaron como facilitadores del tráfico de armas, lo que valida los planteamientos de Trejo y Ley (2020) sobre la influencia de la corrupción en la gobernanza criminal. Paralelamente, en el contexto colombiano, aunque en menor escala, se detectaron irregularidades en la custodia del armamento decomisado, las cuales, además de evidenciar posibles prácticas de corrupción, reflejan las deficiencias de la gestión institucional durante el periodo analizado.
El comportamiento del tráfico de armas respondió a una lógica de “tráfico hormiga”, consistente con la tendencia observada a nivel global según la United Nations Office on Drugs and Crime (2020b). De manera complementaria, la concentración geográfica de incautaciones, junto con el señalamiento de los entrevistados sobre la importancia de barrios periféricos de Cúcuta, posicionan a la ciudad como un epicentro del tráfico transfronterizo y lo vinculan con el incremento de la violencia armada.
Desde una perspectiva estructural, se identifican interacciones profundas entre desigualdad, inseguridad y violencia. La proliferación de armas en zonas rurales responde a una combinación de ausencia estatal y necesidad de autoprotección en contextos de alta inseguridad, lo que perpetúa ciclos de violencia y normaliza el uso de armas como mecanismo legítimo para resolver conflictos, una tendencia también destacada por Moncada (2020).
Conclusiones
El tráfico ilegal de armas en el departamento de Norte de Santander durante el periodo de cierre de fronteras (2015-2022) revela una realidad compleja que persistió a pesar de los esfuerzos estatales por contener esta actividad ilícita. Esta persistencia se explica a partir de una serie de factores interrelacionados, entre ellos la geografía fronteriza, la corrupción institucional, la debilidad del Estado, las condiciones económicas adversas, la aceptación social de la ilegalidad y las dinámicas de poder entre grupos armados ilegales. Estas variables facilitaron el uso de rutas alternativas ─las denominadas “trochas”─ como vías esenciales para el tráfico de armas, lo que evitó cualquier afectación de las actividades ilícitas, incluso tras el cierre oficial de la frontera entre Colombia y Venezuela.
La adaptabilidad de los grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC, ha sido un factor clave para la continuidad de este delito en la región. Estos actores han sabido aprovechar los vacíos de control estatal y la corrupción en sectores de las fuerzas armadas venezolanas. La persistencia del tráfico ilegal de armas ha exacerbado la inseguridad, dado que el fácil acceso a armas tanto por civiles como por estructuras criminales contribuye a la perpetuación de un ciclo de violencia y criminalidad.
La concentración del tráfico ilegal de armas se manifiesta principalmente en la capital regional, San José de Cúcuta, así como en otros municipios fronterizos como Puerto Santander y Tibú. El uso del “tráfico hormiga” ha sido una estrategia clave, al dificultar la detección y la incautación por la fuerza pública. Los hallazgos también muestran que las principales armas incautadas fueron revólveres y escopetas, lo que contrasta con los patrones continentales y refleja la especificidad del mercado de armas en la región.
La limitada respuesta estatal colombiana, atribuible al conflicto armado interno que obliga a distribuir los recursos institucionales entre múltiples frentes, ha relegado el control fronterizo a un segundo plano. En este contexto, el tráfico de armas ha sido tratado como una cuestión secundaria, por lo que recibe menor atención frente a otras problemáticas. A pesar de las estrategias implementadas, como la Operación Plan Muralla, los esfuerzos han resultado insuficientes para contrarrestar este fenómeno.
Estos resultados destacan la necesidad de una estrategia integral y coordinada, que articule acciones a nivel nacional e internacional, con un enfoque estructural, para abordar de forma efectiva el problema del tráfico ilegal de armas en Norte de Santander.
Agradecimientos
Producto derivado del proyecto INV-EES-3943, “Impacto del tráfico de armas en la frontera Colombia-Venezuela (2015-2022) en el departamento del Norte de Santander”, financiado por la Universidad Militar Nueva Granada, vigencia 2024.
Referencias
Acuña Lopez, R. J. (2021, abril). El tráfico ilegal de armas como una amenaza a la seguridad integral del Estado. Revista Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano, 14(1), 56-66. https://doi.org/10.24133/age.n14.2021.05
Aguirre Tobón, K. (2011). El tráfico de armas en Colombia: una revisión desde los orígenes a los destinos. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (10), 36-59. https://doi.org/10.17141/urvio.10.2011.1142
Alda Mejías, S. (2020). La cultura de la legalidad como motor dinamizador de la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad. En S. Alda Mejías, C. Sampo & G. Rodríguez Sánchez Lara (Coords.), La seguridad en el marco del estado de derecho (pp. 29-59). Universidad de las Américas Puebla. https://tinyurl.com/mrkbw8ub
Alda Mejías, S. (2021). La cultura del privilegio y la privatización de las funciones públicas, elementos esenciales para la gobernanza criminal. En S. Alda Mejías (Coord.), Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina (pp. 97-103). Fundación Friedrich Naumann / Real Instituto Elcano. https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/04/actores-implicados-en-gobernanza-criminal-en-america-latina.pdf
Ardila, M., Lozano, J. I. & Quintero, M. A. (2021). Dinámicas, vulnerabilidades y prospectiva de la frontera colombo-venezolana [Dossier]. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (70), 37-57. https://doi.org/10.17141/iconos.70.2021.4676
Arenas Piedrahita, A. J., Vargas González, F. C., Rondón Narváez, E. A. & Ramos Hinestrosa, C. E. (2022). Delincuencia organizada transnacional en la frontera colombo-venezolana. En L. A. Erazo Patiño, X. A. Cujabante Villamil & A. J. Arenas Piedrahita (Eds.), Colombia: avances y desafíos frente a la delincuencia organizada transnacional (pp. 61-86). Sello Editorial Esmic. https://doi.org/10.21830/9786289544602.03
Arias, E. D. & Barnes, N. (2017). Crime and plural orders in Rio de Janeiro, Brazil. Current Sociology, 65(3), 448-465. https://doi.org/10.1177/0011392116667165
Arjona, A., Kasfir, N. & Mampilly, Z. (2015). Introduction. En A. Arjona, N. Kasfir & Z. Mampilly (Eds.), Rebel governance in civil war (pp. 1-20). Cambridge University Press.
Barnes, N. (2017). Criminal politics: an integrated approach to the study of organized crime, politics, and violence. Perspectives on Politics, 15(4), 967-987. https://doi.org/10.1017/S1537592717002110
Boo, G. & Hideg, G. (2023, 4 de diciembre). Turning tides: a new surge in global violent deaths. Small Arms Survey. https://tinyurl.com/2an9evgh
Broadhurst, R., Foye, J., Jiang, C. & Ball, M. (2021, marzo). Illicit firearms and other weapons on darknet markets. Trends & issues in crime and criminal justice, (622). https://tinyurl.com/37rp7a2y
Bustos Moreno, A. (2016). Consecuencias económicas y sociales del cierre fronterizo del 19 de agosto de 2015 al 13 de agosto de 2016 en la frontera colombo-venezolana: Un estudio comparado entre los pasos fronterizos del Puente Internacional Simón Bolívar (Norte de Santander-Táchira); Puente Internacional Francisco de Paula (Norte de Santander-Táchira); Puente Internacional José Antonio Páez (Arauca-Apure); y el paso fronterizo de Paraguachón (Guajira-Zulia) [Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio PUJ. https://repository.javeriana.edu.co/items/7feb4ee8-b3d0-42b4-87be-78231d714e70
Celi Jimenez, F. (2020). Nuevas amenazas para el Ecuador en la frontera norte. Revista de la Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano, 13(1), 95-104. https://doi.org/10.24133/age.n13.2020.09
Chainey, S. P., Pezzuchi, G., Guerrero Rojas, N. O., Hernandez Ramirez, J. L., Monteiro, J. & Rosas Valdez, E. (2019). Crime concentration at micro places in Latin America. Crime Science, 8, Artículo 5. https://doi.org/10.1186/s40163-019-0100-5
Contento Rubio, M. R. (2019). Estadística con aplicaciones en R. Editorial Utadeo. http://hdl.handle.net/20.500.12010/21660
Decreto 2535 de 1993 por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos. Diario Oficial, núm. 41.142, 17 de diciembre de 1993 (Colombia). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1540
Delegada para prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas. (2018a, 25 de enero). Ficha de alerta temprana (Inminencia 014-18). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91629
Delegada para prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas. (2018b, 4 de abril). Ficha de alerta temprana (Inminencia 032-18). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91590
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2018c, 19 de abril). Ficha de alerta temprana (Estructural 040-18). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91714
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2019a, 15 de febrero). Ficha de alerta temprana (Estructural 011-19). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91757
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2019b, 12 de marzo). Ficha de alerta temprana (Inminencia 014-19). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91598
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2019c, 2 de junio). Ficha de alerta temprana (Inminencia 024-19). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91603
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2019d, 12 de septiembre). Ficha de alerta temprana (Inminencia 037-19). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91606
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2020a, 13 de marzo). Ficha de alerta temprana (Inminencia 011-20). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91663
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2020b, 4 de agosto). Ficha de alerta temprana (Estructural 034-20). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91744
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2020c, 5 de agosto). Ficha de alerta temprana (Estructural 035-20). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91745
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2020d, 26 de noviembre). Ficha de alerta temprana (Estructural 050-20). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91784
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2021a, 9 de febrero). Ficha de alerta temprana (Estructural 004-21). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91792
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2021b, 22 de octubre). Ficha de alerta temprana (Estructural 025-21). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91813
Delegada para prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas. (2022, 12 de septiembre). Ficha de alerta temprana (Estructural 026-22). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo / Banco Interamericano de Desarrollo. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91848
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Información pobreza monetaria nacional 2022. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria/pobreza-monetaria-2022
Espinel-Rubio, G. A., Mojica-Acevedo, E. C. & Niño-Vega, N. C. (2021). Narrativas sobre mujeres migrantes venezolanas en un diario en línea de la frontera colombiana. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 27(1), 95-109. https://doi.org/10.5209/esmp.71471
Feldmann, A. E. & Luna, J. P. (2022). Criminal governance and the crisis of contemporary Latin American States. Annual Review of Sociology, 48, 441-461. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-030420-124931
Fundación Ideas para la Paz. (2017, 15 de julio). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria. https://tinyurl.com/yqlv86rp
Fundación Ideas para la Paz. (2018). Inseguridad, violencia y economías ilegales en las fronteras. Los desafíos del nuevo gobierno. https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_seguridad_fronteras.pdf
Fundación Ideas para la Paz. (2023). Colombia: un gran mercado de armas sin incentivos para reducirlo. https://tinyurl.com/ylzhj52u
García Pinzón, V. & Trejos, L. F. (2021). Las tramas del conflicto prolongado en la frontera colombo-venezolana: un análisis de las violencias y actores armados en el contexto del posacuerdo de paz. Colombia Internacional, (105), 89-115. https://journals.openedition.org/colombiaint/1110
Gariglio, D. (2023). Tráfico de armas en Colombia: un problema multicausal con soluciones multidimensionales. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 18(1), 57-70. https://doi.org/10.18359/ries.6370
Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2021). Índice global de crimen organizado 2021. https://tinyurl.com/9s549a94
Guhl Corpas, A. E. (2017). Cómo utilizar herramientas geográficas (SIG y GPS) para visualizar la ubicación de fenómenos de interés en el espacio. En P. Páramo Bernal (Comp.), La investigación en ciencias sociales. Técnicas de recolección de la información (pp. 233-244). Universidad Piloto. https://doi.org/10.2307/j.ctv7fmfjk.22
Hava García, E. (2019). El control penal de las armas: análisis del capítulo V del título XXII del Código Penal. Tirant lo Blanch.
Hernández, G. & Orozco Reynoso, Z. (2021). Armas de fuego sin frontera. El caso de Baja California, México (2013-2020). Estudios Fronterizos, 22, Artículo e082. https://doi.org/10.21670/ref.2119082
Hernández-Ávila, C. E. & Carpio Escobar, N. A. (2019). Introducción a los tipos de muestreo. Alerta, Revista Científica del Instituto Nacional de Salud, 2(1), 75-79. https://camjol.info/index.php/alerta/article/view/7535
Hernandez-Roy, C., Ziemer, H. & Duarte, A. (2024). Under the gun. Firearms trafficking in Latin America and the Caribbean. Center for Strategic and International Studies. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2024-11/241119_Hernandez-Roy_Firearms.pdf?VersionId=qEvEIPzdSkMZkguLO5ZsDcH5o1J4BkfO
Hernández Sampieri, R., Collado Fernández, C. & Baptista Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (6a. ed.). McGraw-Hill Education.
Ibarra Cordero, A. N. (2022). Análisis del delito de tráfico de armas en Chile: factores criminológicos y respuesta institucional [Tesis de pregrado, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/195027
Indepaz. (2023, 22 de febrero). Desafío a la paz total: lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro. Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022(1). https://tinyurl.com/ymp5o8k8
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. (s. f.). Encuesta nacional de condiciones de vida. Indicadores sociales. Pobreza extrema población 2021. Universidad Católica Andrés Bello. https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-pobreza/
Jaimes Méndez, N. M. (2018). Efectos socioeconómicos de la crisis fronteriza colombo-venezolana 2015-2016 en los habitantes de Villa del Rosario, Norte de Santander [Tesis de maestría sin publicar]. Universidad de Pamplona.
Khanna, G., Medina, C., Nyshadham, A., Tamayo, J. & Torres, N. (2023). Formal employment and organised crime: regression discontinuity evidence from Colombia. The Economic Journal, 133(654), 2427-2448. https://doi.org/10.1093/ej/uead025
Lessing, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, 19(3), 854-873. https://doi.org/10.1017/S1537592720001243
Lessing, B. & Willis, G. D. (2019). Legitimacy in criminal governance: managing a drug empire from behind bars. American Political Science Review, 113(2), 584-606. https://doi.org/10.1017/S0003055418000928
Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Congreso de Colombia, 29 de julio de 2016. https://tinyurl.com/yp9hya7m
Linares, R. (2019, enero-junio). Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la frontera entre Venezuela y Colombia. Opera, (24), 135-156. https://doi.org/10.18601/16578651.n24.08
Luna-Pereira, H. O., Avendaño-Castro, W. R. & Prada-Núñez, R. (2020, enero-junio). Caracterización del sector manufacturero de San José de Cúcuta como resultado de la crisis colombo-venezolana. Mundo FESC, 10(19), 111-127. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/330
Maldonado Lara, A. N. (2022, septiembre). Migraciones fronterizas: el caso del Paso Cúcuta-Ureña en la frontera colombo-venezolana (1970-2020) [Tesis de maestría, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. Repositorio Institucional UPTC. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/9050
Maldonado Lara, A. N. & Vega V., R. V. (2022). Migraciones fronterizas: el caso del Paso Cúcuta-Ureña en la frontera colombo-venezolana (1990-2020). Revista de Ciencias Sociales (Cr), 2(176), 151-168. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15373104010
Mires-Agip, D. J. & Solís-Castillo, J. C. (2024, enero-abril). La dinámica del comercio ilegal de armas de fuego en Lima, Perú. Revista Criminalidad, 66(1), 11-23. https://doi.org/10.47741/17943108.555
Moncada, E. (2020). The politics of criminal victimization: Pursuing and resisting power. Perspectives on Politics, 18(3), 706-721. https://doi.org/10.1017/S153759271900029X
Morffe Peraza, M. Á. (2016, enero-junio). La violencia y el fin del conflicto colombiano en la frontera colombo-venezolana. Oportunidades y retos para el desarrollo. Aldea Mundo, 21(41), 59-68. http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/article/view/8492/8451
Moya Guillem, C. & Tapia Ballesteros, P. (2021). El delito de tráfico de armas en España. Reflexiones acerca de la eficacia preventiva de sus consecuencias jurídicas. Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, (7 extraordinario). https://www.ejc-reeps.com/_downloads/5afbb14b60b128afafa6425ea4922957
Niño Vega, N. C., Espinel Rubio, G. A. & Rodríguez Gáfaro, P. E. (2022). Atrapados en la frontera colombo-venezolana: dinámicas de (in)movilidad durante la pandemia por covid-19. Hallazgos, 19(38). https://doi.org/10.15332/2422409X.6790
Nucci, S. (2011, diciembre). Yo acepto vivir sin armas. Análisis sobre la conveniencia del desarme en la población civil. Balance campañas de desarme 2009-2011. Centro de Investigaciones y Análisis en Convivencia, Justicia y Seguridad Ciudadana del Atlántico. https://www.atlantico.gov.co/images/stories/ciad/investigaciones/plan_desarme.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2016). El Protocolo sobre armas de fuego y el Tratado sobre el Comercio de Armas: ¿divergencia o complementariedad? (Documento de debate). https://tinyurl.com/ylnualfo
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2020). Marco jurídico internacional relativo a las armas de fuego (Serie de Módulos Universitarios Armas de fuego 5). https://tinyurl.com/4z5z63y8
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2023). Estudio mundial sobre el homicidio 2023: Resultados principales. https://tinyurl.com/ydbz85ap
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. (2021). Briefing departamental, Norte de Santander, enero-julio 2021. https://www.unocha.org/publications/report/colombia/briefing-departamental-norte-de-satander-enero-julio-2021
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2001). Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. https://tinyurl.com/2hv454j4
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2023, 10 de abril). Proceso de paz en Colombia, comercio ilícito de armas, crisis educativa… Las noticias del lunes. https://news.un.org/es/story/2023/04/1520022
Páez-Murillo, C. & Manosalva-Correa, A. (2022, enero-abril). La confrontación entre el Estado colombiano y el Bloque Caribe de las FARC-EP entre 2002 y 2010: una mirada comparada. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 14(29), 193-230. https://doi.org/10.15446/historelo.v14n29.93611
Páramo Bernal, P. (2017). La entrevista. En P. Páramo Bernal (Comp.), La investigación en ciencias sociales. Técnicas de recolección de la información (pp. 119-130). Universidad Piloto. https://doi.org/10.2307/j.ctv7fmfjk.12
Patiño Suarez, W. A. & Caballero González, K. S. (2021). Estrategias de desarrollo para enfrentar el impacto socioeconómico por el efecto del COVID-19 en las micro y pequeñas empresas del sector terciario de la frontera colombo-venezolana [Tesis de grado, Universidad Francisco de Paula Santander]. Repositorio digital UFPS. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/7084?show=full
Policía Federal de Brasil. (2025, 13 de junio). FICCO/GO combate o comércio ilegal de armas de fogo em Goiânia/GO. https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/06/pf-combate-o-comercio-ilegal-de-armas-de-fogo-em-goiania-go
Policía Nacional de Colombia. (s. f.). Incautación de armas de fuego. Recuperado el 11 de junio de 2024 https://tinyurl.com/yso6xj3w
Policía Nacional de Colombia. (2024). Homicidios enero a diciembre 2024. https://www.policia.gov.co/contenido/homicidios-enero-octubre-2024
Rivas Peña, A. B. & Trujillo Tarazona, R. J. (2024). Sistema de registro de las armas de fuego incautadas por la PNP para enfrentar su deficiente control, en Lima Metropolitana 2018-2022 [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP. https://tesis.pucp.edu.pe/items/e3850a1a-d3f9-4927-bf02-517fc789820a
Rodríguez, R. F. & Ito C., J. C. (2016). La frontera colombo-Venezolana: dos visiones divergentes. En A. Molano-Rojas (Ed.), Fronteras en Colombia como zonas estratégicas: Análisis y perspectivas (pp. 169-184). Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/141833-opac
Sayago Rojas, P. R. (2016, julio-diciembre). Impacto socioeconómico a un año del cierre de la frontera colombo-venezolana: Norte de Santander-Estado Táchira (2015-2016). Mundo FESC, 6(12), 86-97. https://tinyurl.com/yr4yevv4
Schroeder, M. (2022, 10 de junio). The illicit possession and transfer of MANPADS: a global assessment. Small Arms Survey. https://tinyurl.com/yqo94zp6
Small Arms Survey. (2023, 1 de diciembre). Global violent deaths (GVD) database 2004-2021, 2023 update, version 1.0 [base de datos]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8215006
Torres Rodríguez, J. P. (2017, enero). Crisis en la frontera colombo-venezolana: tensión entre seguridad nacional e integración regional. Estado & Comunes: Revista de Políticas y Problemas Públicos, 1(4), 71-81. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n4.2017.39
Trejo, G. & Ley, S. (2020). Votes, drugs, and violence: the political logic of criminal wars in Mexico. Cambridge University Press.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2022). Colombia: Norte de Santander, enero a diciembre de 2022. https://tinyurl.com/297qvv5z
United Nations Office on Drugs and Crime. (2020a). Global study on firearms trafficking 2020. https://tinyurl.com/y42zncbx
United Nations Office on Drugs and Crime. (2020b). Research brief: Effect of the COVID-19 pandemic and related restrictions on homicide and property crime. https://tinyurl.com/38ah5fre
United Nations Office on Drugs and Crime. (2020c). Methodological annex (Global study on firearms trafficking 2020). https://tinyurl.com/bdfcc9w9
United Nations Office on Drugs and Crime. (2024, 20 de mayo). Illicit arms flows questionnaire. https://tinyurl.com/ysfxtp5a
United States Attorney’s Office, Eastern District of Pennsylvania. (2022, 27 de octubre). Former Philadelphia Sheriff’s deputy arrested and charged with trafficking firearms [Comunicado de prensa]. U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/former-philadelphia-sheriff-s-deputy-arrested-and-charged-trafficking-firearms
Valdivia Ramírez, J. S. (2021). El delito de tenencia ilegal de armas de fuego y la seguridad ciudadana en la provincia de Huánuco-2019 [Tesis de grado, Universidad Alas Peruanas]. Repositorio UAP. https://repositorio.uap.edu.pe/handle/20.500.12990/4521
Valero Martínez, M. (2020). La frontera colombo-venezolana: escenarios de conflictos. Nueva Sociedad, (289). https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2020/no289/10.pdf
Villegas Díaz, M. (2020). Tenencia y porte ilegales de armas de fuego y municiones en el derecho penal chileno. Política Criminal, 15(30), 729-759. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992020000200729
Wolfe, R. O. (2011, 30 de diciembre). El papel y las actividades de las Naciones Unidas en la lucha contra la proliferación de las armas pequeñas y las armas ligeras; una perspectiva jamaicana y del CARICOM (Crónica ONU). Organización de las Naciones Unidas. https://tinyurl.com/ywl2vdol
Jorge Alonso Isaza Quebrada
Colombiano. Doctorado en Philosophy in Management por la Commonwealth Open University. Docente-investigador, coordinador del posgrado en administración de la seguridad, Universidad Militar Nueva Granada. Líneas de investigación: estrategia y seguridad, amenazas transnacionales y seguridad multidimensional. Publicación reciente: Páez, P. N., Isaza, J. & Zamora, L. A. (2014, enero-junio). Los países del tercer mundo frente a la crisis europea. Revista Facultad de Ciencias Económicas, 22(1), 215-230. https://doi.org/10.18359/rfce.648
Carlos Augusto Paez Murillo
Colombiano. Doctorado en ingeniería de sistemas (gestión de organizaciones) por el Instituto Politécnico Nacional (México). Investigador del Grupo de Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”. Líneas de investigación: desarrollo de procesos, sistemas de seguridad y defensa nacional Publicación reciente: Páez Murillo, C. A., Cabrera Albornoz, L. A., Rojas Guevara, J. U. & Sarmiento Páez, D. M. (2024, mayo-agosto). Desafíos de seguridad ciudadana para el desarrollo urbano sostenible del Metro de Bogotá. Revista Logos Ciencia &Tecnología, 16(2). https://doi.org/10.22335/rlct.v16i2.1960
William Pachón Muñoz
Colombiano. Doctorando en estudios políticos en la Universidad Externado de Colombia. Docente investigador Programa de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada. Líneas de investigación: estrategia y seguridad. Publicación reciente: Cabrera Albornoz, L. A., Pachón Muñoz, W., Bravo Delgado M. F. & Goyeneche Vanegas, A. (2024). ¿Al fin sin minas? Perspectivas sobre la recuperación socioeconómica de las comunidades de San Francisco y San Carlos, Antioquia (Colombia) 2000-2022. Neogranadina.
William Andrés Sanabria Álvarez
Colombiano. Magister en relaciones y negocios internacionales por la Universidad Militar Nueva Granada. Investigador académico de la Universidad Militar Nueva Granada. Líneas de investigación: seguridad multidimensional y marketing estatal. Publicación reciente: Páez Murillo, C. A., Cabrera Albornoz, L. A. & Sanabria Álvarez W. A. (2024). Criminalidad en localidades de la Primera Línea del Metro de Bogotá del 2018 a 2023. Revista Criminalidad, 66(3), 45-63. https://doi.org/10.47741/17943108.661
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|