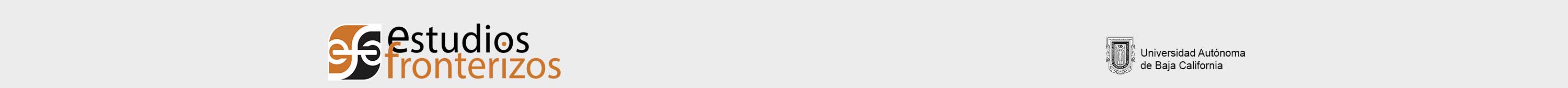| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e171 |
https://doi.org/10.21670/ref.2513171
Conflictos territoriales rurales en las fronteras interétnicas e interculturales de tres departamentos fronterizos de Colombia
Rural territorial conflicts in the interethnic and intercultural borders of three border departments of Colombia
Allan
Bolívar Lobatoa
*
https://orcid.org/0009-0005-0819-8298
Alen
Castaño Ricoa
https://orcid.org/0000-0003-2803-8839
Carlos Arturo
Duarte Torresa
https://orcid.org/0000-0002-5085-1650
Juan David
Jaramilloa
https://orcid.org/0009-0002-7296-6771
a Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Interculturales, Cali, Colombia, correo electrónico: allenbolo@gmail.com, alencastano@gmail.com, caduarte@javerianacali.edu.co, jjuandavid97@outlook.com
* Autor para correspondencia: Allan Bolívar Lobato. Correo electrónico: allenbolo@gmail.com
Recibido el
23
de
octubre
de
2024.
Aceptado el
20
de
agosto
de
2025.
Publicado el 8 de septiembre de 2025.
| CÓMO CITAR: Bolívar Lobato, A., Castaño Rico, A., Duarte Torres, C. A. & Jaramillo, J. D. (2025). Conflictos territoriales rurales en las fronteras interétnicas e interculturales de tres departamentos fronterizos de Colombia. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e171. https://doi.org/10.21670/ref.2513171 |
Resumen:
El artículo analiza los conflictos territoriales rurales en fronteras interétnicas e interculturales de La Guajira, Vichada y Putumayo en Colombia, de las dos últimas décadas. Los objetivos son revisar y adoptar conceptos sobre fronteras vinculadas a identidades, ordenamientos territoriales y gobernanza; tipificar, ponderar y geolocalizar conflictos a partir de la base de datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); y realizar un análisis comparado para identificar similitudes, disimilitudes y causalidades comunes. Metodológicamente, el estudio avanza en dos momentos: primero, la articulación del marco conceptual con la base de datos de la ANT actualizada a agosto de 2024; segundo, un análisis comparativo sustentado en clasificaciones tipológicas, georreferenciaciones y ponderaciones. Los resultados indican que la conflictividad se concentra en disputas comunidad-particular e interculturales, asociadas con superposición de territorialidades, extractivismo, presencia de actores armados y fallas institucionales. Se concluye que transformar estos conflictos exige fortalecer la gobernanza intercultural y la coordinación institucional.
Palabras clave:
fronteras territoriales,
gobernanza intercultural,
conflictos territoriales,
comunidades étnicas.
Abstract:
The article analyzes rural territorial conflicts on interethnic and intercultural borderlands in La Guajira, Vichada, and Putumayo in Colombia, focusing on developments from the past two decades. The objectives are to review and adopt concepts of borders linked to identities, territorial planning and governance; to classify, weight and geolocate conflicts using the National Land Agency (ANT, Spanish acronym of Agencia Nacional de Tierras) database; and to conduct a comparative analysis to identify similarities, differences and common causalities. Methodologically, the study unfolds in two stages: first, articulating the conceptual framework with the ANT database updated to August 2024; second, a comparative analysis based on typological classifications, georeferencing and weighting. Results show that conflicts concentrate in community-private and intercultural disputes, associated with overlapping territorialities, extractivism, the presence of armed actors and institutional shortcomings. It is concluded that transforming these conflicts requires strengthening intercultural governance and institutional coordination to ensure more equitable and sustainable territorial arrangements.
Keywords:
territorial borders,
intercultural governance,
territorial conflicts,
ethnic communities.
Introducción
El presente artículo busca aportar al conocimiento sobre fronteras interiores (interétnicas e interculturales) que emergen dentro del país, es decir, aquellas que se configuran entre formas diferenciadas de habitar el territorio por comunidades étnica y culturalmente diversas. Los vínculos, diferencias y relaciones que estas comunidades establecen con actores externos dan lugar a diversas conflictividades. En una primera sección se profundiza en la comprensión teórica de las fronteras y sus distintas tipologías, así como en los determinantes territoriales que expresan la formación de identidades, ordenamientos y formas de gobernanza intercultural o interétnica.
En una segunda parte, estos conceptos se articulan analíticamente con los datos de la Matriz de Conflictos Territoriales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), actualizada hasta finales de agosto de 2024. A partir de categorías de referencia y de las propias de la matriz, se propone una clasificación tipológica basada en criterios específicos que permitan tipificar, ponderar y geolocalizar los conflictos territoriales que hagan evidentes sus causas, motivaciones, actores involucrados, intensidad, mecanismos de diálogo y procedimientos jurídicos. Esta clasificación se aplica a los conflictos presentes en los departamentos fronterizos colombianos de Vichada, La Guajira y Putumayo, los dos primeros limítrofes con Venezuela y el último con Ecuador y Perú. Finalmente, se desarrolla un análisis comparado de los casos registrados en estos tres departamentos, con el objetivo de identificar similitudes, diferencias, regularidades y determinantes comunes entre las conflictividades territoriales.
Este artículo se propone como objetivo general: “analizar las dinámicas de conflictividad territorial en las fronteras interétnicas e interculturales de los departamentos de La Guajira, Vichada y Putumayo, en Colombia, a partir de conceptos que permitan abordar los registros sistematizados por la ANT para identificar similitudes, disimilitudes, determinantes, factores o causales comunes de conflictividad”.
Para lograrlo se procede a desarrollar los siguientes objetivos específicos: I. Revisar y adoptar conceptos sobre fronteras interétnicas e interculturales, así como su relación con las identidades (unidades éticas), ordenamientos territoriales y prácticas de gobernanza; II. Tipificar, ponderar y geolocalizar las conflictividades de la base de datos de la Agencia Nacional de Tierras en función de tipologías que permitan identificar a los actores étnicos y culturales que participan en ellas; III. Desarrollar un análisis comparado para los tres departamentos a partir de la geoespacialización de los conflictos mediante el rastreo de similitudes, disimilitudes, determinantes, factores o causalidades comunes de conflictividad territorial.
Fundamentos teóricos
¿Qué es una frontera? Determinantes territoriales y tipos de frontera
Para iniciar la discusión sobre las fronteras interétnicas e interculturales en el contexto territorial colombiano es preciso evocar una corta descripción de lo que la literatura especializada entiende por frontera desde una aproximación conceptual. Es necesario aclarar que la definición interétnica e intercultural que adopta este artículo se basa en una fundamentación agraria, que la concibe como “un proceso continuo y dinámico de transición entre distintas formas de ocupación y organización productiva del espacio con fines agropecuarios” (Salizzi, 2020, p. 1).
En consecuencia, el concepto de frontera permite analizar las diversas formas en que los territorios se configuran y reconfiguran histórica y espacialmente a través de relaciones que implican separación, interacción, encuentro o conflicto (Blom, 1976; Fajardo Montaña, 1996; Londoño Mota, 2003; Grimson, 2000; Martín, 2001; Spíndola Zago, 2016). Se trata, en este sentido, de un proceso continuo de construcción de diferenciaciones en el espacio, abordado sistemáticamente por la geografía con el objetivo de comprender cómo se producen estas diferencias y cómo el espacio mismo se transforma. No obstante, esta perspectiva ha sido adoptada también por disciplinas como la antropología, la historia, la sociología, la ciencia política y el urbanismo, lo que evidencia el carácter interdisciplinario del enfoque (Porcaro & Silva Sandes, 2021).
Esta diferenciación (que va más allá de lo espacial) de la que los autores hablan, implica siempre una relación política, social y cultural. Así, las fronteras son fenómenos relacionales, mecanismos que visibilizan la oposición, fomentan la alteridad y ubican a unos frente a los otros, diferenciándolos. Ahora bien, también afirman que:
[…] toda diferenciación está asociada a un régimen, un sistema de control, una forma de poder que organiza, garantiza, gestiona, controla, reproduce y sostiene esa diferencia. Estas múltiples formas de diferenciación ─o de fronterización─ crean una tensión entre el acercamiento y la separación, el encuentro y la distancia, que genera problemáticas comunes a este campo de estudios. (Porcaro & Silva Sandes, 2021, p. 12)
De este modo, la relación de los individuos con su espacio y el sistema de control que opera en sus procesos socioculturales son los elementos fundamentales que dan forma a las fronteras. Según Londoño Mota (2003), el debate contemporáneo sobre la definición de frontera se puede resumir en dos concepciones, una que da primacía a la aproximación espacial y geográfica, donde se acentúan los aspectos económicos; y otra que, por el contrario, tiene en cuenta tanto lo espacial como lo sociocultural.
Asimismo, se han planteado nuevos tipos de fronteras definidos por: a) las relaciones sociales imperantes en su interior; b) la cantidad de tierras disponibles para colonizar; c) los tipos de ocupación; d) la dinámica interna de la colonización; y, e) por las fuerzas o factores generadores del desplazamiento de los colonizadores hacia la zona fronteriza. De tal forma,
[…] tenemos las fronteras de inclusión y de exclusión, las fronteras abiertas y cerradas, las fronteras dinámicas y estáticas, las fronteras móviles, lentas y estancadas, las fronteras fluidas, las fronteras espirituales y las fronteras sólidas, vacías y huecas, entre otras muchas. (Londoño Mota, 2003, p. 81)
Si se habla de distinciones espaciales y se señalan los rasgos que le son propios a través de las prácticas comunitarias que encarnan, entonces habría que afirmar que algunas fronteras llevan consigo, en su manera de existir, una particularidad social ligada a la etnia o a la cultura que les permite distinguir a una tradición de otra, a una identidad de otra, que estructuran así las lógicas de cada territorio por la diferenciación identitaria u ontológica de las entidades rurales.
De esta manera, las fronteras adquieren una dimensión étnica o cultural en función de las particularidades de quienes habitan y estructuran esos territorios (Eidheim, 1976; Giménez, 2006; Goffman, 1963/2006). En este contexto, la noción de frontera étnica resulta útil al distanciarse de enfoques esencialistas sobre la identidad y la etnicidad, y al centrarse en cómo las formas organizativas regulan la interacción social mediante normas y acuerdos en constante negociación. Esta perspectiva permite analizar los complejos escenarios étnicos y culturales generados por las políticas multiculturales en las zonas rurales de Colombia, donde las relaciones interétnicas, los conflictos y las dinámicas de convivencia han sido objeto de estudio dada la diversidad de formas comunitarias indígenas y afrodescendientes (Duarte, 2015, p. 46).
El concepto de frontera es un concepto inacabado, en construcción y que dependerá siempre del enfoque territorial o tipología utilizado para resignificar las categorías vinculantes a esta noción espacial y social. Ahora bien, ¿De qué manera las fronteras, ─estos espacios o procesos continuos y dinámicos de transición territorial, donde se configuran la distribución de los espacios productivos, jurídicos y políticos de los actores rurales─, se convierten en la manifestación de la identidad étnica o cultural de una comunidad?
Grupos étnicos y culturales
En la obra Los grupos étnicos y sus fronteras, el antropólogo noruego Fredrik Barth (1976) afirma que hay que superar la definición tradicional de grupo étnico, es decir, aquella donde se simplifica su naturaleza a través de modelos típicos-ideales que presuponen “los factores significativos en la génesis, estructura y función de estos grupos” (Barth, 1976, p. 12). De ahí que las distinciones por diferencia racial, cultural, separatismo social, barreras de lenguaje, enemistad organizada o espontánea, sean poco adecuadas para explicar la diversidad de estos grupos pues, según Barth (1976), reducen el número de factores que se tienen en cuenta en la comprensión de sus relaciones.
En otras palabras, las definiciones tradicionales se encargan más de dividir, limitar, separar y distinguir a cada grupo de manera aislada, antes que en concebir su interrelación: “[…] se nos induce a imaginar a cada grupo desarrollando su forma social y cultural en relativo aislamiento y respondiendo, principalmente, a factores ecológicos locales” (Barth, 1976, p. 12).
Barth sostiene, adicionalmente, que distinguir a un grupo étnico por las características morfológicas de las culturas que le son propias, implica prejuiciar y anticiparse a la naturaleza de la continuidad en el tiempo de estas unidades; por esta razón, hay que entender que portar una cultura es un rasgo resultante de la organización del grupo étnico antes que un atributo fundamental, primario y definitivo del mismo. Es decir que:
[…] la clasificación de los individuos y los grupos locales como miembros de un grupo étnico dependerá del grado en que muestren rasgos particulares de esa cultura (…) Puesto que la procedencia de cada ensamble de rasgos culturales es diferente, este punto de vista da lugar a una “etnohistoria” que hace la crónica del acrecentamiento y del cambio culturales e intenta explicar la adopción de ciertos aspectos. (Barth, 1976, p. 13)
En síntesis, para entender las diferentes relaciones entre grupos étnicos y culturas o, como Barth les llama, unidades étnicas, hay que situarse en el movimiento y continuidad que dichas comunidades producen en sus tipos de organización, sus límites, identidades, normas de valor, interdependencia, cambios culturales, entre otros factores propios al desarrollo de sus fronteras (interétnicas e interculturales). En consecuencia, se puede afirmar que estas fronteras se conservan a lo largo del tiempo y del espacio por un conjunto de rasgos culturales específicos, es decir, que la unidad étnica perdura por la persistencia de las diferencias culturales y sus transformaciones (procesos de aculturación). Además de lo anterior, es imprescindible que, para este estudio, se comprenda que estas fronteras interétnicas o interculturales ─también nombradas como “interiores” o “emergentes”─ no siempre coinciden con los límites territoriales de los países donde tienen lugar. Esto, a pesar de que en el desarrollo del presente análisis el foco se sitúe precisamente en tres departamentos fronterizos, escogidos deliberadamente para explorar las similitudes, diferencias y patrones que pueden presentar entre sí en términos de conflictividades territoriales.
Los conflictos y sus tipologías: características y causalidades
En el contexto colombiano se pueden resaltar por lo menos tres sujetos colectivos rurales: dos étnicos (afrodescendiente e indígena) y uno de carácter cultural (campesino). Cada uno de ellos tiene, no obstante, diferentes prácticas ligadas a la gobernanza del territorio desde sus propias cosmovisiones, autoridades, mecanismos de producción y demás valores étnico-culturales; de ahí que existan diferentes figuras de ordenamiento territorial como el resguardo indígena, los títulos colectivos de comunidades negras y las zonas de reserva campesina. Ahora bien, estos logros institucionales también han exacerbado el conflicto interétnico y han generado disputas entre diversos modelos de desarrollo y diferentes formas de entender las relaciones con el territorio.
Duarte (2017) señala que los conflictos territoriales en Colombia surgen del enfrentamiento entre actores con intereses contrapuestos sobre espacios estratégicos, valorados disímilmente en sus dimensiones simbólicas, económicas, sociales y políticas.1 Estas disputas están profundamente relacionadas con la concentración de la tierra, particularmente en manos de grandes propietarios ganaderos y agroindustriales, en detrimento del campesinado. Además, las respuestas institucionales a estos conflictos han tendido a favorecer a los sectores con mayor poder económico, lo que excluye sistemáticamente a actores como comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Por otra parte, después de la Constitución de 1991, el modelo de Estado multicultural implementado en la ruralidad del país se dio con ciertas dificultades, a saber, aunque incentivó las subjetividades étnicas, afrodescendientes e indígenas y un sistema diferencial de derechos, también enfrentó de manera conflictiva y violenta la diversidad de concepciones, trayectorias, principios de organización del territorio y de percepciones en torno a lo público (Duarte, 2017), sobre todo en los territorios históricamente compartidos por distintas poblaciones rurales, esto es, en las fronteras interétnicas e interculturales que disputan las comunidades en el agro. Además, es importante entender que el fundamento del conflicto interétnico no reside en la autonomía territorial o en los derechos diferenciales, sino, principalmente, en la estructura tradicionalmente arraigada de concentración de la propiedad en los territorios rurales y las implicaciones violentas que propiciaron los actores armados en las dinámicas interculturales de frontera.
Existen dos tipologías sobre conflictos territoriales que merecen la pena ser revisadas antes de cerrar el apartado, a saber, aquellas que arrojó la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular (CACEP) en 2016 y una que propone Carlos Duarte como derivación de este ejercicio nacional. Ambas se ajustan a las especificidades propias de los conflictos territoriales atravesados por aspectos étnicos y culturales en Colombia, además, se relacionan con las “[…] interpretaciones que valoran la relación territorio-identidad en cuanto el territorio es fuente de identificación y condición de existencia de individuos en la Nación” (Duarte, 2017).
Se tiene la primera de las tipologías que surge como resultado de la mesa de conflictos territoriales entre la Cumbre agraria y la Agencia Nacional de Tierras que se llevó a cabo en 2016, en la que se condensan los principales móviles del conflicto interétnico e intercultural:
A) Conflictos territoriales que por su carácter estructural tienen que ver con el modelo de desarrollo: monocultivos, minería, obras de infraestructura y actores armados. B) Conflictos territoriales de orden técnico por omisión o fallas de las entidades estatales: omisión en el saneamiento de las propiedades adquiridas por el Estado frente a la oficina de registro; delimitación defectuosa en las figuras de gobierno territorial étnicas, invisibilidad de comunidades étnicas en los procesos de consulta previa; compras de predios para una comunidad en las áreas de influencia de otra comunidad. C) Conflictos territoriales de carácter interno que las mismas comunidades pueden solucionar sin la presencia del gobierno y acompañadas por sus mismos procesos organizativos de orden regional o nacional. D) Conflictos territoriales por la ausencia de diálogo intercultural y el cumplimiento unilateral de compromisos gubernamentales. Este tipo de conflictos se está produciendo por priorizaciones o aspiraciones territoriales cruzadas entre diferentes comunidades. (Duarte, 2017)
Al tener en cuenta lo anterior, Carlos Duarte (2017) brinda una segunda tipología frente a las tensiones de carácter interétnico e intercultural en la ruralidad colombiana, al exponer la causa de los conflictos por los siguientes elementos:
i) la sobreposición de pretensiones y expectativas territoriales; ii) la ausencia de un protocolo estatal para cumplir sistemáticamente con la jurisprudencia intercultural y medir sus impactos sobre los territorios de intervención; iii) el desorden estatal para cumplir los acuerdos firmados con las comunidades rurales como producto de la movilización social; y, iv) disputas comunitarias y organizativas por el gobierno territorial en el ámbito local. (Duarte, 2017)
En síntesis, esta perspectiva es útil pues permite dar cuenta de cómo se configuran las fronteras y los conflictos interétnicos e interculturales por el ordenamiento territorial, el acceso a la tierra y los modelos de gobernanza propios de las prácticas de los grupos poblacionales rurales y sus aspiraciones territoriales. Además, permite desarrollar una caracterización teórica y metodológica del conflicto rural colombiano, al especificar los logros obtenidos institucionalmente en las mesas de diálogo y en los modos de resolver los conflictos con prácticas y lógicas étnico-culturales propias de los encuentros y desencuentros territoriales de estas comunidades. Ahora bien, al considerar las causas mencionadas, de acuerdo con el Instituto de Estudios Interculturales (IEI, s. f.) es posible describir sintéticamente los distintos tipos de conflictos territoriales en Colombia:
- Conflictos por aspiraciones territoriales: constitución de resguardo, ampliación de resguardo, adjudicación a consejo comunitario, constitución de zonas de reserva campesina, declaratorias de territorios campesinos agroalimentarios, titulación individual y extensión estatal; es decir, cuando hay pretensiones territoriales traslapadas por comunidades que buscan consolidarse sobre un mismo territorio.
- Conflictos por gobierno del territorio: son aquellos donde los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas se disputan las formas de organización, autoridad y ordenamiento territorial en lugares que confluyen, al mismo tiempo (resguardos, consejos comunitarios, juntas de acción comunal o juntas de gobierno campesino).
- Conflictos por vocación, uso y aprovechamiento del territorio: son aquellos donde los diferentes modos de producción entran en disputa, como es el caso de los cultivos de uso ilícito ─marihuana, coca, amapola─; la minería ─artesanal o de gran explotación─; la ganadería, los monocultivos y la explotación de madera. También, cuando el Estado ha buscado salvaguardar ciertos lugares específicos del territorio, como las áreas protegidas (parques nacionales naturales), y esto termina afectando o excluyendo a comunidades como la campesina.
- Conflictos por acción/omisión institucional: se refiere a las situaciones que emergen por cuenta de una actuación, administrativa o judicial, de alguna entidad del Estado en la que termina generando un conflicto territorial por su presencia y actuar. Sin embargo, también los hay por omisión institucional, que obedece a un contexto de ausencia estatal. Los casos más comunes son los reclamos por una consulta previa, por reconocimiento étnico, por licenciamiento ambiental, por la reubicación de la población o por traslapes territoriales.
- Conflictos de tipo jurídico: son aquellos en los que la causa de la conflictividad obedece a una situación jurídica frente a la que no hay claridad sobre su proceso y que, por tanto, genera una situación de incertidumbre para los actores de la ruralidad; tal como ocurre con los títulos de origen colonial y republicano, con los procesos administrativos agrarios o cuando hay indefinición respecto a los límites topográficos entre las territorialidades étnicas y campesinas.
- Conflictos por límites entre jurisdicciones: estas situaciones de conflicto aparecen cuando las entidades del Estado no reconocen o respetan las normas y jurisdicciones especiales de las comunidades étnicas o culturales, incluso aquellos acuerdos que han gestado entre los tres actores rurales (campesinos, indígenas y afrodescendientes) para la solución de conflictos intraétnicos e intraculturales sin la presencia del gobierno.
Estas tipologías presentes en la literatura de referencia contribuyen a delimitar un panorama de características y causalidades comunes a las conflictividades entre los sujetos étnicos y culturales de la ruralidad colombiana (véase Figura 1). Finalmente, y a modo de síntesis, en la Figura 1 se expone un cuadro sinóptico que condensa en términos teóricos la propuesta analítica:
Figura 1.
Tipologías referentes para el registro, clasificación y seguimiento de los conflictos territoriales en Colombia
Fuente: elaboración propia, 2025
Tipificación de los conflictos territoriales a partir de categorías de clasificación
En este segundo momento se articularán los conceptos propios del marco conceptual con las descripciones realizadas en la base de datos de conflictos territoriales de la Agencia Nacional de Tierras actualizada hasta agosto de 2024 (Equipo de Diálogo Social, 2024). De esta forma se abordarán las relaciones entre las variables y los tipos de frontera, para proseguir con una descripción a partir de las tipologías de los conflictos territoriales en cada uno de los departamentos objeto del análisis comparativo.
Análisis del registro y clasificación de los conflictos en la base de datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el contexto rural colombiano
Para el desarrollo analítico de los conflictos territoriales a nivel nacional se consideraron cada una de las variables que componen la base de datos de la ANT sobre conflictos territoriales identificados en el diálogo social entre 2018 y 2024.2 Esta base fue elaborada por distintos datos suministrados mediante entidades como la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, mesas y espacios de diálogos sociales de la ANT, así como órdenes judiciales y derechos de petición de la Defensoría del Pueblo.
Los conflictos territoriales caracterizados por la ANT en esta base de datos reflejan una diversidad de dinámicas que van desde desencuentros socioculturales hasta confrontaciones jurídicas e incluso situaciones marcadas por la violencia. Se trata, en muchos casos, de disputas relacionadas con la superposición de territorialidades, reclamos por el acceso y control sobre tierras, así como tensiones derivadas del establecimiento de cercas o límites impuestos sin concertación, entre otros. También incluye conflictos entre comunidades étnicas y culturales que comparten territorios, pero tienen visiones distintas sobre su uso y, en ciertos contextos, la conflictividad está atravesada por presencias de grupos armados que agudizan las situaciones.3 Estas disputas se expresan tanto en escenarios administrativos y judiciales como en el plano político y social, especialmente cuando involucran a comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas en relación con actores privados o con el Estado.
Las variables que abordan las bases de datos en su conjunto son: nombre del caso, tipo de caso, fuente de remisión del conflicto, intensidad del conflicto (actual), departamentos y municipios afectados, tipo de conflicto, actores involucrados, entidades involucradas (con competencias en el caso), procedimiento misional para la gestión del conflicto, acción judicial (sí/no), descripción del conflicto, priorización en el plan de acción de la misional asociada a la atención del conflicto (con año), dependencias o entidades responsables en la gestión, ruta de atención para cumplir el procedimiento misional, trazabilidad de las acciones en el cumplimiento a la ruta de atención establecida para el conflicto, último registro de trazabilidad, compromisos de la ruta pendientes de cumplimiento. Sin embargo, la explicación se centra especialmente en aquellas que están vinculadas a los conceptos abordados en la delimitación del marco analítico y teórico.
En este sentido, la variable que interesa es la de tipo de conflicto y está determinada por varias combinaciones entre las categorías: afro, campesino, indígena, particular y campesino, que conforman las categorías analíticas de: 1) comunidad-particular; 2) intercultural; 3) interétnico; 4) intraétnico; y, 5) intracultural. Estas categorías propias de la base de datos han sido escogidas como referentes de clasificación y análisis para los casos aquí tratados en la medida en que satisfacen tres criterios específicos congruentes con el proceder metodológico del presente artículo: I. Facilitan la identificación ágil, sin ambigüedades, del actor o actores que participan en el conflicto; II. De la misma forma permiten identificar la relacionalidad de los actores en disputa; III. Permiten emplear analíticamente varias de las características y causas que estructuran las tipologías de clasificación presentes en la literatura de referencia, pues estas a su vez fueron construidas considerando las interacciones conflictivas de los mismos actores en la ruralidad del país (comunidades negras, indígenas, campesinas). Entonces, se requiere definir cada una de estas categorías en detalle.
La primera categoría, comunidad-particular, está vinculada con los conflictos originados (principalmente) entre comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes o de colonos invasores con empresas, actores privados o grupos armados. La situación más común de este conflicto ocurre cuando existe un traslape territorial entre las aspiraciones de las comunidades rurales con actores privados. No obstante, también se da cuando se enfrentan grupos armados ilegales como paramilitares, guerrillas y bandas criminales, lo que genera desplazamientos poblacionales (de frontera).
La segunda categoría, intercultural, tiene que ver con los conflictos que pueden suscitarse entre culturas diferentes, como por ejemplo comunidades de distintas veredas y asociaciones campesinas que tienen intereses territoriales traslapados con alguna comunidad étnica; mientras los primeros buscan constituir o ampliar zonas de reserva campesina, los segundos intentan constituir o ampliar resguardos indígenas o títulos colectivos, de ahí que estas aspiraciones territoriales y las pretensiones por la organización y la autoridad local (gobernanza) los lleve a confrontaciones (IEI, s. f.).
La tercera categoría, interétnica, se relaciona con los conflictos entre comunidades étnicas distintas, tal como ocurre entre afrodescendientes e indígenas cuando algunos de ellos aspiran a la constitución, clarificación o ampliación de sus territorios y se traslapan entre sí. Ahora bien, también se pueden gestar este tipo de conflictos cuando no hay claridad jurídica respecto a los límites topográficos entre las territorialidades étnicas (IEI, s. f.).
A propósito de los conflictos interculturales, interétnicos y particulares es posible afirmar que suelen darse también en situaciones donde hay concentración de la propiedad, o cuando se confronta la vocación, el uso y el aprovechamiento de los territorios mediante diferentes modos de producción; tal como ocurre en el agro colombiano donde los cultivos de uso ilícito, la minería, la ganadería, los monocultivos y la explotación de madera, entre otros, enfrenta diversos actores culturales, étnicos, estatales, particulares, privados y armados por el control de estas fronteras (IEI, s. f.).
La cuarta categoría, intraétnico, se refiere a los conflictos en el interior de las mismas comunidades étnicas (indígenas o afrodescendientes), mientras que la quinta, intracultural, se relaciona con las disputas en el interior de las mismas culturas (campesino-campesino).
Una vez entendidas estas tipologías, y teniendo en cuenta las variables analíticas de las bases de datos, es posible presentar brevemente la descripción general de esta información a nivel nacional. La base de datos de la ANT integra 158 registros de conflictos en el interior del territorio nacional colombiano durante los años 2018 a 2024. Al analizar esta base de datos se evidencia que los principales tipos de conflicto que predominan en Colombia son: comunidad (actores étnicos y culturales)-particular (58 casos),4 intercultural (48 casos), interétnico (24 casos), intraétnico (15 casos) e intracultural (11 casos).
También se identificó que la mayor cantidad de conflictos territoriales se desarrollaron entre indígenas y campesinos (35); entre indígenas y particulares (29); y entre solo indígenas (22). Después, resaltan los conflictos entre indígenas y afrodescendientes (19); así como entre campesinos y particulares (15). En menor medida se presentaron conflictos entre solo campesinos (12); entre afrodescendientes y particulares (6); entre afrodescendientes y campesinos (5); entre indígenas, afrodescendientes y campesinos (4); entre solo afrodescendientes (3); y entre particulares, campesinos y afrodescendientes (2).
Por su parte, se pudo evidenciar que en términos departamentales los departamentos con mayor afectación por conflictos territoriales son el Cauca con 31 casos reportados, seguido de Meta (14), Chocó (13), Valle del Cauca (12), La Guajira (12), Vichada (9), Antioquia (6), Putumayo (7), Guaviare (5), Nariño (4), Bolívar (4), Cesar (4), Cundinamarca (4), Sucre (4), Santander (3), Magdalena (3), Córdoba (2), Huila (2), Norte de Santander (2), Caldas (2), Casanare (2), Arauca (2), Quindío (2), Guainía (1), Risaralda (1), Atlántico (1), Amazonas (1), Caquetá (1) y Tolima (1).
Al hacer el cruce de las variables de departamento y tipología de conflicto se puede afirmar que el tipo de conflicto más recurrente fue entre comunidades y particulares, tuvo mayor presencia en los departamentos del Meta (12), La Guajira (7), Antioquia (5), Vichada (5), Chocó (5) y Valle del Cauca (3). El de tipo intercultural tuvo mayor incidencia en el Cauca (18), Vichada (4), La Guajira (4) y Antioquia (4).
Por su parte, el tercer tipo, el territorial interétnico, se identificó con casos especialmente en el Cauca (8), Chocó (5), Valle del Cauca (3) y Nariño (3). El cuarto, el territorial intraétnico, se evidenció en los departamentos de Cauca (3), Valle del Cauca (2), la Guajira (2) y Putumayo (1). Por último, el quinto tipo de conflicto, territorial intracultural, se observó principalmente en Cundinamarca (4 casos) y Valle del Cauca (2 casos).
Los procedimientos que predominaron en la atención de estos conflictos fueron: ampliación de resguardos indígenas (36 casos), constitución de resguardos indígenas (20 casos), deslinde y clarificación de tierras de asuntos étnicos (20 casos), saneamiento de resguardos indígenas (12 casos), titulación colectiva a comunidades negras (10 casos), compra directa de predios (7 casos), protección de territorios ancestrales de comunidades indígenas (5 casos) y revocatoria del acto de adjudicación (5 casos).
En consecuencia, las comunidades rurales (étnicas y culturales) disputan generalmente por la ampliación, constitución, restitución, clarificación, protección, saneamiento y titulación de territorios históricamente vinculados al despojo armado y a procesos agrarios de concentración en latifundios ganaderos o agroindustriales. En este sentido, luchan por gobernanzas autónomas donde puedan acceder al territorio bajo lógicas comunitarias que les sean propias en ámbitos como la economía, la producción agrícola y la resolución de conflictos. Al tener en cuenta la información anterior, la Figura 2 y la Figura 3 presentan la distribución geográfica de los cinco tipos de conflictos identificados por la base de datos de conflictos territoriales de la Agencia Nacional de Tierras a nivel nacional.
Figura 2.
Conflictos territoriales a nivel departamental en Colombia
Fuente: Sistema de Información Geográfico, Estadístico y Poblacional del IEI (2024)
Figura 3.
Distribución de los tipos de conflictos territoriales a nivel departamental
Fuente: Sistema de Información Geográfico, Estadístico y Poblacional del IEI (2024)
Análisis de conflictividades en las fronteras interétnicas e interculturales de tres departamentos
Como tercer momento, esta sección desarrolla un análisis comparativo de los conflictos territoriales registrados en los departamentos de La Guajira, Vichada y Putumayo, a partir de sus clasificaciones tipológicas, georreferenciaciones y ponderaciones presentadas en la sección anterior. El propósito es identificar patrones comunes, diferencias significativas, determinantes estructurales, factores recurrentes y causalidades compartidas que permitan comprender la configuración de las fronteras interétnicas e interculturales, así como las dinámicas de conflictividad que en ellas se manifiestan.
Análisis de casos comparados: La Guajira, Vichada y Putumayo
A partir de la información geoespacializada de los diferentes conflictos territoriales identificados por la Agencia Nacional de Tierras en todo Colombia, en este acápite se seleccionan tres departamentos que cuentan con una serie de características específicas que, desde el marco conceptual y analítico, son percibidas como zonas de frontera. En este sentido, esas características son: a) regiones con poca densidad poblacional o de pequeños centros urbanos; b) constituyen territorios de alta ruralidad cultural y étnica donde hay; c) presencia de fronteras empresariales o vacías.5 Además, presentan d) movimientos fronterizos; e) conflictos territoriales; f) procesos organizativos rurales; g) espacios de interacción y negociación entre actores; y, h) la implementación de un marcado modelo de desarrollo.
Como puede apreciarse cada uno de estos espacios distantes en la geografía nacional alberga una serie de conflictos territoriales que, a pesar de su distancia física, resultan congruentes en muchos de sus atributos. Tales conflictos corresponden en gran medida a las tipologías de: a) comunidad-particular y b) territorial-intercultural, y en menor medida c) territorial-interétnico, que en los tres departamentos de referencia también son congruentes con la distribución de magnitudes del espacio nacional, por lo que los espacios departamentales se asumen como normales al país.
Dicho esto, es preciso hacer una descripción analítica por cada uno de los departamentos en los que se mostrarán las correlaciones entre tipo de conflicto, actores principales, entidades involucradas y procedimientos aplicados para tramitar los escenarios de disputa; pero, sobre todo, se expondrán las conflictividades que en estos departamentos se reproducen para encontrar correlaciones y tendencias análogas en los espacios de frontera en los que tienen lugar. Los tres casos de análisis territorial (a modo de región) seleccionados son La Guajira, Vichada y Putumayo. Cada uno de ellos se expone en la Figura 4.
Figura 4.
Conflictos territoriales ANT en La Guajira, Vichada y Putumayo
Fuente: Sistema de Información Geográfico, Estadístico y Poblacional del IEI (2024)
Cabe aclarar, no obstante, que la siguiente descripción focalizada atenderá principalmente a casos representativos de estos territorios, no a la totalidad de los conflictos desarrollados en sus fronteras interiores, pues el interés es evidenciar las tendencias en las tipologías de conflicto y en los tipos de frontera que estos territorios producen.
Caso 1: La Guajira
El primer departamento es La Guajira, donde la problemática se caracteriza por integrar conflictos entre indígenas y particulares (7 casos, comunidad-particular), así como aquellos de tipo intercultural entre indígenas y campesinos (3 casos). Los menos recurrentes son los conflictos interétnicos (1 caso), conflictos que tienen la particularidad de enfrentar a diferentes clanes indígenas por disputas territoriales. A continuación, la revisión en detalle de estos conflictos.
A propósito del tipo de conflicto comunidad-particular, se identificó un caso donde en Riohacha se enfrentaron los miembros del clan epinayú y la empresa Agromar S.A.S., alrededor de una disputa territorial en la que intervino la Corte Constitucional y el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Todo se originó porque algunos miembros del clan dejaron que parientes suyos (de los clanes epieyú y püshaina) se asentaran en el territorio ancestral, propiciando que estos solicitaran al Incoder la adjudicación del territorio, proceso que fue aprobado al otorgarles los predios de forma individual, pero que, posteriormente, vendieron a la empresa Agromar S.A.S. (Equipo de Diálogo Social, 2024).
En consecuencia, los miembros del clan epinayú adelantaron procesos judiciales para el amparo transitorio de sus derechos fundamentales a la propiedad colectiva y la inviolabilidad y conservación del territorio tradicional indígena, mediante la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos por medio de los cuales el Incoder adjudicó los predios a los solicitantes (Equipo de Diálogo Social, 2024). En noviembre de 2021, los equipos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Económico y Diálogo Social visitaron a la comunidad indígena en el marco del procedimiento de constitución de resguardo, en esta actividad se socializó el proceso de formalización de tierras para comunidades étnicas y se realizó un ejercicio de cartografía social.
En este mismo municipio se enfrentó la comunidad indígena wayuu y un particular desde el 2016, específicamente la señora AE,6 a quien el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) adjudicó un predio de uso colectivo. El predio se conoce con el nombre de Jari Jinamana, el cual debió haberse constituido como resguardo siguiendo las directrices de la resolución 015 de 1984. No obstante, según reportó la comunidad, el Incora adjudicó de manera arbitraria 60 hectáreas al particular, sin tener en consideración la existencia de un humedal que hace parte de la comunidad indígena wayuu. Además de esas hectáreas, 40 se remataron por orden del juzgado primero civil del circuito de Riohacha, sin la previa revisión de expertos en la que se podría haber determinado algún traslape con bienes públicos, inalienables e imprescriptibles, como ocurrió con el humedal mencionado que se encuentra protegido por el plan de ordenamiento territorial del municipio. El procedimiento aplicado para poder tramitar este conflicto fue la protección de territorios ancestrales de comunidades indígenas (Equipo de Diálogo Social, 2024).
Por otro lado, en el municipio de Uribia se desencadenó un conflicto de igual tipología (comunidad-particular) entre un asentamiento indígena wayuu conocido como Kamusuchiwou y la empresa carbonera multinacional Cerrejón. La comunidad indígena le reclamó a esta empresa autonomía territorial y reconocimiento de sus derechos ancestrales. Además, la petición de esta comunidad consistía en la asignación de 347 hectáreas aproximadamente de un área de reserva constituida por el liquidado Incora a través de la resolución núm. 067 de 1981. Esta zona tiene la particularidad de estar situada en Puerto Bolívar, lugar donde se desarrollan actividades de transporte y exportación del carbón mineral extraído del suelo del departamento de La Guajira. Cabe resaltar, también, que el procedimiento aplicado en este caso fue el de ampliación de resguardos indígenas, por lo que la ANT le solicitó a la comunidad wayuu que tramitara la solicitud con la información necesaria para estudiar el caso (Equipo de Diálogo Social, 2024).
Adicionalmente, los demás (4) conflictos de este tipo (comunidad-particular) en La Guajira han implicado que la ANT desarrolle los procedimientos misionales de deslinde y clarificación de tierras de asuntos étnicos, saneamiento de resguardos indígenas, formulaciones de planes de atención a comunidades étnicas.
Respecto a los conflictos de tipo intercultural, en el municipio de Dibulla se presentó una disputa en octubre de 2019 entre indígenas de la comunidad kogui y campesinos desplazados a quienes les entregaron, a modo de beneficiarios, la parcelación Campana de la Vega, que está rodeada por predios propiedad de los kogui y por el resguardo kogui-malayo-arhuaco. Sin embargo, los campesinos recibieron el predio y en menos de dos años fueron desplazados forzosamente debido a hostigamientos por actores paramilitares y por la ocupación de la comunidad kogui, quienes reclaman el predio como territorio ancestral y por eso aspiran a la ampliación del resguardo. A su vez, los indígenas exigen la reubicación de los campesinos en otros predios, mientras que estos últimos solicitan que tras la reubicación se les compren las mejoras.
Si bien se compraron cinco predios para la reubicación, se presentaron varias dificultades: a) no se cuenta con el total de familias beneficiarias iniciales (34) y en cambio la organización que los representa ostenta listas de 59 familias sobre las que exige reubicación y adjudicación. b) La parcelación en discusión sigue con destinación a campesinos, lo que dificultaría una posterior ampliación del resguardo. Y, c) las familias campesinas están en altas condiciones de vulnerabilidad pues aún persisten conflictos territoriales en la zona por este tema, aunque se reconoce la voluntad de diálogo de los actores involucrados7 (Equipo de Diálogo Social, 2024).
En este mismo municipio se enfrentaron las comunidades indígenas de la Laguna Wamaka del pueblo wiwa con grupos de campesinos que han retornado de manera autónoma a la Sierra Nevada de Santa Marta en el año 2020. Las autoridades del pueblo wiwa señalan que miembros de estas comunidades han sido amenazados, agredidos y desplazados de su territorio por campesinos que ocupan unos predios que hacen parte del resguardo kogui-malayo-arhuaco (Equipo de Diálogo Social, 2024). Además, los indígenas entregaron documentación relacionada con el proceso de adjudicación de los predios para la ampliación del resguardo, proceso realizado por el Incora a través de un convenio con Parques Nacionales Naturales, en 2003.
Por su parte, los campesinos alegan que son los legítimos herederos de estos predios, pues sus familiares que tenían posesión de ellos nunca vendieron y fueron desplazados de la región por el conflicto armado que afectó a la Sierra Nevada. Ahora han vuelto y quieren que desocupen los predios que les pertenecen. Cabe mencionar que los indígenas le han solicitado a la ANT un espacio para encontrar una solución al conflicto intercultural que se viene presentando entre estos actores rurales y, por otra parte, es importante resaltar que el procedimiento implementado en estos hechos fue la clarificación de la propiedad, de ahí que el Equipo de Diálogo Social de la ANT remitiera un memorando a la Dirección de Asuntos Étnicos que solicita el saneamiento del resguardo kogui-malayo-arhuaco en febrero de 2020 (Equipo de Diálogo Social, 2024).
En cuanto a los conflictos intraétnicos, se enfrentaron en Riohacha en 2020 las comunidades indígenas del resguardo de la alta y media Guajira, es decir, entre los kamachasain-panteramana-jayapamana y los ceibacal-cardonal, casta Castro epiayu-Quintero epiayu, por la disputa del territorio en el que ambos grupos o comunidades tienen el mismo interés. Mientras que los primeros manifiestan tener 55 años de estar viviendo, ocupando y explotando el territorio, los segundos manifiestan que la alcaldía municipal de Riohacha expidió un certificado donde les otorga el derecho sobre los terrenos donde hoy están asentados los miembros de la primera comunidad. En adición, es preciso advertir que en este conflicto se aplicó el procedimiento de protección a territorios ancestrales de comunidades indígenas.
Finalmente, otro conflicto de tipo intraétnico tuvo lugar en el municipio de El Molino, al enfrentar a dos pueblos indígenas: el wiwa arzario y la comunidad cariachil. El antecedente de este conflicto tiene que ver con la salida del pueblo wiwa del resguardo que compartían con los yukpa, pues en 2015 salieron de ahí por el aumento en la densidad de su población (Equipo de Diálogo Social, 2024). En consecuencia, la responsabilidad de reubicación de esta comunidad étnica quedó en manos del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que les prometió que en diciembre de 2015 ya estarían compradas la mitad de las 1 141 hectáreas y en 2016 tendrían 100% del resguardo (Equipo de Diálogo Social, 2024). Sin embargo, no ocurrió así, pues finalizando 2015 el gobierno nacional anunció la liquidación del Incoder para dar vida a la nueva Agencia Nacional de Tierras, lo que frenó el proceso agrario.
El problema escaló cuando el Ministerio del Interior reconoció mediante la Resolución 061 de 2018 a los cariachiles como etnia, quienes además solicitaron a la Dirección de Asuntos Étnicos la protección del territorio ancestral en el marco del Decreto 2333 de 2014; protección que inclusive se extendía sobre las tierras que la ANT estaría comprando para entregar a los wiwa de Campo Alegre (Equipo de Diálogo Social, 2024). Los cariachil alegaban que, en los procesos de compra de territorios, por parte de la Agencia Nacional de Tierras, obligaban a miembros de la comunidad a vender sus tierras. Tras la acción de la Agencia para dirimir este conflicto, se ha llegado a acuerdos entre ambas comunidades en cuanto al asentamiento del resguardo wiwa en la zona rural de El Molino. Por parte de la ANT se dio aval para la compra de 500 hectáreas más para reubicación de las familias wiwa que aún viven en la cabecera urbana de Becerril. Como se evidencia, las entidades involucradas aplicaron un procedimiento de constitución de resguardos indígenas.
Caso 2: Vichada
En el Vichada predomina la presencia de conflictos interculturales (4 casos), seguidos de aquellos entre comunidades y particulares (4 casos), y de un solo caso intraétnico. Respecto a los primeros, en el municipio de Cumaribo, por ejemplo, en 2020 se enfrentó la comunidad del resguardo Guacamayas Mamiyare con la comunidad campesina habitante del sector colindante tras la solicitud de ampliación del resguardo indígena. Esta solicitud de ampliación fue interpuesta desde 1997 al Incora, al Incoder y ahora a la ANT, pero hasta la publicación de este artículo aún sigue en proceso de aplicación; además hay que tener en cuenta que esta conflictividad territorial se agudiza gracias al accionar de grupos armados al margen de la ley que se disputan el territorio ante la presencia de cultivos ilícitos.
Un segundo conflicto de tipo intercultural enfrenta a comunidades campesinas beneficiarias del Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícito (PNIS) y a la comunidad indígena de Alto Unuma. La disputa se presenta por la solicitud de un estudio sobre la ubicación geográfica de los predios correspondientes a las 51 familias campesinas beneficiarias del PNIS, ubicadas en zona de resguardo indígena.
Un tercer conflicto intercultural enfrenta comunidades indígenas del municipio de Cumaribo y a los campesinos de la Vereda Malicia. Cada uno de los actores busca la protección efectiva de su arraigo territorial y las formas históricas de tenencia de la tierra, lo cual ha generado tensiones que han escalado al punto de encuentros físicos entre la comunidad indígena y los campesinos de la Vereda (Equipo de Diálogo Social, 2024).
Por otro lado, el conflicto más representativo que enfrentó a comunidades y particulares en el Vichada fue en el municipio de Cumaribo, donde se enfrentaron las comunidades indígenas del resguardo selvas de Mataven a particulares privados, como el señor AC,8 por un traslape en el sector de San Luis. Ante la solicitud del resguardo, la ANT adelantó el recorrido topográfico para verificar los linderos en mayo de 2019 y programó visita de verificación a los territorios de Laguna Negra y Cacao, Sejalito-San Benito y Zona Orinoco sector Berrocal. Los otros dos casos se relacionan con amenazas a comunidades indígenas por actores ilegales ante la solicitud de constitución de resguardo indígena, o con enfrentamientos entre indígenas y colonos particulares, ante la falta de claridad de los puntos límites del resguardo y el predio del colono (Equipo de Diálogo Social, 2024).
A propósito del conflicto menos habitual, el intraétnico, enfrentó al colectivo Yajotja del pueblo Waipijiwi y a la comunidad indígena del merey del resguardo Caño Mochuelo. Según se reportó, el colectivo se desplazó con 11 familias fuera del resguardo Caño Mochuelo ante la pretensión de solicitar la constitución de su propio resguardo indígena. No obstante, la comunidad de Caño Mochuelo resalta que estos individuos son parte de la colectividad y que se han desplazado por intereses particulares, ya que dentro del resguardo se les exige que participen en actividades en las que ellos se niegan a participar (Equipo de Diálogo Social, 2024).
Caso 3: Putumayo
Los conflictos más comunes en el departamento del Putumayo son aquellos entre comunidades y particulares (3 casos), seguido por los interculturales (2 casos). Los primeros se caracterizan por situaciones conflictivas con actores externos. Uno de estos es el conflicto entre las comunidades indígenas de Santa Rosa de Guamuéz y terceros que se centra en la transformación parcial de su reserva indígena en un resguardo, lo que permitió la colonización y explotación de hidrocarburos en áreas sobrantes. La comunidad ha emprendido acciones judiciales para recuperar y ampliar su territorio, pero enfrenta divisiones internas respecto a liderazgos propios, lo que dificulta la realización de estudios (socioeconómico, jurídico y de tenencia de la tierra) necesarios para avanzar en sus solicitudes. Además, hay superposiciones de territorios: el Batallón Energético Vial N° 9 y la Inspección de Policía El Tigre presentan traslapes con la reserva, al igual que tres pozos de Ecopetrol dentro del resguardo. Estos conflictos de uso del suelo complican aún más la situación, lo que impide el progreso en la recuperación de sus derechos territoriales.
En el municipio de Puerto Leguizamo, la comunidad indígena Monaide Jitoma del pueblo murui, ubicada en el Putumayo, enfrenta un conflicto territorial debido a la superposición de 13 solicitudes de traslape sobre su territorio colectivo. Estas solicitudes amenazan sus parcelas, que son vitales para actividades de recolección, cacería, pesca, usos ceremoniales, y la conservación de ecosistemas y plantas medicinales. Además, el conflicto se agrava por la adjudicación de una parte de su territorio tradicional al municipio de Puerto Leguízamo para la creación del Instituto Educativo Vidales Sede Internado, lo que genera tensiones sobre el uso y control de sus tierras ancestrales.
El tercer caso relevante enfrentó a la comunidad indígena de Santa Cruz de Piñuña Blanco y al proyecto petrolero privado Amerisur de la Empresa Vector, pues tres de las líneas sísmicas instaladas en el proyecto pasan por el resguardo; de ahí la urgencia de las comunidades étnicas por la verificación de los linderos del proyecto de la petrolera (Equipo de Diálogo Social, 2024).
Respecto a los conflictos interculturales se obtuvo información que en el municipio de Colón hay un conflicto intercultural que se centra en la disputa territorial en las veredas La Playa, El Carmelo y Michoacán del municipio de Colón, donde las comunidades han desarrollado infraestructura durante 33 años. En 2005, el cabildo inga de Colón comenzó a ocupar estos terrenos, con base en una resolución del Incora de 1982 que les adjudica las fincas. Desde entonces, han surgido diversas acciones legales y administrativas debido a que el cabildo tiene títulos sobre las tierras, pero la comunidad campesina ha estado trabajando en ellas sin contar con seguridad jurídica. Este conflicto lleva más de 50 años. “El cabildo obtuvo títulos, pero no posee materialmente las tierras, y la comunidad campesina ha trabajado las tierras, sin obtener la seguridad jurídica sobre ella” (Equipo de Diálogo Social, 2024). Refleja una lucha por el reconocimiento de derechos sobre la tierra y la búsqueda de una solución definitiva.
Por su parte, otro conflicto relevante de este tipo se dio en el municipio de Puerto Leguízamo, donde se enfrentó la junta de acción comunal de la Vereda Agua Linda y el resguardo indígena El Tablero, perteneciente al corregimiento de Puerto Ospina. La disputa se produjo por la pretensión de ampliar el territorio indígena en esta zona, con la invasión de los linderos de colonos o campesinos que desde tiempo atrás venían habitando en esos territorios (Equipo de Diálogo Social, 2024). Es importante mencionar, en adición, que los demás conflictos interculturales restantes (4 casos) también se desarrollaron por disputas de traslapes territoriales entre resguardos y campesinos o por desconocimiento de los límites de dichas propiedades rurales y figuras de ordenamiento territorial.
Finalmente, el caso más relevante de los conflictos intraétnicos, tuvo lugar en el municipio de Villa Garzón. Este conflicto se expresa cuando según la Base de Datos de Conflictos de la ANT
El 20 de junio de 2020, mediante oficio identificado con el radicado número 20206200388312, la gobernadora del cabildo manifiesta que el reconocimiento del pueblo Inga Wasipungo, ha desconocido la identidad del pueblo Inkal Awá, ese reconocimiento ha conllevado a un conflicto interno donde no hay acuerdo equitativo entre las comunidades indígenas. Estos han sufrido desplazamiento por el conflicto armado, desde su territorio ancestral hacia el municipio de Mocoa, y luego en el mes de junio del presente año ingresaron al municipio de Villa Garzón, al territorio de la finca Makana, denominado territorio ANZAMA ubicado en la vereda El Sardina, el desplazamiento forzado ha traído como consecuencia la pérdida de la identidad, de cultura, encontrándose en condiciones paupérrimas y pasando necesidades básicas. (Equipo de Diálogo Social, 2024)
Comentarios y conclusiones
En términos de conflictos entre comunidades y particulares para los tres departamentos de frontera (Guajira, Putumayo y Vichada) puede vislumbrarse la participación de instituciones del Estado (Incora, Incoder y ANT) como agentes determinantes del conflicto. Lo anterior debido a que en el desarrollo de sus funciones territoriales han actuado efectuando delimitaciones o adjudicaciones que ignoran o no contemplan adecuadamente: I) la propiedad colectiva y su inviolabilidad, y facilitar procesos de enajenación de tierras en beneficio de actores privados; II) la existencia de conflictos interétnicos; III) los límites entre territorios colectivos y aquellos susceptibles de ser adjudicados a privados; IV) las demandas colectivas de las comunidades étnicas por crear nuevos resguardos o incorporar nuevos territorios a los resguardos ya constituidos que las comunidades conciben ancestrales y que siguen siendo de usufructo de privados.
En territorios de frontera los particulares se han consolidado como otro agente causal del conflicto. En los tres departamentos diversos actores (individuos, empresas o grupos armados) disputan recursos y espacios que las comunidades consideran esenciales para sí y para ello recurren a: 1. Interponer acciones jurídicas para que les sean reconocidos los derechos que se atribuyen sobre los territorios; o, 2. Ejecutar acciones delictivas (amenazas, homicidios, hostigamiento, reclutamiento y desplazamiento forzados) para autoproporcionárselos y evitar que les sean reconocidos a las comunidades.
Las conflictividades latentes en los tres departamentos de frontera, pueden leerse como una colisión entre formas de concebir, habitar y producir el territorio: por un lado la pugna entre actores que ejercen presiones extractivas de “recursos” y comunidades que se defienden y luchan por la pervivencia de su frontera étnica/cultural, lo anterior junto a la pugna entre formas de producción y organización entre comunidades (unidades étnicas y culturales) que cohabitan el territorio, lo que establece relaciones sociales complejas entre sí. Todo esto puede interpretarse en clave de contraposición de alteridades y las fronteras que han construido, las mismas que están dotadas de particularidades sociales propias a las etnias y las culturas que configuran lógicas territoriales disímiles que propician la colisión de identidades rurales. Puede hablarse entonces de tres departamentos de frontera que a su vez están configurados por múltiples fronteras en donde la disputa adquiere matices identitarios.
En los tres departamentos las conflictividades interculturales anteponen a campesinos con comunidades indígenas. Estas conflictividades se generaron por: a) procesos de adjudicación de tierras a campesinos en territorios considerados ancestrales o procesos de ampliación de resguardos sobre territorios defendidos como propiedad de los campesinos; b) inicio de estudios para la constitución de resguardos indígenas; c) falta de esclarecimiento de límites entre resguardos, territorios campesinos y otras figuras de ordenamiento territorial (traslapes); e) reubicación o retorno de campesinos en condición de desplazamiento; f) inoperancia de las instituciones estatales con competencias sobre el ordenamiento de los territorios (Incora, Incoder, ANT).
En términos de conflictividades interculturales también pueden vislumbrarse las determinaciones que ejercen las instituciones gubernamentales. En este caso son generadas por excesivas dilaciones en la toma de decisiones fundamentales para gestionar adecuadamente los conflictos entre las partes, reiteradas fallas en el desarrollo y liderazgo de procesos de diálogo social intercultural, así como en el manejo poco apropiado de mesas de concertación territorial entre comunidades étnicas y culturales.
La conflictividad intraétnica en los tres departamentos de frontera es causa de las divergencias entre pueblos introducidas por: a) intereses disímiles respecto al territorio, recursos y apropiación entre miembros de las comunidades; b) procesos de reubicación fallidos a clanes o segmentos de las comunidades; c) pérdidas de legitimidad y reconocimiento de liderazgos en el interior de las comunidades.
Al atender globalmente a las conflictividades en los espacios departamentales se aprecian causales endógenas al desenvolvimiento territorial y organizativo de las unidades étnicas y culturales, a sus interrelaciones con otras comunidades con las que coexisten en el territorio y a la contraposición entre todas con intereses de actores particulares que no comparten la misma visión sobre los espacios rurales/naturales en las fronteras, sus recursos, las formas y tipos de producción en ellos. Los causales exógenos son factores aportados por las instituciones en el ejercicio de sus funciones misionales o en su desempeño como mediadores en los conflictos territoriales. Esta determinación reclama un profundo ejercicio de reflexión sobre los alcances, las metodologías y los tiempos con los que se atienden estas situaciones.
Sobre los procedimientos misionales desempeñados por la ANT se concluye que en la mayoría de los casos se orientan a dar respuestas a los conflictos territoriales entre actores y que constituyen procedimientos lógicos que tratan de dar soluciones a las problemáticas desde sus competencias institucionales. Sin embargo, poco puede decirse de sus efectividades9 más allá de la excesiva prolongación en el tiempo de su implementación, situación que se aprecia para varios casos en la base de datos. Esto constituye un determinante en la prolongación y agudización de los conflictos en los departamentos.
Es importante contemplar que la prolongación de estas dificultades por falta de atención o por fallas en su gestión puede impactar en la capacidad de gobernanza territorial de las unidades étnicas y culturales, exacerbar los conflictos y afectar potencialmente la pervivencia misma de sus sujetos y la posibilidad de que sigan habitando el territorio.
En términos conceptuales puede plantearse que la estructuración de variables y categorías para la comprensión, registro y seguimiento de conflictos es adecuada y funcional para la labor institucional de la ANT y también puede serlo para las demás agencias gubernamentales vinculadas con la gobernanza de la tierra. Sin embargo, estas variables y categorías como dispositivos conceptuales deben estar en permanente evolución en la medida en que nuevos factores o causas determinen los conflictos.
Antes que solucionar los conflictos, los esfuerzos de las instituciones del Estado, organizaciones étnicas y campesinas deben propender por transformarlos en el sentido de Lederach (2009), imaginando y respondiendo al flujo y reflujo de los conflictos como oportunidades para crear procesos de cambio para reducir la violencia, aumentar la justicia y responder a problemas que se presentan entre los humanos aquí involucrados. A pesar de su escasez, se insiste en el menester de proporcionar respuestas (no contingentes, profundas, dialógicas y consensuadas) a los conflictos territoriales, orientados a desatar procesos de cambio que decanten en incrementos de justicia y reducciones en las violencias (Lederach, 2009). A estas, y desde la lectura específica de las conflictividades territoriales desarrolladas en el presente, se proponen las siguientes apuestas esenciales para su transformación:
- En el plano institucional: I. Construir un sistema unificado de registro y monitoreo para clasificación, consulta, priorización y seguimiento de los conflictos territoriales desde las diversas instituciones del Estado con competencias sobre ello; II. Reducir dilaciones con la estructuración de cronogramas vinculantes y participativos, donde fijen tiempos máximos e indicadores de cumplimiento susceptibles de ser seguidos junto a los actores que protagonizan las conflictividades; III. Acelerar los procesos de delimitación territorial por instituciones competentes como la ANT, junto a procesos de negociación de límites entre comunidades étnicas y culturales.
- Es necesario que en el plano comunitario instituciones del Estado, organizaciones de comunidades étnicas y culturales contribuyan a que se logre: I. Fortalecer los procesos y capacidades de diálogo interétnico e intercultural; II. Reforzar las capacidades de gobernanza territorial y la legitimidad de las representaciones y liderazgos; III. Impulsar los acuerdos entre comunidades y en el interior de ellas, que favorezcan la cogobernanza y acuerdos específicos sobre el uso y acceso a los territorios.
Agradecimientos
Este artículo se enmarca en el proyecto Fronteras interiores: diálogo y conflictos interétnicos e interculturales (adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología), así como también dentro de los Proyectos de Investigación Universidad Transformadora financiados por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Referencias
Barth, F. (1976). Prefacio. En F. Barth. (Comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura Económica. https://archive.org/details/barth-fredrik-comp.-los-grupos-etnicos-y-sus-fronteras-ocr-1976/page/n3/mode/2up
Blom, J.-P. (1976). La diferenciación étnica y cultural. En F. Barth. (Comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras (pp. 96-110). Fondo de Cultura Económica. https://archive.org/details/barth-fredrik-comp.-los-grupos-etnicos-y-sus-fronteras-ocr-1976/page/n3/mode/2up
Duarte, C. (2015). Desencuentros territoriales. Tomo I. La emergencia de los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. https://www.academia.edu/70940084/Desencuentros_Territoriales_Tomo_I_La_emergencia_de_los_conflictos_inter%C3%A9tnicos_e_interculturales_en_el_departamento_del_Cauca
Duarte, C. (2017, 2 de agosto). Los conflictos territoriales y la urgencia de una jurisdicción agraria. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/los-conflictos-territoriales-y-la-urgencia-de-una-jurisdiccion-agraria
Duarte Torres, C. & Montenegro Lancheros, C. (2020). Campesinos en Colombia. Un análisis conceptual e histórico necesario. En M. Saade. (Ed.), Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento técnico para su definición, caracterización y medición (pp. 119-171). Instituto Colombiano de Antropología e Historia. https://vertov14.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/03/conceptualizaciocc81n-del-campesinado_2_web.pdf
Eidheim, H. (1976). Cuando la identidad étnica es un estigma social. En F. Barth (Comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras (pp. 50-74). Fondo de Cultura Económica. https://archive.org/details/barth-fredrik-comp.-los-grupos-etnicos-y-sus-fronteras-ocr-1976/page/n3/mode/2up
Equipo de Diálogo Social. (2024). Base de datos de conflictos territoriales de la Agencia Nacional de Tierras actualizada al 22 de agosto de 2024 [Sin publicar]. Agencia Nacional de Tierras.
Fajardo Montaña, D. (1996). Fronteras, colonizaciones, y construcción social del espacio. En C. Caillavet & X. Pachón (Eds.), Frontera y poblamiento: estudios de historia y antropología de Colombia y Ecuador (pp. 237-282). Institut Français d’Études Andines. https://books.openedition.org/ifea/2509
Giménez, G. (2006, septiembre). El debate contemporáneo en torno al concepto de etnicidad. Cultura y representaciones sociales, 1(1), 129-144.
Goffman, E. (2006). Estigma. La identidad deteriorada (L. Guinsberg, Trad., 1a. ed., 10a. reimp.). Amorrortu editores. (Trabajo original publicado en 1963)
Grimson, A. (2000, noviembre-diciembre). Pensar fronteras desde las fronteras. Nueva Sociedad, (170), 1-5. https://nuso.org/articulo/pensar-fronteras-desde-las-fronteras/
Instituto de Estudios Interculturales (IEI). (s. f.). Lectura territorial región del norte del Cauca. (Serie Reflexiones de terreno del Instituto de Estudios Interculturales). Pontificia Universidad Javeriana de Cali. https://www.javerianacali.edu.co/intercultural/lectura-territorial-region-del-norte-del-cauca
Lederach, J. P. (2009). El pequeño libro de transformación de conflictos. Good Books.
Londoño Mota, J. E. (2003). La frontera: un concepto en construcción. En C. I. García (Comp.), Fronteras: territorios y metáforas (pp. 61-83). Hombre Nuevo Editores. https://www.academia.edu/12430318/Jaime_E_Londo%C3%B1o_M_La_frontera_un_concepto_en_construcci%C3%B3n
Martín, E. (2001). Grimson, Alejandro (Comp.). Fronteras, naciones e identidades: la periferia como centro. Buenos Aires: Ediciones Ciccus/La Crujía, 2000. 348 p. [Reseña de libro]. Horizontes Antropológicos, 7(15), 293-296. https://www.scielo.br/j/ha/a/XXxN6LWkfrZX9bhqBk4byMj/?format=pdf&lang=es
Porcaro, T. & Silva Sandes, E. (Comps.). (2021). Fronteras en construcción. Prácticas sociales, políticas públicas y representaciones espaciales desde Sudamérica. TeseoPress Design. https://www.teseopress.com/fronterasenconstruccion/
Reboratti, C. E. (1990, mayo). Fronteras agrarias en América Latina. Geo Crítica. Cuadernos críticos de geografía humana, 15(87). https://www.ub.edu/geocrit/geo87.htm
Salizzi, E. (2020). Frontera agraria (América Latina, segunda mitad del s.XX-comienzos s.XXI). En A. Salomón & J. Muzlera (Eds.), Diccionario del agro iberoamericano (pp. 585-594). Teseo. https://www.researchgate.net/publication/344220511_Frontera_agraria_America_Latina_segunda_mitad_del_sXX_-_comienzos_sXXI
Spíndola Zago, O. (2016). Espacio, territorio y territorialidad: una aproximación teórica a la frontera. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 61(228), 27-56. https://doi.org/10.1016/S0185-1918(16)30039-3
Notas
1 Duarte Torres y Montenegro Lancheros (2020) señalan que:
(…) la Constitución Política de 1991 ─hoja de ruta en el ámbito político─, a pesar de reconocer el carácter pluriétnico y multicultural del país, diferenció a las comunidades rurales en dos categorías: sujetos étnicos (comunidades afrocolombianas e indígenas) y sujetos culturales (comunidades campesinas), privilegiando la matriz étnica sobre la diversidad cultural, esta última más cercana a la cuestión campesina. Dicha determinación se convirtió en punta de lanza para el reconocimiento de derechos diferenciales y la formulación de políticas públicas para comunidades indígenas y afrocolombianas y, a la vez, en un escollo para las comunidades campesinas, al ser relegadas de dicho reconocimiento” (pp. 120-121).
2 Esta base no se ha mantenido estática en el transcurso de los años, por el contrario, ha ido evolucionando a partir de la resolución de los conflictos y del registro de otros que han ido surgiendo paulatinamente en los territorios. La versión con la que se desarrolló el presente tiene fecha de corte el 22 de agosto de 2024.
3 Este artículo no se propone explorar, analizar ni discutir las determinaciones que el accionar de los grupos armados ejerce sobre las conflictividades territoriales. Esto se debe a que la complejidad, el alto dinamismo y las reconfiguraciones del accionar de dichos grupos en el territorio nacional hacen insuficiente la información contenida en la base de datos de referencia, cuyos registros no fueron concebidos ni construidos con ese propósito.
4 Se propone la categoría comunidad-particular para registrar todos los conflictos que involucren a una o más de las comunidades étnicas y culturales con otros actores. Se apela a esta categoría para no generar duplicidad en el registro de los conflictos, puesto que en la base de datos de la ANT algunos de ellos fungen como conflictos entre otros actores y comunidades (particular/otro), también catalogados como interétnicos e interculturales.
5 Conviene recordar que, según Reboratti (1990), desde la década de 1950 en América Latina, este tipo de fronteras se volvieron un problema interno de cada Estado, a su vez fueron concebidas como espacios de revalorización de tierras, migraciones y de constantes conflictos en las sociedades por el control de la tierra y los recursos.
6 La fuente ha sido anonimizada para proteger la identidad de los sujetos en los territorios.
7 Está pendiente para la compra a los campesinos en beneficio de los koguis, ejecutar el avalúo de las mejoras con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y se podría contemplar, si se tiene en consideración que son predios privados, que el resguardo compre el predio a los campesinos. Además, ya hay acciones jurídicas interpuestas por la Unidad de Restitución de Tierras en favor de los koguis (Equipo de Diálogo Social, 2024).
8 La fuente ha sido anonimizada para proteger la identidad de los sujetos en los territorios.
9 Este no ha sido uno de los propósitos del artículo. Para aproximarse se requiere estructurar un proceder metodológico y analítico que contemple los conflictos resueltos que también contiene la base de datos de la ANT.
Allan Bolívar Lobato
Colombiano. Magister en migraciones, mediación y grupos vulnerables (Universidad de Almería). Investigador en la línea de desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Líneas de investigación: desarrollo rural, circuitos de abastecimiento agroalimentarios, pobreza. Publicación reciente: Noriega Talero, J. & Bolivar Lobato, A. (s. f.). Campesinos del Alto Catatumbo: territorialidades, identidades y conflictos (Diarios de campo). Pontificia Universidad Javeriana. https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2024-02/Campesinos-del-Alto-Catatumbo.pdf
Alen Castaño Rico
Colombiano. Magister en estudios territoriales (Universidad de Caldas). Investigador en la línea de desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Líneas de investigación: desarrollo rural, ordenamiento territorial rural. Publicación reciente: Duarte, C. & Castaño, A. (2020). Territorio y derechos de propiedad colectivos para comunidades rurales en Colombia. Maguaré, 34(1), 111-147. https://doi.org/10.15446/mag.v34n1.90390
Carlos Arturo Duarte Torres
Colombiano. Doctorado en sociología por el Instituto de Altos Estudios en Sociedades Latinoamericanas IHEAL Paris III. Director de la línea de investigación desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Líneas de investigación: desarrollo rural, ordenamiento territorial, conflictividades territoriales. Publicación reciente: Baltán, C. & Duarte, C. (2019). Las mesas de interlocución rural: transformaciones de la nación, etnicidad y escenarios de convergencia frente a las conflictividades rurales en Colombia. En I. H. Valencia P. & D. Nieto S. (Eds.), Conflictos multiculturales y convergencias interculturales. Una mirada al suroccidente colombiano (Colección El sur es cielo roto, núm. 18). Editorial Universidad Icesi. https://repository.icesi.edu.co/items/7d52f59d-d65c-400f-9453-bf49309c74a3
Juan David Jaramillo
Colombiano. Licenciado en ciencia política y en sociología por la Pontificia Universidad Javeriana. Investigador junior en la línea de desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Líneas de investigación: desarrollo rural, ordenamiento territorial, estrategias de contenido y marketing político.
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|