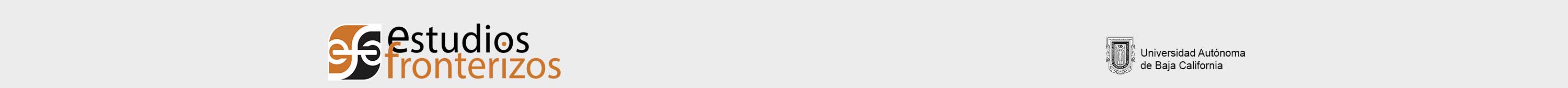| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e174 |
https://doi.org/10.21670/ref.2516174
Trayectorias laborales de mujeres nicaragüenses en el agronegocio piñero costarricense
Labor trajectories of Nicaraguan women in the Costa Rican pineapple agribusiness
María Cristina
Bolaños Blancoa
*
https://orcid.org/0000-0002-4401-2252
a Investigadora independiente, San Cristóbal de las Casas, México, correo electrónico: maria.bolanos@posgrado.ecosur.mx
* Autora para correspondencia: María Cristina Bolaños Blanco. Correo electrónico: maria.bolanos@posgrado.ecosur.mx
Recibido el
08
de
julio
de
2024.
Aceptado el
13
de
octubre
de
2025.
Publicado el 30 de octubre de 2025.
| CÓMO CITAR: Bolaños Blanco, M. C. (2025). Trayectorias laborales de mujeres nicaragüenses en el agronegocio piñero costarricense. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e174. https://doi.org/10.21670/ref.2516174 |
Resumen:
El artículo se centra en el análisis de las trayectorias laborales de mujeres nicaragüenses que trabajan o han trabajado en el agronegocio piñero de la región fronteriza Huetar Norte de Costa Rica. Desde una perspectiva cualitativa y partiendo del método biográfico, se analizan sus experiencias laborales en el monocultivo de la fruta fresca, enmarcadas en itinerarios de trabajo más amplios y complejos, que condensan sus proyectos individuales y las determinantes estructurales que delinean su transcurrir y movimiento. Se reconstruye el relato de vida de 12 mujeres nicaragüenses asentadas en la zona de estudio, mediante entrevistas semiestructuradas y a profundidad realizadas entre septiembre y octubre de 2023. Como principal hallazgo, sobresale que su inserción precaria en las fincas piñeras responde no solamente a sus estatus migratorios, sino también a su representación como otredad según su nacionalidad y referente étnico racial.
Palabras clave:
trayectorias laborales,
extractivismo,
agronegocio,
movilidades humanas,
frontera.
Abstract:
This paper focuses on the analysis of the labor trajectories of Nicaraguan women who work or have worked in the pineapple agribusiness in the Huetar Norte border region of Costa Rica. From a qualitative perspective and based on the biographical method, their work experiences in fresh fruit monoculture are analyzed within the framework of broader and more complex work trajectories that encompass their individual projects and the structural determinants that shape their course and movement. The life stories of 12 Nicaraguan women settled in the study area are reconstructed through semi-structured and in-depth interviews conducted between September and October 2023. The main finding is that their precarious condition in the pineapple farms is not only due to their mobility status, but also to their representation as otherness based on their nationality and ethnic-racial background.
Keywords:
labor trajectories,
extractivism,
agribusiness,
human mobilities,
border.
Introducción
La movilidad de personas nicaragüenses a Costa Rica no es nueva; sin embargo, a partir de la década de 1970, tomó un impulso que no ha cesado hasta la fecha. Las razones han sido diversas, destacan factores políticos (conflictos político-militares), socioambientales (desastres como terremotos y huracanes) y socioeconómicos (agudización de la pobreza y desigualdad) (Chaves-González & Mora, 2021).
Estas movilidades, específicamente a partir de los años de 1980 y, más notablemente, en los 1990, coinciden con la transnacionalización de la economía costarricense y la transformación del sector agrícola de cara a las exportaciones y la introducción de nuevos productos como la piña (Granados et al., 2005), lo que ha posibilitado la absorción de grandes contingentes de mano de obra nicaragüense. A partir de ese momento, el auge del agronegocio ha sido evidente, lo que se expresa en el hecho de que, en 2025, Costa Rica se haya constituido en el principal exportador de piña a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2023; Harvard’s Growth Lab, 2023).
La expansión del monocultivo de la fruta fresca no ha sido ajena a la investigación científico-académica, que ha puesto su foco de atención en el análisis de sus impactos socioambientales. Al referirse a las afectaciones sociales que devienen de esta lógica extractivista, los estudios han visibilizado el acaparamiento de tierras, la proletarización de campesinos(as) y las condiciones precarias de trabajo de quienes se emplean en esta práctica productiva (Aravena Bergen, 2005; Carazo et al., 2016; Salgado Ramírez & Acuña Alvarado, 2021; Segura Hernández & Ramírez Mora, 2015).
Los bajos salarios, las jornadas extensas, la contratación a través de intermediarios, la falta de estabilidad y la carencia de seguridad social, entre otros (Acuña González, 2009; Carazo et al., 2016; Voorend et al., 2013), develan que la producción del monocultivo tiene como base la explotación laboral. A pesar de estos hallazgos, la literatura es aún incipiente, dada la contemporaneidad de este fenómeno.
De ahí que se considere pertinente particularizar las especificidades de las mujeres nicaragüenses que se emplean en el agronegocio piñero de la Región Huetar Norte (RHN) costarricense, en la que se concentra 68% de la producción de piña del país (Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos, 2022). Resulta importante conocer en qué medida sus vivencias como trabajadoras son o no distintas a las retratadas previamente y qué factores están mediando en la manera en la que se insertan en esta lógica extractivista.1
Desde una perspectiva longitudinal, este análisis permite no solo enfocarse en las condiciones de las mujeres nicaragüenses en la agroindustria piñera en el presente (2023), sino también dar cuenta de sus experiencias de trabajo de largo aliento. Su quehacer en el monocultivo de la piña se enmarca en itinerarios más amplios, por lo que el objetivo de este texto es desentrañar la complejidad de sus trayectorias laborales, al analizar las continuidades y rupturas que las caracterizan.
El trabajo está estructurado en seis apartados: el primero alude al marco teórico que sustenta el análisis; el segundo refiere a la metodología adoptada para responder al objeto de estudio; el tercero contextualiza el sitio en que se desarrolla la investigación; el cuarto describe a detalle las trayectorias laborales de las mujeres nicaragüenses; el quinto ofrece una discusión de los principales hallazgos; el sexto y último aporta reflexiones finales para el debate.
Sustento teórico
Movilidades humanas
El punto de partida para este artículo es el de una comprensión crítica y dialéctica de las migraciones humanas, entendiéndolas como una dimensión particular de una lógica del movimiento más amplia. Esto permite trascender ideas estáticas, positivistas y reduccionistas que han definido la migración como el desplazamiento entre dos sitios distintos (Cresswell, 2006; Schapendonk & Steel, 2014).
Para hacer ruptura con estas visiones tradicionales, que prestan poca atención al movimiento de los sujetos en su complejidad y que no trascienden por completo el binomio origen-destino, el paradigma de las movilidades ha hecho énfasis en el carácter procesual, relacional y diferencial de las movilidades humanas (Adey, 2006; Sheller & Urry, 2016). Esta perspectiva politiza el movimiento de las personas, al observar detenidamente las diferencias en cuanto a la movilidad de los sujetos y sus posibilidades y considerar factores de desigualdad como el género, la clase, la etnia, la nacionalidad, entre otras identidades que suponen desigualdad.
Según Tesfahuney (1998), “distintas movilidades reflejan estructuras y jerarquías de poder y posición según raza, género, edad y clase, abarcando desde lo local hasta lo global” (como se citó en Hannam et al., 2006, p. 501, traducción propia). Este es un aspecto fundamental del paradigma, que evidencia que las movilidades humanas están mediadas por relaciones de poder, que suponen el establecimiento y mantenimiento de condiciones de otredad y de desigualdad que privilegian el movimiento de algunas personas, frente a la estigmatización, obstrucción y criminalización de otras (Glick Schiller & Salazar, 2013).
Ahora bien, dado que esta investigación se sitúa en un territorio fronterizo, resulta fundamental analizar la relación entre las movilidades humanas y las fronteras. Como argumentan Benedetti y Salizzi (2011), la frontera no es un límite fijo e inmutable, sino un espacio dinámico que se redefine constantemente en función de los flujos de movilidad. En este sentido, la frontera no solo es la materialización del control territorial de los Estados nación, sino también el resultado de diversas territorialidades que se construyen a partir de la movilidad de las personas. De ahí que “la territorialidad nacional ha sido y es contestada por otras territorialidades y, por ende, por otras fronteras” (Benedetti & Salizzi, 2011, p. 152).
Así, el paradigma de las movilidades permite comprender las migraciones humanas desde una perspectiva más amplia y crítica, en la que el movimiento no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado de relaciones de poder, exclusión y resistencia. Al analizar la movilidad en relación con la frontera es posible visibilizar los mecanismos de control y securitización que limitan la circulación de ciertos sujetos, al tiempo que se reconocen las estrategias que estos despliegan para sortear dichas restricciones y construir nuevas territorialidades.
Trayectorias laborales
El estudio de las trayectorias vitales ha sido abordado desde distintas ciencias sociales, a partir de investigaciones de corte cualitativo, cuantitativo y mixto que adoptan una perspectiva longitudinal. Su concepción más básica remite a la dimensión diacrónica, en tanto implica dar seguimiento a diversos procesos vitales a lo largo del tiempo (Elder, 2001).
Estas trayectorias no son secuencias rígidas ni ordenadas, ya que dependen de la interrelación de múltiples dominios (trabajo, movilidad, familia, etcétera), lo que las convierte en un proceso dinámico y relacional. Las mismas se enmarcan en temporalidades históricas que las estructuran (Rivera Sánchez, 2012), por lo que condensan la subjetividad de las y los individuos y sus decisiones y el contexto macrosocial que delinean su transcurrir y movimiento.
En cuanto a las trayectorias laborales, se hace referencia a las experiencias de trabajo personales, prestando atención a sus continuidades, transiciones o puntos de inflexión (Blanco, 2002; Roberti, 2012). En otras palabras, se busca dar seguimiento a un proceso vital como lo es el trabajo, desde una visión de largo plazo que dé cuenta de itinerarios subjetivos enmarcados en contextos socio-históricos particulares.
Concretamente, Roberti define las trayectorias laborales como: “… recorridos heterogéneos, impredecibles y discontinuos que se delinean en la vida laboral de los sujetos” (Roberti, 2012, p. 267). De ahí que se torne fundamental conjugar la toma de decisiones y los marcos de acción de las personas trabajadoras con los condicionamientos socioeconómicos en un momento y espacio determinados. Según el Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball:
Las trayectorias laborales de los sujetos ocurren en el seno de estructuras sociales y productivas… en el seno de un mercado laboral marcadamente segmentado que no solo determina las condiciones laborales en un momento dado, sino las posibilidades de movilidad ocupacional y social. (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, 2011, p. 30)
En este sentido, es innegable el papel que tienen los factores estructurales ya mencionados en los itinerarios laborales, así como otros determinantes como la clase, el género, la nacionalidad, el referente étnico-racial, entre otros marcadores de desigualdad, que delinean su transcurrir. No obstante, esto no significa negar la subjetividad de las personas, en tanto el enfoque de las trayectorias laborales otorga importancia a los sentidos, puntos de vista, valoraciones, estrategias y cursos de acción que despliegan las personas en sus experiencias vinculadas al trabajo (Roberti, 2012).
Metodología
Este es un estudio cualitativo que parte del método biográfico, para otorgar un papel protagónico a las mujeres nicaragüenses y a la manera como experimentan y significan sus trayectorias laborales (Velasco & Gianturco, 2012). Las continuidades, transiciones y puntos de inflexión en dichas trayectorias se recuperaron a través de sus relatos de vida, reconstruidos mediante entrevistas semiestructuradas y a profundidad realizadas a aquellas mujeres que cumplían con los siguientes criterios: I) ser de nacionalidad nicaragüense; II) contar con estatus migratorios diversos; III) haber trabajado en el agronegocio piñero por al menos un año.2
Para acercarse a las mujeres que participaron en esta investigación, se llevó a cabo un muestreo cualitativo selectivo o propositivo (Martínez-Salgado, 2012), según los criterios señalados. Se partió de la técnica conocida como bola de nieve, que permitió una aproximación a las mujeres recurriendo a contactos clave establecidos en campo.
En total, se realizaron 12 entrevistas entre septiembre y octubre de 2023 en las comunidades de Santa Fe y Medio Queso de Los Chiles. Este número no fue determinado a priori, sino que se estableció mediante el criterio de saturación teórica, que establece que la muestra se define cuando una entrevista adicional no brinda información nueva y relevante en relación con las categorías analíticas del objeto de estudio (Taylor & Bogdan, 1987).
En cada caso, se firmó un consentimiento informado en el que se indicaba el objetivo de la investigación y sus implicaciones éticas. Estas disposiciones fueron leídas a cada entrevistada, a quienes se les aseguró la confidencialidad y el anonimato de su participación. La Tabla 1 brinda información relevante de cada participante.
| Comunidad | Entrevistada (seudónimo) | Estado civil | Estatus migratorio | Escolaridad |
|---|---|---|---|---|
| Santa Fe | Carla, 52 años | Separada | Solicitante refugio | Universidad completa |
| Janneth, 43 años | Separada | Condición irregularizada | Sin escolaridad | |
| Maricela, 39 años | Separada | Solicitante refugio | Sin escolaridad | |
| Tatiana, 38 años | Separada | Condición irregularizada | Sin escolaridad | |
| Judith, 31 años | Separada | Residente | Primaria incompleta | |
| Dinora, 22 años | Unión libre | Nacionalizada | Universidad incompleta | |
| Medio Queso | Mayra, 48 años | Casada | Naturalizada | Primaria incompleta |
| Dolores, 44 años | Casada | Solicitante refugio | Sin escolaridad | |
| Nadia, 43 años | Separada | Condición irregularizada | Secundaria incompleta | |
| Mayela, 39 años | Separada | Solicitante refugio | Primaria incompleta | |
| Melissa, 30 años | Separada | Categoría especial | Secundaria incompleta | |
| Jennifer, 20 años | Soltera | Solicitante refugio | Secundaria incompleta | |
La información obtenida en las entrevistas se complementó con observación no participante en las comunidades de estudio y revisión documental para la triangulación y análisis de la información.
Sitio de estudio
Región Huetar Norte costarricense
La RHN responde a una división político-administrativa planteada en 1974 por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y está conformada por diversos territorios de la zona norte del país. El mapa de la Figura 1 ilustra su ubicación.
Figura 1.
Mapa de la Región Huetar Norte costarricense
Fuente: elaborado por Luis Mendoza en 2024 a solicitud de la autora
A partir de la década de 1980, esta región enfrentó un proceso de reconversión productiva, consecuente con las políticas de ajuste estructural que auspiciaron la agenda neoliberal en Costa Rica. Esto supuso la transición de una estructura agraria orientada fundamentalmente a productos tradicionales para el mercado regional, nacional e internacional, hacia una enfocada en cultivos no tradicionales como tubérculos, raíces y frutos como la piña, dirigidos casi en su mayoría a la exportación (León Araya, 2015).
El auge del agronegocio piñero se daría de manera acelerada en el territorio, gracias a la presencia de condiciones óptimas como la calidad del suelo, la no necesidad de riego artificial y la existencia de tierras listas para producir (dedicadas previamente a la ganadería) (Acuña González, 2009), lo que atrajo a empresas e inversionistas que vieron en esta zona una oportunidad. Además, el aumento de la piña en el territorio fue posible gracias a la introducción de tecnologías, variedades del cultivo e incentivos legales, fiscales y apoyo técnico del Estado costarricense que potenciaron su expansión (León Araya, 2015).
El crecimiento del agronegocio en la región se evidencia con el incremento en la superficie cultivada, al pasar de 3 020 hectáreas de piña en 1995 a 44 193 hectáreas en 2018 (Vargas et al., 2020, citado por Pérez Núñez, 2022). Además, para 2019 el Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (2022) mostró que de 65 442.41 hectáreas de piña a nivel nacional (que representan 1.28% del territorio costarricense) 68% se concentró en la RHN.
El que más de la mitad de la producción se concentre en esta zona no ha sido un hecho fortuito, sino que responde a condiciones óptimas para su desarrollo vinculadas con su posición fronteriza y situación periférica. La débil presencia del Estado costarricense para fiscalizar esta práctica productiva, la prevalencia de históricas dinámicas transfronterizas y el acceso a mano de obra barata proveniente de Nicaragua (Granados et al., 2005; León Araya & Montoya Tabash, 2021; Rodríguez Echavarría & Prunier, 2020) hacen de la RHN un espacio en el que las movilidades humanas y el agronegocio piñero se configuren mutuamente.
El monocultivo ha generado dependencia de la fuerza de trabajo disponible al otro lado del límite fronterizo, en tanto las personas nicaragüenses están dispuestas a trabajar por salarios menores que la media nacional costarricense, lo que ha tenido como efecto una depresión generalizada de su remuneración y condiciones laborales (León Araya & Montoya Tabash, 2021). En otras palabras, la expansión piñera ha descansado en la vulnerabilidad de miles de trabajadores provenientes de Nicaragua, así como en la poca regulación de esta actividad por la institucionalidad pública con responsabilidad en la materia.
Santa Fe y Medio Queso de Los Chiles
Santa Fe y Medio Queso de Los Chiles se ubican en la zona más septentrional de Costa Rica, a escasos kilómetros de la frontera norte con Nicaragua, lo que ha marcado históricamente las formas de vida e identidades de ambas comunidades. El mapa de la Figura 2 ilustra su ubicación.
Figura 2.
Mapa de Santa Fe y Medio Queso
Fuente: elaborado por Luis Mendoza en 2024 a solicitud de la autora
Estos asentamientos campesinos se conformaron hacia finales de la década de 1970 y durante la de 1980 por nicaragüenses que huían del conflicto armado relacionado con la victoria de la revolución sandinista y la posterior guerra civil entre sandinistas y la contrarrevolución (Bataillon, 1998). Por ello, la estructura poblacional de ambas comunidades se ha conformado desde sus inicios por personas de este origen, quienes han continuado ingresando al territorio con el paso de los años.3
Un aspecto relevante por mencionar es que Medio Queso se conforma por dos sectores: el centro de la comunidad y el asentamiento El Triunfo, conocido peyorativamente como “El precario”. Este último surgió de una recuperación de tierras por personas campesinas costarricenses y nicaragüenses en 2011, quienes a la fecha continúan con el proceso de formalizar la titulación de sus parcelas ante el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) (Mayela y Nadia, comunicaciones personales, octubre 2023).
Tradicionalmente, las y los lugareños de ambas comunidades se han dedicado a la agricultura y ganadería para la subsistencia; no obstante, los cambios acontecidos en la RHN en cuanto al fomento de productos no tradicionales para la exportación impactaron también estos territorios. Esto se refleja en la introducción de monocultivos como la naranja y la piña, en los cuales se emplea actualmente la mayoría de los habitantes.
La demanda de mano de trabajo que ha acompañado a la agroindustria piñera ha permitido que la presencia de nicaragüenses siga siendo una constante en la zona. Algunas de estas personas se encuentran de manera temporal, otras develan una movilidad circular, mientras que otras se han asentado permanentemente en las dos localidades, como es el caso de las entrevistadas de este estudio. Esto ha fomentado la prevalencia de prácticas transfronterizas y una identidad binacional significativa, tal como se ha constatado en el trabajo de campo.
Ahora bien, el trabajo que se ofrece desde el agronegocio ha sido insuficiente para garantizar las condiciones materiales de vida de la mayoría de las familias, por lo que buena parte de los hogares se dedica a otras labores agropecuarias y quehaceres informales para la diversificación de ingresos. En congruencia con lo que se presenta en la RHN, la expansión del monocultivo de la fruta fresca en las comunidades, como se puede constatar in situ, no ha traído necesariamente mejoras para sus habitantes, quienes experimentan condiciones de pobreza y manifestaciones de desigualdad y exclusión social.
A partir de la observación de campo y del relato de las mujeres nicaragüenses, además, se pudo constatar un acceso limitado a servicios básicos (agua potable, electricidad, salud, educación, etcétera), así como la evidencia de expresiones de violencia intrafamiliar y social (inseguridad, tráfico sexual, narcotráfico, entre otros).
Trayectorias laborales de las mujeres nicaragüenses4
Las entrevistadas se caracterizan por su origen rural y campesino, lo que significó que sus primeras experiencias de trabajo no remunerado, durante su infancia y adolescencia en Nicaragua, estuviesen relacionadas con el campo, apoyando a sus familias en la siembra y cosecha de cultivos y en el cuidado de animales destinados a la subsistencia y/o venta a pequeña escala.
En cuanto a los trabajos remunerados en su país de origen destacan, además del agro, tareas que se asocian en gran medida a estereotipos genéricos, como cocineras, costureras, niñeras y trabajadoras del hogar, entre otras, que se caracterizaron por la informalidad, baja remuneración y carencia de garantías básicas. Al respecto, Maricela, de Medio Queso, menciona: “Yo entraba a la maquila a las seis y a veces salía a las 11 o 12 de la noche. En mi área nos hacían quedarnos extra, pero no nos pagaban lo justo; era muy difícil” (comunicación personal, 10 de septiembre de 2023).
Una excepción es Carla, habitante de Santa Fe, quien luego de trabajar en una acopiadora de cacao, se desempeñó como promotora en la organización Médicos del Mundo por dos años y, posteriormente, entre 2008 y 2018, en el Ministerio de Salud nicaragüense. Su incursión en el sector de la salud la impulsó a estudiar enfermería mientras trabajaba, lo que le permitió dedicarse a la atención de pacientes y, después, a la coordinación de una casa materna. Su experiencia da cuenta de un punto de inflexión en su trayectoria laboral, que la diferencia significativamente de las otras once entrevistadas.
En relación con las experiencias laborales de las mujeres nicaragüenses en Costa Rica, tanto en movilidades ocasionales como posterior a su asentamiento, sobresalen también los quehaceres vinculados con el campo. A excepción de Dinora (de Santa Fe), todas las entrevistadas se han dedicado a este tipo de actividades más allá de sus experiencias en la agroindustria piñera, en cultivos como el café, naranja, frijol, tubérculos y maderas, principalmente en la RHN. Mayra, de Medio Queso, por ejemplo, tiene más de 30 años vinculada al agro costarricense: “Yo empecé a trabajar en café y naranja como a los 14. Ya cuando me vine definitivamente a acá trabajé con una señora en casa; pero no me gustaba que me mandaran, prefería el campo, sembrar palitos, naranja, de todo” (comunicación personal, 10 de octubre de 2023).
Los trabajos agrícolas se han caracterizado por ser temporales, mal remunerados y, nuevamente, carentes de garantías, lo que implica que las mujeres se hayan visto obligadas a cambiar de empleo con frecuencia y, por ende, a movilizarse dentro de la RHN y en otros territorios costarricenses. Esta movilidad constante las ha llevado a tener pocas posibilidades de insertarse en labores con condiciones dignas, que les brinden estabilidad y permitan alguna mejora en su calidad de vida.
Por otra parte, se identifican otros trabajos poco calificados y caracterizados por la informalidad, que las mujeres de interés han realizado en algún momento de su estancia en Costa Rica, ya sea antes, durante o después de su experiencia en las piñeras. Labores como niñeras, empleadas domésticas, meseras, además de la venta de alimentos y ropa, son ejemplos de las tareas realizadas. Esto pone en evidencia una pluriactividad que pareciera casi obligatoria, ante la imposibilidad de dedicarse únicamente al empleo que se ofrece en la agroindustria de la fruta fresca.
Experiencias de las mujeres nicaragüenses en el monocultivo de piña
Las trayectorias de las entrevistadas en el agronegocio piñero son diversas. Sus recorridos van desde uno hasta diez años de trabajo en fincas ubicadas en la RHN y, principalmente, en las comunidades de estudio, donde destacan tres empresas: Agroexportaciones Norteñas de Santa Fe, conocida como La Norteña; Piñas Cultivadas de Costa Rica en Medio Queso, llamada popularmente La PCC; así como Grupo Visa, situada en Cuatro Esquinas (véase Figura 2).
El trabajo que se realiza en estas compañías se caracteriza por la rotación constante entre una multiplicidad de tareas, asociadas en su mayoría al quehacer directo en el campo. En la experiencia de las mujeres nicaragüenses, es común el haber realizado más de una labor, como el deshierbe, siembra, cosecha y selección de semillas.
De acuerdo con las entrevistadas, las tareas se llevan a cabo en cuadrillas mixtas de entre 15 y 20 hombres y mujeres que desempeñan las mismas funciones. Esto muestra una discrepancia con la mayoría de literatura existente respecto al monocultivo piñero en Costa Rica, que describe una división sexual del trabajo en la que los hombres se ocupan de las labores de campo y las mujeres se dedican al empaque de la fruta (Aravena Bergen, 2005; Carazo et al., 2016; Segura Hernández & Ramírez Mora, 2015), distinción que no se aprecia en este estudio.
Según lo plantean las mujeres, estos grupos de trabajo se conforman exclusivamente por personas nicaragüenses, identifican solamente a algunos jefes de cuadrilla y contratistas coterráneos, pero que cuentan con residencia o se han naturalizado costarricenses. Además, las mujeres señalan únicamente la presencia de algunas personas de Costa Rica como operarias de maquinaria, en labores administrativas y de jefatura. Esto es indicativo de una segmentación laboral que refleja que los puestos considerados como de mayor calificación están destinados a nacionales, mientras que los menos calificados son realizados por una mano de obra en su mayoría migrante.
El trabajo se realiza bajo dos modalidades: por jornada fija o a destajo, siendo esta última la principal tendencia en las fincas. En el primer caso, las entrevistadas laboran de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., con el domingo como día de descanso no remunerado. En el segundo caso, suelen desempeñarse en el mismo horario; no obstante, el tiempo laborado puede incrementarse según las necesidades de producción, especialmente durante la cosecha del fruto. La Tabla 2 sintetiza la información más relevante en cuanto al trabajo de las mujeres.
| Tareas | Entrevistadas |
|---|---|
| Deshierbe: limpieza de terrenos. Pago a destajo (por hectárea). | 6 de SF y 2 de MQ |
| Cosecha: recolección del fruto. Pago a destajo (según peso). | 2 de SF y 5 de MQ |
| Selección: clasificación de plantas según tamaño. Pago a destajo (por cantidad). | 2 de SF y 5 de MQ |
| Siembra: siembra de plantas. Pago a destajo (por cantidad). | 2 de SF y 1 de MQ |
| Desbráctea: eliminación de hojas del fruto para evitar sombra. Pago a destajo (por hectárea). | 1 de SF y 1 de MQ |
| Riego de abono: aplicación de agroquímicos mediante bombas fumigadoras. Pago a destajo (por cantidad de agroquímico). | 1 de SF y 1 de MQ |
| Selección en bandas: selección de semillas en bandas semi-automatizadas según tamaños. Pago a destajo (por cantidad). | 3 de MQ |
| Empapelado: colocación de envoltura de papel alrededor del fruto para evitar radiación solar. Pago por jornada fija. | 2 de SF y 1 de MQ |
| Supervisión de calidad: seguimiento al rendimiento de trabajadores en campo, se reporta a jefaturas. Pago por jornada fija. | 1 de SF y 2 de MQ |
Las tareas citadas se perciben en su mayoría como desgastantes y peligrosas, debido a la exposición a altas temperaturas, sol, lluvia y tormentas eléctricas. Además, las cortaduras con machete o con las hojas del fruto, la exposición a agroquímicos y la presencia de serpientes son aspectos señalados como negativos del trabajo directo en el campo.
Un elemento que sobresale tiene que ver con el trato que las mujeres nicaragüenses reciben por los encargados de las cuadrillas y/o de los contratistas de las fincas.5 Carla, Janneth, Maricela y Tatiana, de Santa Fe, y Dolores, Jennifer, Mayela, Mayra y Nadia, de Medio Queso, hacen referencia a distintas formas de abuso por sus jefes, como el uso de ofensas y gritos, la negación del tiempo de descanso, la extensión de las jornadas, la no consideración de accidentes, entre otros, por reflexionar en el próximo apartado.
Condiciones de trabajo y acceso a derechos laborales
Contratos de trabajo, garantías y prestaciones laborales
De acuerdo con la legislación costarricense, se presume la existencia de un contrato laboral cuando una persona brinda sus servicios a cambio de un salario, siendo requisito su constancia por escrito, a excepción de tareas agrícolas y ganaderas ocasionales o temporales que no excedan los noventa días, en las que el contrato puede darse verbalmente (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2004). A pesar de estas disposiciones, la experiencia de las entrevistadas en cuanto a la firma de contratos ha sido variada, depende de la empresa en la que trabajan y si han sido empleadas directamente o con intermediación de contratistas.
En cuanto a La Norteña,6 destaca que Janneth, Judith y Tatiana (de Santa Fe) no firmaron un documento escrito con los intermediarios involucrados en su contratación, pese a que trabajaron por más de tres meses continuos en la empresa (comunicaciones personales, septiembre de 2023). En la experiencia de Janneth y Tatiana, esto supuso irregularidades como el no reconocimiento de seguro social, vacaciones y aguinaldo, además de ser despedidas sin acceso a prestaciones como el preaviso y la cesantía. Esto se pone de manifiesto en el siguiente relato:
Yo trabajé ahí del 2015 al 2018, que me despidieron. Como nunca firmé contrato, no tenía días feriados, vacaciones, aguinaldo, sin derecho a nada. Ya cuando me dijeron que me fuera fue por un recorte de personal; echaron a bastantes personas… no me pagaron nada, me quedé como quien dice “en el aire”. (Janneth, comunicación personal, 10 de septiembre de 2023)
La excepción a tales situaciones se encuentra en el testimonio de Judith, quien, pese a no haber firmado contrato, accedió a seguro y le reconocieron vacaciones y aguinaldo en sus tres años de trabajo con la empresa citada. A modo de supuesto, esto podría deberse al hecho de que la entrevistada cuenta con residencia costarricense, lo que le brinda mayor seguridad frente a su contratista en comparación con Janneth y Tatiana, quienes se encontraban en situación irregularizada al momento de laborar en la empresa.
Otra salvedad se presenta en el caso de Carla, solicitante de refugio, quien firmó contrato por tiempo indefinido con su primer intermediario, cuando inició su quehacer en la empresa en 2018. No obstante, ante la llegada de un nuevo contratista en 2020, no se firmó un nuevo documento, por lo que se ha visto afectada por distintas irregularidades, como el haber perdido su seguro social por morosidad de su patrono.
Al referirse a la experiencia de las entrevistadas con La PCC, sobresale que la existencia de un contrato depende de si han sido empleadas directamente por la empresa o a través de un intermediario. En el caso de Dinora, Janneth y Maricela, de Santa Fe, y de Dolores, Jennifer, Mayela, Mayra, Melissa y Nadia. de Medio Queso, se observa que firmaron un documento contractual cuando fueron contratadas por la oficina de recursos humanos de la compañía (comunicaciones personales, septiembre y octubre de 2023). Esto les ha permitido el acceso a seguro social, vacaciones y aguinaldo, así como a ser liquidadas ante despidos o renuncias. No obstante, Jennifer, Mayela y Nadia ponen en duda si recibieron los montos correctos por concepto de prestaciones cuando terminaron su relación laboral.
En cuanto a las entrevistadas que han sido empleadas a través de un intermediario o contratista en La PCC, las anomalías son aún más evidentes, independientemente de si se encontraban o no en una situación migratoria irregularizada. Esto debido a la carencia de contrato escrito o verbal y a la falta de seguro social, aguinaldo y vacaciones, así como de preaviso y cesantía ante despidos injustificados o de responsabilidad patronal (comunicaciones personales, septiembre y octubre de 2023).
Finalmente, la experiencia de Nadia en Grupo Visa se ha dado con intermediación de un contratista, ya que, según ella señala, la falta de un documento migratorio vigente impide que sea contratada directamente por la empresa. Dado que no firmó un contrato, no tiene certeza de si cuenta con vacaciones y aguinaldo, además de que carece de seguro social.
Remuneración o salarios7
Según el Ministerio de Trabajo costarricense, el jornal ordinario diario en labores agrícolas para 2023 era de 11 738.83 colones (22 dólares),8 lo que equivaldría a un salario mensual bruto de 281 731.92 colones (537 dólares) (2023). Si bien estos montos resultan útiles como referencia, es importante recordar que la remuneración de las entrevistadas suele realizarse a destajo y no por jornada laboral fija.
La modalidad de pago por destajo es cuestionada por las entrevistadas, al considerar que existe poca claridad o transparencia en la determinación de la remuneración por cada tarea realizada, en tanto que los montos fijados por las empresas, y en muchos casos por los contratistas, se perciben injustos y parecieran variar o no a su conveniencia. Un ejemplo de esto es que tanto Janneth, quien laboró en La Norteña entre 2015 y 2018, como Judith, quien ha trabajado en la compañía desde 2020 hasta septiembre de 2023 (cuando fue entrevistada), reportaron ingresos quincenales aproximados de 120 000 colones (229 dólares). Esto denota no solamente el no incremento salarial en el devenir de los años, sino también la prevalencia de ingresos que, si bien son por destajo, en su equivalencia por horas resultan menores a los planteados por la legislación laboral para jornadas ordinarias.
Una situación similar se constata en el caso de Nadia (de Medio Queso) y su salario en Grupo Visa, en tanto ella percibe un monto aproximado de 131 000 colones brutos quincenales (250 dólares), a los cuales se le descuenta 10.67% por concepto de seguro, así como un descuento por facilitarle el cheque con su pago. De ahí que la entrevistada devengue alrededor de 114 000 colones quincenales (217 dólares) con dichas rebajas, lo que es significativamente menor a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y pone en evidencia una importante irregularidad en cuanto a la forma en la que recibe su salario.
Además, se señala que en ocasiones los jefes de cuadrilla e intermediarios no registran adecuadamente las labores realizadas, lo que resulta en una subestimación del peso o la cantidad trabajada para justificar un salario inferior (Maricela y Tatiana, de Santa Fe, y Dolores, Jennifer, Mayela y Mayra, de Medio Queso, comunicaciones personales, septiembre y octubre de 2023). Al respecto, Dolores menciona: “Hablando realmente, hay mucha trampa para que le quede mucho al contratista. Como quien dice, te roban mucho tu salario. Al llegar acá y salir con 30 rojos, con 25 rojos9 a la semana, para mí fue una decepción” (Dolores, comunicación personal, 10 de octubre de 2023).
En labores como la cosecha sí se reportan ingresos mayores, como en el caso de Mayela y Nadia, quienes señalan que han llegado a percibir hasta 100 000 colones brutos semanales (191 dólares) en La PCC (comunicaciones personales, octubre de 2023). No obstante, esto supone trabajar hasta por más de 12 horas, sin que haya un reconocimiento de horas extra y en clara violación a la legislación costarricense en cuanto a las disposiciones relacionadas con las jornadas laborales.10
La selección en banda también es de las tareas que permiten ingresos más elevados, entre los 70 000 y 90 000 colones brutos semanalmente (133 y 172 dólares, respectivamente) (Mayra y Melissa, de Medio Queso, comunicaciones personales, octubre de 2023). No obstante, resulta importante destacar que este trabajo se realiza en un horario rotativo: una semana trabajan de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y otra de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., es decir, en una jornada mixta que sobrepasa la cantidad de horas laboradas semanalmente que permite la legislación costarricense.
Respecto a los quehaceres remunerados por jornada ordinaria, de empapelado y supervisión de calidad en La PCC, Dinora y Janneth, de Santa Fe, y Nadia, de Medio Queso, reportan ingresos que coinciden con el mínimo establecido por ley, lo que representa una excepción en cuanto al cumplimiento de las disposiciones vigentes para la remuneración en el agro costarricense.
Acceso a equipo de trabajo y transporte
Las labores desempeñadas por las mujeres nicaragüenses en las fincas ameritan el uso de equipo adecuado para garantizar su protección: overol, gafas, guantes, sombrero y mangas para cubrir los brazos de la radiación solar. En el caso de las entrevistadas que han laborado en La Norteña y La PCC, este equipo es proporcionado sin costo alguno; no obstante, debe ser devuelto si renuncian o son despedidas. Además, si algún elemento se extravía, su costo se deduce de sus salarios.
Respecto al Grupo Visa, Nadia (de Medio Queso) menciona que, a pesar de realizar labores de deshierbe, el contratista le proporcionó únicamente un overol por el cual le cobró, por lo que no ha tenido acceso a guantes y gafas que resultan esenciales para su seguridad: “Aquí en esta empresa he estado trabajando sin nada y es muy peligroso sacarse los ojos por no tener los lentes. Eso es peligrosísimo, pero qué se va a hacer” (comunicación personal, 6 de octubre de 2023).
En cuanto al transporte, a pesar de la significativa extensión de las fincas piñeras y las amplias distancias que deben recorrerse para trasladarse hacia y entre sus diversos sectores, las entrevistadas carecen de este servicio y deben movilizarse por sus propios medios. Según comentan, en algunas ocasiones les han asignado una carreta en la labor de cosecha; empero, esto ocurre solamente cuando el terreno se encuentra muy alejado de las oficinas de las empresas.
La falta de transporte se traduce en que el total de mujeres ha tenido que caminar en algún momento hacia su empleo y de regreso a su domicilio, transitando rutas que les puede tomar entre 30 minutos y hasta tres horas. Esta situación se valora negativamente, ya que genera desgaste, consume una parte significativa de su tiempo no remunerado y las expone a riesgos al transitar por caminos de terracería con poca iluminación durante la madrugada y, en ocasiones, por la noche.
Condiciones de higiene, alimentación y descanso
Del total de entrevistadas, solamente Mayra y Melissa, de Medio Queso, tienen acceso a un servicio sanitario, ubicado en la planta donde realizan su labor como seleccionadoras en banda. Las otras diez mujeres deben buscar algún sitio en el cual esconderse para realizar sus necesidades fisiológicas: “Si tiene que ir al baño, vaya, coja hacia aquellas montañas. Si quiere ir a orinar allá, corra y prepárese porque cuidado le sale una culebra” (Dolores, Medio Queso, comunicación personal, 10 de octubre de 2023).
Esto expone no solamente la falta de privacidad, sino también la carencia de condiciones básicas de higiene, lo que podría ser aún más retador si las mujeres se encuentran menstruando. Además, se señala que los encargados de cuadrilla limitan las idas “al baño” o presionan para que se realicen en el menor tiempo posible, lo que conlleva incluso a que algunas eviten realizar las necesidades mencionadas.
En relación con los tiempos de descanso, las entrevistadas tienen 15 minutos de desayuno a las 8:00 a.m. y media hora de almuerzo entre las 11:00 a.m. y 12:00 m. En el caso de la cosecha, cuando la jornada se puede extender hasta por 12 horas, no se suelen brindar más descansos que los señalados. Las entrevistadas plantean que no existen áreas destinadas para la ingesta de sus alimentos, por lo que se sientan en las zanjas o en las calles de terracería afuera de las fincas, en áreas que idealmente tengan sombra o que las proteja del sol y la lluvia.
Accidentes laborales y padecimientos asociados al trabajo
Según la legislación costarricense, todo patrono (incluidos los contratistas) tiene la obligación de adquirir una póliza de riesgos y accidentes de trabajo con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para cada uno de sus empleados(as); debe notificar cualquier incidente para que la entidad brinde atención médica y valore la pertinencia de una incapacidad (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2004), procedimiento que según las entrevistadas suele omitirse en La Norteña y La PCC. La reticencia para notificar ante el INS podría atribuirse a la falta de pago de las pólizas citadas, o bien, a la necesidad de encontrar un reemplazo para las y los trabajadores incapacitados.
Esto se traduce en que las entrevistadas sigan laborando pese a sufrir lesiones, golpes o padecimientos asociados a su trabajo y que solamente en pocas excepciones sean valoradas por el personal médico de las empresas. De ahí que busquen ser atendidas en centros de salud en caso de contar con seguro médico, o que gestionen sus padecimientos a través de la compra de medicamentos sin receta y/o recurriendo a remedios caseros.
En cuanto a dificultades de salud relacionadas con el quehacer en las piñeras, las entrevistadas mencionan la insolación, deshidratación y episodios de hipotensión e hipoglucemia como los padecimientos más frecuentes, asociados con la exposición al sol y las altas temperaturas, la insuficiente ingesta de líquidos y/o alimentos y el esfuerzo físico realizado. Además, las mujeres plantean como otra afectación los dolores musculares, articulares y óseos que resultan del esfuerzo que suponen las tareas emprendidas en las fincas, así como por las amplias distancias recorridas a pie y la exposición a inclemencias climáticas.
Otro aspecto nombrado por Janneth y Tatiana, de Santa Fe, y Dolores, Jennifer, Mayela, Mayra y Nadia, de Medio Queso, tiene que ver con la exposición a los agroquímicos utilizados para la producción piñera, asociada principalmente con afecciones como alergias respiratorias, problemas cutáneos e intoxicaciones (comunicaciones personales, septiembre y octubre de 2023). En el caso de Tatiana, las afectaciones ocasionadas por los agroquímicos fueron tan significativas que, luego de dos años en La Norteña, desarrolló asma y se vio incapacitada para seguir laborando: “A mí los químicos de la piña se me fueron a los pulmones... y ahí es donde yo me empecé a enfermar, donde yo totalmente ya no pude trabajar en ningún lado” (Tatiana, comunicación personal, 7 de octubre de 2023).
Estatus migratorio y condiciones de trabajo
Dado que las entrevistadas tienen distintos estatus migratorios, se ha buscado identificar si estos han influido de alguna manera en sus condiciones laborales en las piñeras. A partir de sus relatos, pareciera que no hay mayores diferencias en cuanto al acceso a derechos y prestaciones básicas, independientemente de si son solicitantes de refugio, residentes, naturalizadas o se encuentran bajo la categoría especial temporal.11 En contraste, estas diferencias sí parecen ser más evidentes en los casos de aquellas mujeres que han laborado en situación irregularizada en La Norteña.
En las experiencias de Janneth y Tatiana (de Santa Fe), en la empresa se pone de manifiesto la carencia de seguro social, aguinaldo y vacaciones, así como despidos injustificados sin el reconocimiento de prestaciones. Esto podría atribuirse al hecho de que se encontraban en situación irregularizada al momento de laborar con la compañía, lo que resultaba en un trato injusto por parte de sus contratistas. Esto no se refleja en los casos de Carla y Judith (de Santa Fe), quienes sí cuentan con seguro social y acceden a las garantías mencionadas pese a trabajar también a través de intermediarios; la diferencia radica en que ellas se encuentran en situación migratoria regular.12
Más allá de las entrevistadas, se observan condiciones menos favorables para aquellas personas en situación irregularizada que son empleadas por La Norteña y que se desplazan cotidianamente entre Nicaragua y Costa Rica. Esto en tanto que existe una definición aún menos clara de sus jornadas, suelen percibir salarios inferiores a los de quienes están asentados en suelo costarricense, no reciben atención ante accidentes y carecen por completo de garantías, además de ser víctimas constantes de despidos injustificados (Carla y Tatiana, Santa Fe, comunicaciones personales, septiembre de 2023).13
En el caso de La PCC, destaca que, a partir de la pandemia por COVID-19, se realizaron modificaciones en sus procesos de contratación por lo que, a partir de 2020, esta empresa ya no emplea a personas en condición migratoria irregularizada. No obstante, los intermediarios hacen excepciones y utilizan los servicios de personas sin documentación vigente, lo que se traduce en anomalías como el no reconocimiento de garantías, además de salarios menores a los de quienes están en situación regular (Dinora, de Santa Fe y Dolores, Jennifer y Mayra, de Medio Queso, comunicaciones personales, septiembre y octubre de 2023).
En cuanto al Grupo Visa, Nadia, de Medio Queso, desconoce si las condiciones laborales de personas migrantes irregularizadas son menos favorables que las de aquellas que están regularizadas, puesto que no ve diferencias en su cuadrilla de trabajo, en la que hay trabajadores(as) con distinto estatus migratorios.
Ahora bien, pese a que pareciera que las condiciones laborales de las personas en situación irregularizada podrían ser menos favorables, el acceso a garantías por las entrevistadas no dista significativamente entre sí en función de sus estatus migratorios, sino más bien de si son contratadas directamente por las empresas o a través de intermediarios. Es decir, el acceso a derechos básicos responde no tanto a la categoría migratoria a la que se adscriben, sino a la manera en la que se ha llevado a cabo su contratación.
Discusión
Las trayectorias laborales de las mujeres nicaragüenses, particularmente en lo relacionado con sus experiencias en el monocultivo piñero, dan cuenta de una clara negación de sus garantías. El encontrarse inmersas en estos escenarios de precariedad responde al carácter de su estancia en Costa Rica, es decir, a su estatus migratorio regularizado o irregularizado, pero también a su nacionalidad nicaragüense y a su referente étnico racial respecto de las y los costarricenses. En cuanto a su situación migratoria, sobresale que las mujeres se enfrentan a una inclusión a través de su exclusión (De Genova, 2015), dado que, si bien su movilidad irregularizada resulta necesaria para la expansión del agronegocio piñero, también es ilegalizada a partir de las políticas de control estatal que operan bajo la herencia del sistema colonial. Puesto que el extractivismo de la RHN se sostiene en gran medida por su ubicación fronteriza y por la disponibilidad de mano de obra nicaragüense, es posible afirmar que no hay un impedimento absoluto de las movilidades irregularizadas de las personas de esta nacionalidad. Más bien, se está ante una inclusión caracterizada por la marginalidad, lo que permite aludir al impacto significativo de los condicionamientos estructurales en sus itinerarios de trabajo.
En otras palabras, se evidencian procesos de bordering o fronterización, lo que para Nail (2020) significa que no hay una negación total a la movilidad irregular a través de los límites de los Estados nación, ni una exclusión por completo de quien migra de esta manera, sino una inclusión criminalizada y subordinada en economías informales y poco reguladas. A pesar de esto, la precariedad laboral en la agroindustria de la fruta fresca también es experimentada por las mujeres que son solicitantes de refugio, residentes o que se han adscrito a otra categoría que posibilita su estancia legal en Costa Rica.
La vulnerabilidad en cuanto a las condiciones de trabajo depende no solamente de la tenencia de documentos migratorios, sino también de los modos de contratación de las entrevistadas (empleadas directamente o con intermediación de contratistas) y las propias disposiciones de cada empresa en términos del cumplimiento de derechos laborales. En ese sentido, se puede afirmar que también están mediando otros marcadores de desigualdad como la nacionalidad y el referente étnico-racial de las entrevistadas. Esto debido nuevamente a cómo opera el agronegocio en la RHN, que tiene como sustento la frontera, y que, al generar procesos de diferenciación y otredad, permite relegar a las personas nicaragüenses a los puestos de trabajo en las peores condiciones.
Las palabras de Nail resultan valiosas para ejemplificar lo planteado:
El nacionalismo, la xenofobia y el racismo también desempeñan un papel estructural en los procesos de fronterización de la acumulación originaria, ya que desvalorizan socialmente y, por lo tanto, abaratan la mano de obra y la vida de las y los trabajadores migrantes. Si los migrantes llegaran, pero no fueran profundamente racializados y discriminados, su trabajo sería demasiado valioso para que la inversión capitalista se molestara en apropiarse de ellas y de ellos en primer lugar. (Nail, 2020, p. 202, traducción propia)
La discriminación a partir de criterios raciales y de nacionalidad resulta esencial para que el monocultivo piñero pueda tomar ventaja de la fuerza de trabajo desvalorizada de las mujeres migrantes. Su rol es fundamental en tanto asumen puestos precarios y con salarios menores que los percibidos por las y los costarricenses (León Araya & Montoya Tabash, 2021).
En las fincas de estudio se hace manifiesta una segregación laboral por nacionalidad, puesto que las y los trabajadores procedentes de Nicaragua realizan los quehaceres de menor reconocimiento y remuneración, mientras que quienes son costarricenses se ubican en puestos de jefatura y supervisión. Según Ruhs y Anderson (2010), las personas trabajadoras migrantes suelen estar dispuestas a asumir peores condiciones que las nacionales, lo que permite a los patronos asegurar la disponibilidad de mano de obra, minimizar costes relacionados con las garantías laborales y maximizar sus ganancias.
La estratificación que tiene como base las diferencias étnico-raciales ha supuesto trayectorias laborales caracterizadas por la precariedad, además de tratos deshumanizantes por los patronos costarricenses. Se pueden señalar episodios particulares de subordinación en la vida de las mujeres, como el enfrentarse a acoso sexual laboral (Jennifer, de Medio Queso) o mantener en secreto un embarazo por miedo al despido (Melissa, de Medio Queso). Además, se identifican experiencias más generalizables, pero igualmente preocupantes como el no acceder a condiciones mínimas como un baño (aguantando necesidades fisiológicas a diferencia de los hombres), recorrer caminos en horas de la madrugada y la noche pese al temor a abusos sexuales, jornadas extensivas que no permiten asumir sus responsabilidades familiares, entre otros.
Así, es fundamental señalar que, al analizar los itinerarios de trabajo de las mujeres, el género opera como un marcador clave de desigualdad que ocasiona rupturas y quiebres en estos recorridos. Ello, en tanto las trayectorias laborales se traslapan con otras trayectorias vitales, condicionadas por mandatos y roles socialmente asignados, que suponen que la mayoría de las entrevistadas se responsabilice de la totalidad de la carga productiva y reproductiva de sus hogares.
Las distintas vivencias de las entrevistadas permiten plantear que el monocultivo de la fruta fresca se comporta como un atractor e integrador de subalternidades, es decir, de personas que por su género, clase social, estatus migratorio y nacionalidad se insertan como trabajadoras en condiciones que trastocan de fondo su dignidad. Tal grado de precariedad ha supuesto que sus trayectorias laborales relacionadas con el monocultivo sean en gran medida fragmentadas y discontinuas, puesto que la explotación que experimentan en sus trabajos torna complejo el permanecer por largos periodos o indefinidamente.
De ahí que la mayoría de entrevistadas se haya empleado en distintos lapsos de manera discontinua, en ocasiones contratadas por las empresas o a través de intermediarios, entrando y saliendo repetidamente de estos trabajos, ya sea por despidos injustificados, por el no poder continuar con las condiciones de precariedad que las aquejan, o por buscar medios diferentes para garantizar su subsistencia. No obstante, su paso por otros trabajos no ha sido necesariamente distinto, puesto que en otras labores vinculadas con el agro y en quehaceres feminizados y asociados a estereotipos genéricos, su carácter temporal, de remuneración insuficiente y carentes de garantías, las ha llevado a cambiar de empleo con frecuencia o recurrir a la pluriactividad como estrategia de sobrevivencia (véanse Figura 3 y Figura 4).
Figura 3.
Trayectorias laborales de entrevistadas asentadas en Santa Fe
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas en trabajo de campo (2023)
Figura 4.
Trayectorias laborales de entrevistadas asentadas en Medio Queso
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas en trabajo de campo (2023)
Conclusiones
Con este artículo se realiza un aporte al entendimiento de las trayectorias laborales, como la conjugación de las biografías de las mujeres y sus condicionamientos estructurales, marcadas por secuencias y consistencias, así como por rupturas y quiebres (Blanco, 2002). Concretamente, se abona a la comprensión de las especificidades de las mujeres nicaragüenses que trabajan en fincas piñeras en la RHN, y particularmente en las comunidades de Santa Fe y Medio Queso de Los Chiles, derivado de un estudio sobre el tema. En sus experiencias en territorio costarricense en el agronegocio piñero, las entrevistadas se han enfrentado a jornadas extenuantes, ausencia y/o incumplimiento de contratos y carencia de prestaciones, entre otros aspectos, que dan cuenta de su inserción precaria en empresas como La Norteña, La PCC y Grupo Visa. Esto ha abonado a que sus itinerarios en el monocultivo sean fragmentados y discontinuos, al encarar condiciones que vulneran sus derechos laborales más básicos y que dificultan su permanencia sostenida en este empleo.
El hecho de que las mujeres de interés se inserten precariamente en la agroindustria de la fruta fresca, y en otros trabajos ya mencionados, responde no solamente a su estatus de movilidad, sino también a su nacionalidad y referente étnico racial. Es decir, la subordinación que enfrentan en sus trabajos responde no solamente a si cuentan o no con documentación que respalde su estancia “legal” en Costa Rica, puesto que también entra en juego su constitución como otredad respecto del ideal nacional.
Al respecto, Sandoval García (2002) señala que se ha construido un imaginario de criminalidad, radicalismo político, negritud y pobreza en torno a la persona nicaragüense, que choca con los ideales de paz, libertad, democracia, blancura y prosperidad económica del supuesto ser costarricense. Esto ha propiciado discursos y prácticas nacionalistas, xenófobas y aporofóbicas que, de acuerdo con el autor, han convertido la frontera norte del país en un límite racializado, que presenta al nicaragüense como un “otro” pobre y de piel oscura, amenazante y bajo sospecha (Sandoval García, 2002).
Además de su representación como otredad en función de su clase, nacionalidad y referente étnico racial, las mujeres nicaragüenses han enfrentado discriminación debido a su condición de género, que se hace manifiesta en el traslape entre sus trayectorias laborales, sexo-afectivas y reproductivas. Así, su vida cotidiana transcurre entre la dificultad para conciliar las tareas domésticas y de cuidado familiar ─no valoradas socialmente debido a su no remuneración y sin corresponsabilidad por parte de sus parejas o exparejas─ y las exigentes jornadas en el agronegocio piñero.
A pesar de las formas de discriminación expuestas, se considera pertinente señalar que a la opresión se oponen distintos mecanismos de resistencia. Las entrevistadas han desafiado en diversas ocasiones los controles migratorios costarricenses, se rehúsan al retorno a su país de origen y se afianzan en comunidades como Santa Fe y Medio Queso, en las que, pese a la exclusión y violencias que las atraviesan, han logrado encontrar pequeñas mejoras para su existencia.
Su agenciamiento da cuenta del carácter ambivalente de la frontera, que se constituye en constreñimientos materiales y simbólicos más allá del límite formal, pero que también ha sido recurso y oportunidad (Benedetti & Salizzi, 2011). Garantizar la subsistencia de sus familias, imaginar proyectos de vida (tener su propia casa, continuar con sus estudios, etcétera) y tejer relaciones de cooperación y cercanía son ejemplos de sus resistencias silenciosas y de la configuración, a escala local, de territorialidades múltiples y diversas.
Agradecimientos
Este artículo se inscribe en una investigación más amplia, en la que se analizó la interrelación entre las trayectorias migratorias y laborales de mujeres nicaragüenses en el agronegocio piñero de la Región Huetar Norte costarricense, y el entrecruzamiento con sus trayectorias sexo-afectivas, reproductivas y educativas. La misma fue financiada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), a quien la autora agradece el apoyo.
Referencias
Acuña González, G. (2009, noviembre). La actividad piñera en Costa Rica. De la producción a la expansión. Principales características, impactos, retos y desafíos. Ditsö / Fundación Rosa Luxemburgo. https://omal.info/IMG/pdf/estudio_la_actividad_pinera_en_costa_rica_de_la_produccion_a_la_expansion_principales_caracteristicas_impactos_retos_y_desafios._ditso.pdf
Adey, P. (2006). If mobility is everything then it is nothing: towards a relational politics of (im)mobilities. Mobilities, 1(1), 75-94. https://doi.org/10.1080/17450100500489080
Aravena Bergen, J. (2005). La expansión piñera en Costa Rica. La realidad de los perdedores de la agroindustria exportadora de la piña. Comunidades Ecologistas la Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica. https://coecoceiba.org/wp-content/uploads/2013/12/expansion-piñera-costa-rica-1.pdf
Bataillon, G. (1998). Formas y prácticas de la guerra de Nicaragua en el siglo XX. En G. Bataillon, G. Bienvenu & A. Velasco Gómez (Coords.), Las teorías de la guerra justa en el siglo XVI y sus expresiones contemporáneas (pp. 313-359). Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C. / Universidad Nacional Autónoma de México. https://doi.org/10.4000/books.cemca.595
Benedetti, A. & Salizzi, E. (2011). Llegar, pasar, regresar a la frontera. Aproximación al sistema de movilidad argentino-boliviano. Transporte y Territorio, (4), 148-179. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/261/239
Blanco, M. (2002, septiembre-diciembre). Trabajo y familia: entrelazamiento de trayectorias vitales. Estudios Demográficos y Urbanos, 17(3), 447-483. http://doi.org/10.24201/edu.v17i3.1147
Carazo, E., Aravena, J. (Coords.), Dubois, V., Mora, J., Parrado, F. & Mora, A. (2016). Condiciones de producción, impactos humanos y ambientales en el sector piña en Costa Rica. Oxfam Alemania. https://www.oxfam.de/system/files/condiciones_laborales_y_ambientales_de_la_pina_en_costa_rica_-_mayo_2016.pdf
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball. (2011). Trayectorias laborales de los inmigrantes en España. Obra Social “la Caixa”. https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2011/129051/tralabinmesp_a2011.pdf
Chaves-González, D. & Mora, M. J. (2021, noviembre). El estado de la política migratoria y de integración de Costa Rica. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-costa-rica-report-2021-spanish_final.pdf
Cresswell, T. (2006). On the move: mobility in the modern Western world. Routledge.
De Genova, N. (2015). Extremities and regularities: regulatory regimes and the spectacle of immigration enforcement. En Y. Jansen, R. Celikates & J. de Bloois (Eds.), The irregularization of migration in contemporary Europe. Detention, deportation, drowning (pp. 3-14). Rowman & Littlefield.
Elder, G. H., Jr. (2001). Life course: sociological aspects. En N. Smelser & P. Baltes (Eds.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 8817-8821). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02023-4
Glick Schiller, N. & Salazar, N. B. (2013). Regimes of mobility across the globe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(2), 183-200. https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.723253
Granados, C., Brenes, A. & Cubero, L. P. (2005). Los riesgos de la reconversión productiva en las fronteras centroamericanas: el caso de la zona norte de Costa Rica. Anuario de Estudios Centroamericanos, 31(1-2), 93-113. https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/1237
Hannam, K., Sheller, M. & Urry, J. (2006). Editorial: Mobilities, immobilities and moorings. Mobilities, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/17450100500489189
Harvard’s Growth Lab. (2023). Where did the world import pineapples from in 2021? Atlas of Economic Complexity. https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=undefined&queryLevel=location&product=5279&year=2021&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined
León Araya, A. (2015). Desarrollo geográfico desigual en Costa Rica. El ajuste estructural visto desde la Región Huetar Norte (1985-2005). Editorial Universidad de Costa Rica.
León Araya, A. & Montoya Tabash, V. (2021, julio). La función de la frontera en la economía política de las plantaciones piñeras en Costa Rica. Revista Trace, (80), 116-137. https://doi.org/10.22134/trace.80.2021.793
Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. Ciência & Saúde Coletiva, 17(3), 613-619. https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/el-muestreo-en-investigacion-cualitativa-principios-basicos-y-algunas-controversias/9129?id=9129
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (2004). Manual básico de aplicación del derecho laboral costarricense. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/29657.pdf
Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos. (2022). Cultivo de piña en Costa Rica, actualizaciones al 2019 tras análisis en el 2022. https://mocupp.org/cultivo-pina/
Nail, T. (2020). Moving borders. En A. Cooper & S. Tinning (Eds.), Debating and defining borders. Philosophical and theoretical perspectives (pp. 195-205). Routledge.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2023). Países por producto. En Faostat [Data set]. https://www.fao.org/faostat/es/#rankings/countries_by_commodity_exports
Osorio Mercado, H. & Rodríguez-Ramírez, R. (2020). Crítica y crisis en Nicaragua: la tensión entre democracia y capitalismo. Anuario de Estudios Centroamericanos, 46. https://doi.org/10.15517/aeca.v46i0.45081
Pérez Núñez, C. (2022). Entre el trabajo y la salud: análisis del proceso de expansión del monocultivo de la piña en la Región Huetar Norte de Costa Rica, desde la percepción de las personas trabajadoras [Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica]. Sibdi, UCR. https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/items/b13ffdec-b4d8-4d37-ad14-d75152b852bd/full
Rivera Sánchez, L. (2012). Las trayectorias en los estudios de migración: una herramienta para el análisis longitudinal cualitativo. En M. Ariza & L. Velasco (Coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 455-494). Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de la Frontera Norte.
Roberti, E. (2012, enero-junio). El enfoque biográfico en el análisis social: claves para un estudio de los aspectos teórico-metodológicos de las trayectorias laborales. Revista Colombiana de Sociología, 35(1), 127-149. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551556229008
Rodríguez Echavarría, T. & Prunier, D. (2020). Extractivismo agrícola, frontera y fuerza de trabajo migrante: la expansión del monocultivo de piña en Costa Rica. Frontera Norte, 32, Artículo 5. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.1983
Ruhs, M. & Anderson, B. (2010). Semi‐compliance and illegality in migrant labour markets: an analysis of migrants, employers and the state in the UK. Population, Space and Place, 16(3), 195-211. https://doi.org/10.1002/psp.588
Salgado Ramírez, M. & Acuña Alvarado, M. (2021). Trabajo asalariado en el monocultivo de piña en la Región Huetar Norte [Dossier]. Reflexiones. https://doi.org/10.15517/rr.v0i0.46002
Sandoval García, C. (2002). Otros amenazantes. Los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Schapendonk, J. & Steel, G. (2014). Following migrant trajectories: the im/mobility of Sub-Saharan Africans en route to the European Union. Annals of the Association of American Geographers, 104(2), 262-270. https://doi.org/10.1080/00045608.2013.862135
Segura Hernández, G. & Ramírez Mora, K. (2015). Entre surcos de piña: resistiendo el tiempo esclavo en el monocultivo. Reflexiones, 94(2), 11-23. https://doi.org/10.15517/rr.v94i2.25472
Sheller, M. & Urry, J. (2016). Mobilizing the new mobilities paradigm. Applied Mobilities, 1(1), 10-25. https://doi.org/10.1080/23800127.2016.1151216
Soto Baquero, F. (2012). Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas (t. 1). Comisión Económica para América Latina y el Caribe / Organización Internacional del Trabajo / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/282661/
Taylor, S. J. & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Ediciones Paidós. https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf
Velasco, L. & Gianturco, G. (2012). Migración internacional y biografías multiespaciales: una reflexión metodológica. En M. Ariza & L. Velasco (Coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 115-150). Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de la Frontera Norte. https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5206/4/metodos_cualitativos.pdf
Voorend, K. (Coord.), Robles Rivera, F. & Venegas Bermúdez, K. (2013). Nicaragüenses en el Norte: condiciones laborales y prácticas de contratación de hombres y mujeres migrantes en la Región Huetar Norte. Organización Internacional del Trabajo. https://repositorio.iis.ucr.ac.cr/bitstream/handle/123456789/266/Nicaraguenses_en_el_Norte_Condiciones_la.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Notas
1 El crecimiento del empleo femenino en la agroindustria de exportación responde a patrones estructurales amplios en América Latina, que se han configurado desde la década de 1980 (Soto Baquero, 2012). En este contexto, resulta relevante analizar cómo dicho fenómeno se expresa en la experiencia de las mujeres nicaragüenses vinculadas a la agroindustria piñera costarricense.
2 Se definió como criterio que las mujeres hayan trabajado al menos un año en el agronegocio piñero, independientemente de si este ha sido un proceso continuo o discontinuo. Esto, en el entendido de que algunas podrían insertarse en esta labor por temporadas o lapsos intermitentes.
3 Recientemente, la movilidad de nicaragüenses a Costa Rica ha tenido como detonante la crisis política que enfrenta Nicaragua, que comenzó en 2018 y persiste hasta la actualidad (2025). Esta crisis, originada por la oposición de distintos sectores al régimen de gobierno, ha provocado el desplazamiento de miles de personas por motivos políticos y económicos (Osorio Mercado & Rodríguez-Ramírez, 2020).
4 Para una mayor comprensión de las trayectorias laborales, se recomienda remitirse a la Figura 3 y a la Figura 4.
5 Se hace referencia a los encargados de cuadrilla y contratistas, en masculino, puesto que las entrevistadas no plantean haber tenido un vínculo laboral con otras mujeres en los puestos mencionados.
6 La contratación de todo el personal de campo en La Norteña se hace a través de dos empresas contratistas bajo la figura de sociedades anónimas (Salgado Ramírez & Acuña Alvarado, 2021).
7 En Costa Rica, el salario corresponde a la remuneración de la persona trabajadora por unidad de tiempo (mes, quincena, semana, día y hora) o por destajo (Código de Trabajo de Costa Rica, 1943).
8 La conversión de colones a dólares estadounidenses se realizó conforme al tipo de cambio del 18 de junio de 2024, el cual se toma como referencia para calcular la equivalencia de todas las cantidades mencionadas en este apartado.
9 30 y 25 rojos hacen referencia a 30 000 y 25 000 colones, respectivamente. La palabra “rojos” remite a la forma coloquial en que se le conoce a la moneda costarricense. Estas cantidades equivalen a 57 y 48 dólares, respectivamente.
10 Según el Código de Trabajo de Costa Rica (1943), las jornadas diurnas no deben exceder 48 horas semanales, las jornadas mixtas 42 horas semanales y las jornadas nocturnas 36 horas semanales; no obstante, la experiencia de las mujeres en cosecha devela una combinación de jornadas que no se ajusta a estos límites.
11 Esta categoría permite a la población nicaragüense regularizar su condición migratoria si les ha sido rechazada la solicitud de refugio, por un máximo de dos años.
12 El hecho de que Carla y Judith cuenten con mejores condiciones podría deberse también a que su experiencia laboral en La Norteña es más reciente y posterior a los procesos de huelga iniciados en 2016, que permitieron algunas mejoras en cuanto al reconocimiento de derechos laborales básicos.
13 Durante el trabajo de campo en Santa Fe se observó con frecuencia a grupos de nicaragüenses que eran trasladados diariamente desde el sector fronterizo de La Trocha hasta las distintas fincas de la empresa.
María Cristina Bolaños Blanco
Costarricense. Maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural, por El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Actualmente se desempeña como investigadora independiente. Líneas de investigación: movilidades humanas y migraciones internacionales. Publicación reciente: Bolaños Blanco, M. C., Hernández Solano, A. & Rodríguez Monge, J. A. (2022). Infancias, adolescencias y juventudes desde la acción social y la investigación: un balance desde el Pridena con los proyectos vigentes a marzo 2021. Reflexiones, 101(2). https://doi.org/10.15517/rr.v101i2.49253
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|