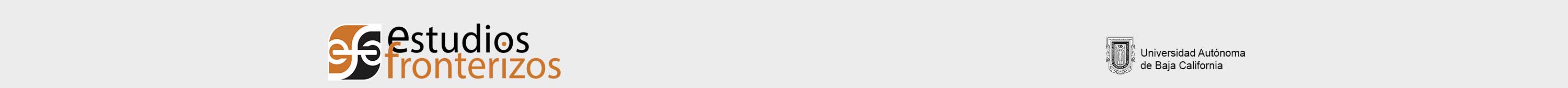| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e166 |
https://doi.org/10.21670/ref.2508166
La dimensión identitaria narrativa en la migración transnacional: el caso brasileño en Santiago, Chile
The narrative identity dimension in transnational migrations: the Brazilian case in Santiago, Chile
Ariany
da Silva Villara
*
https://orcid.org/0000-0001-5275-9033
Dariela
Sharimb
https://orcid.org/0000-0001-8926-3349
a Universidad Central de Chile, Instituto de Investigación y Doctorados, Facultad de Derecho y Humanidades, Santiago, Chile, correo electrónico: ariany.villar.psico@gmail.com
b Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, Santiago, Chile, correo electrónico: dsharim@uc.cl
* Autora para correspondencia: Ariany da Silva Villar. Corrreo electrónico: ariany.villar.psico@gmail.com
Recibido el
07
de
junio
de
2024.
Aceptado el
30
de
abril
de
2025.
Publicado el 15 de mayo de 2025.
| CÓMO CITAR: Da Silva Villar, A. & Sharim, D. (2025). La dimensión identitaria narrativa en la migración transnacional: el caso brasileño en Santiago, Chile. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e166. https://doi.org/10.21670/ref.2508166 |
Resumen:
El objetivo es analizar la dimensión de las identidades narrativas relacionadas con la migración transnacional de casos de migrantes brasileños/as en Santiago, Chile. Con enfoque fenomenológico-hermenéutico se recopilaron relatos de vida, entrevistas en profundidad y photovoice con brasileños/as resididos en la capital chilena por al menos un año. Con la ayuda del MaxODA 2020 se hizo análisis de contenido temático de la información recopilada en 2018 y 2019. Los resultados revelan que el reconocimiento y acogida de la “brasilidad” en Chile proporciona a las/los brasileños distintas ventajas sobre otros/as migrantes en la sociedad receptora en los ámbitos laborales, sociales e interpersonales. Esta condición, junto con las experiencias transnacionales cotidianas, contribuyeron a la construcción de un relato ampliado de sí mismo para las/los participantes. Se interpreta que dicha expansión subjetiva configuró un espacio intersticial favorable para la emergencia de identidades narrativas culturalmente híbridas que cuestionan la centralidad de las identidades nacionales para las narrativas personales.
Palabras clave:
identidad narrativa,
reconocimiento,
migración transnacional.
Abstract:
This study analyzes the narrative identity dimension related to transnational migration through the case of Brazilian migrants in Santiago, Chile. Using a phenomenological-hermeneutic research approach, we collected life stories, conducted in-depth interviews and utilized photovoice with Brazilians who have been living in the Chilean capital for at least one year. The data were collected in 2018 and 2019 and were analyzed using thematic content analysis with the help of MaxQDA 2020 software. Our findings reveal that the recognition and welcome of “Brazilianness” in Chile provide these migrants with a distinct advantage over other migrants in the receiving society in the labor, social and interpersonal spheres. This condition, paired with everyday transnational experiences, contributed to constructing an expanded narrative of self for the participants. We interpret that this subjective expansion has configured as an interstitial space that favors the emergence of culturally hybrid narrative identities that challenge the centrality of national identities in personal narratives.
Keywords:
narrative identity,
recognition,
transnational migration.
Lenguaje original del artículo: Inglés.
Introducción
Los flujos migratorios hacia Chile se han intensificado en las últimas décadas, particularmente hacia Santiago,1 la capital (Ivanova et al., 2022; Landeros Jaime, 2020; Soto-Alvarado, 2020). Al 31 de diciembre de 2023, Chile registraba un total de 1 918 583 inmigrantes, de los cuales 1 089 049 (56.8%) residían en dicha capital (Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales, 2024). La mayoría de los migrantes que viven en Santiago provienen de otros países de América Latina y el Caribe, y se destaca la población procedente de Venezuela (40.3%), Perú (17.5%), Haití (10.7%), Bolivia (10.5%), Colombia (10.2%) y Argentina (3.7%), entre otros (Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales, 2024).
Este fenómeno ha generado un complejo contexto transcultural. Las chilenas y los chilenos tienden a valorar más a migrantes europeos y norteamericanos como herencia de las relaciones coloniales que duraron hasta fines del siglo XIX. En contraste, menosprecian a los grupos afrodescendientes, indígenas y andinos, particularmente a los de estratos socioeconómicos más bajos, como es el caso de muchos migrantes latinoamericanos y caribeños (Gissi-Barbieri & Ghio-Suárez, 2017; López Mendoza, 2017; Sirlopú et al., 2015; Sirlopú & Van Oudenhoven, 2013; Tijoux, 2016). Además, el inmigrante “latino”2 es retratado socialmente como un “otro”, percibido como una amenaza para la nación chilena a través de diversas dimensiones de la vida social (Dammert & Erlandsen, 2020; Gissi-Barbieri & Ghio-Suárez, 2017; Liberona Concha, 2012; López Mendoza, 2017; Vásquez et al., 2021).
Los medios de comunicación chilenos han construido una imagen omnipresente de extranjeros latinoamericanos a quienes vinculan con delincuencia (Dammert & Erlandsen, 2020), vulnerabilidad, pobreza, ilegalidad, enfermedades infecciosas (Díaz Gallardo & Sabatini Ugarte, 2020) y dependencia de los recursos del Estado (Ivanova et al., 2022). Diversos estudios describen el acoso, racismo y xenofobia que experimentan migrantes latinos y caribeños en Santiago, particularmente aquellos que no son de piel blanca (Ambiado Cortes et al., 2022; Bustamante Cifuentes, 2017; Gissi et al., 2019; Gissi-Barbieri & Polo Alvis, 2020; Madriaga Parra, 2020; Mercado-Órdenes & Figueiredo, 2023). La mencionada percepción de los extranjeros como una amenaza contribuye a las actitudes negativas hacia ellos dentro de la sociedad local (González et al., 2010; Mercado-Órdenes & Figueiredo, 2023; Sirlopú & Van-Oudenhoven, 2013). En los últimos años, esta percepción ha evolucionado hacia un miedo generalizado, dirigido especialmente a mujeres y hombres de origen venezolano, haitiano y colombiano, a quienes suele asociárseles con el aumento de los índices de delincuencia en el país (Gissi & Aguilar, 2023).
En las relaciones interpersonales, migrantes han informado que los lugareños a menudo los malinterpretan y los tratan distanciadamente, aún cuando dichos extranjeros hablan el mismo idioma que el que se habla en Chile (Gissi et al., 2019). Aunque las relaciones amistosas pueden ayudar a mitigar los prejuicios de chilenas y chilenos (González et al., 2010), los extranjeros a menudo se encuentran atrapados entre su propia cultura y la chilena (Márquez & Correa, 2015) en sus interacciones cotidianas, incluso después de haber vivido en Santiago durante muchos años (Stefoni & Bonhomme, 2014; Tijoux & Retamales, 2015). A las y los chilenos les cuesta relacionarse con el “otro” porque la identidad nacional chilena está profundamente arraigada en un mito de homogeneidad cultural, lo que lleva a desconocer la pluralidad de su composición (por ejemplo, pueblos originarios e inmigrantes de distintos momentos históricos, entre otros)3 (Agar Corbinos, 2015; Thayer Correa & Tijoux Merino, 2022). Esta situación “conlleva una marcada inclinación a invisibilizar las diferencias” (Agar Corbinos, 2015, p. 53) o incluso a borrarlas activamente.
En este contexto, la inmigración brasileña sirve de lugar privilegiado para observar los procesos de formación identitaria subjetivos dentro de la experiencia transnacional,4 principalmente porque estos procesos se nutren de encuentros con la alteridad (Ricoeur, 2006). En primer lugar, las y los brasileños se diferencian de la población local y de otros colectivos de inmigrantes sudamericanos por su lengua materna: el portugués. Brasil ha heredado la tradición portuguesa de diferenciarse culturalmente de España y, en consecuencia, se distingue de los países hispanohablantes, es decir, de la mayoría de los países latinoamericanos, y de sus historias coloniales (Margolis, 2008). Especialmente en Chile, esta diferencia lingüística ha dificultado la integración social y laboral de las personas procedentes de Brasil (Pinheiro da Silva, 2017; Da Silva Villar et al., 2021).
En segundo lugar, la población de Brasil se caracteriza por la diversidad étnica y racial, en particular su gran población afrodescendiente.5 Actualmente, más de la mitad de la población brasileña (56.2%) se identifica como negra o mestiza (parda) (Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística [IBGE], 2020). Este hecho es particularmente interesante a la luz del mayor rechazo de la sociedad chilena hacia migrantes de color (Mercado-Órdenes & Figueiredo, 2023; Sirlopú et al., 2015).
En tercer lugar, ser brasileño o brasileña conlleva representaciones específicas en el contexto internacional, como la samba,6 el carnaval, la propensión a la fiesta, y un acercamiento amistoso en las relaciones interpersonales. En las décadas de 1970 y 1980, el gobierno brasileño promovió imágenes del país con playas paradisíacas y mujeres voluptuosas bailando casi desnudas para atraer a los turistas (Padilla et al., 2017). Desde la década de 1990, Chile ha integrado elementos culturales brasileños en su territorio lo que dio lugar a la creación de escuelas de samba e institutos de capoeira creados y gestionados por sus nacionales. La popularización del ritmo axé7 a través de los medios de comunicación también ayudó a esta integración (Pieroni de Lima, 2017). Sin embargo, como señala Pieroni de Lima (2017), las referencias culturales de chilenas y chilenos hacia la “cultura brasileña” están simplificadas, exotizadas y estereotipadas. Además, hay una importante afluencia de turistas brasileños a Santiago y sus alrededores (alrededor de 400 000 al año). Este flujo es importante para la economía local y ha dado lugar a un mercado turístico dirigido específicamente hacia estos turistas (Pieroni de Lima, 2017).
En conclusión, la migración brasileña en Santiago representa una condición única de diferencia. Esto puede llevar a la negociación subjetiva cotidiana de experiencias de vida frente a estereotipos rígidos sobre sus características culturales y comportamiento. Hallazgos similares han sido reportados en estudios sobre migración brasileña en países del Norte Global (Gaspar & Chatti-Iorio, 2022; Guizardi, 2013; Padilla et al., 2017; Souto García, 2022) y en otros países sudamericanos (Albuquerque, 2009; Frigerio, 2005; Gallero, 2016).
Este artículo tiene como objetivo analizar los procesos identitarios subjetivos relacionados con la migración transnacional en el caso de migrantes provenientes de Brasil en Santiago de Chile. Para ello, se realizó una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico-hermenéutico, en la que se exploraron i) las relaciones que las y los participantes mantienen con y entre las configuraciones culturales8 de origen y destino, y ii) los cambios en las identidades narrativas9 que surgieron a partir de las experiencias vividas entre ambas culturas. Para este estudio, se recopilaron relatos de vida, se realizaron entrevistas en profundidad, y se utilizó fotovoz con brasileñas y brasileños en edad adulta que han residido en la capital chilena durante al menos un año. Los datos fueron recolectados en 2018 y 2019 y fueron analizados utilizando análisis de contenido temático con la ayuda del software MaxQDA 2020.
En las siguientes secciones se analizarán, en primer lugar, los procesos identitarios subjetivos en la migración, se destaca el papel del reconocimiento en ellos. Después, se describirán los aspectos metodológicos y los principales resultados de este estudio. Estos se refieren al modo en que los sujetos investigados expresaron el uso de las diferencias culturales como herramienta de integración social en la sociedad de acogida. Por último, se presentará una reflexión sobre el modo en que el desplazamiento entre culturas abre espacios para la expansión subjetiva y permite a los sujetos elaborar narrativas de identidad alternativas para sí mismos.
Procesos de identidad transnacional, identidades intersticiales y el papel del reconocimiento
La migración produce experiencias socioculturales diversas en los sujetos migrantes, lo que afecta a sus subjetividades10 y a cómo se interpretan a sí mismos (Bhatia, 2011). En este artículo, las identidades personales se entienden como procesos hermenéuticos reflexivos del “yo” que se constituyen a partir de las experiencias vividas y narradas por los sujetos durante su trayectoria vital (Ricoeur, 2006). Los procesos identitarios son el relato del yo vivido y transformado a lo largo del tiempo. Se construyen a partir de un cuerpo situado en condiciones materiales y discursivas específicas y se proyectan en el contexto social a través del lenguaje (narración) (Ricoeur, 2006).
Según Ricoeur (2006), las identidades emergen de relaciones de identificación y diferenciación con contextos socioculturales y discursivos, con otros sujetos y con referencias de identidad propia presentes en la memoria de experiencias anteriores. Como resultado, las personas forman sentidos y significados para el “yo”. Aunque algunas identidades se sedimentan a lo largo del tiempo, la perspectiva de Ricoeur asume que son plurales y mutables: las identidades se caracterizan más por ser cambiantes (identidad-ipse) que por permanecer iguales (identidad-idem) (Ricoeur, 2006).
Cabe señalar que dos conceptos clave desempeñan papeles cruciales en este proceso. El primero, la alteridad, se refiere a lo que es externo y extraño al yo y sirve como punto de referencia fundamental a partir del cual las personas se mimetizan o diferencian. El segundo, el reconocimiento, es la confirmación y aceptación del “yo” expresado en la narración por los demás. Los individuos buscan el reconocimiento del otro-sujeto (intersubjetivo), del otro-comunidad y del otro-sociedad con sus códigos y marcos normativos y valorativos11 (Vargas Bonilla, 2020). Dicho reconocimiento es condición sine qua non para las identidades.
Por tanto, las identidades no son simples productos de la voluntad y las elecciones individuales. Los sujetos se encuentran dentro de estructuras sociales que les preceden, y que clasifican y condicionan cómo pueden vivir sus vidas y narrar sus historias. En este sentido, las identidades son puntos de articulación entre la dimensión subjetiva y las estructuras sociales, los individuos y los discursos dominantes que configuran sus experiencias vitales (Hall, 2003).
En la migración transnacional, los encuentros de las personas con la alteridad pueden aumentar y sus procesos de identidad pueden diversificarse. Los individuos inmigrantes negocian a menudo cómo se constituyen a sí mismos en relación con nuevos marcos socioculturales (Bhatia, 2011; Bhatia & Ram, 2009). Por un lado, mujeres y hombres inmigrantes se enfrentan a otras cajas de herramientas identitarias en la sociedad de acogida (Grimson, 2011), incluidas representaciones, imágenes, clasificaciones sociales y códigos lingüísticos y de comportamiento que difieren de los de su origen. Por otro lado, mantienen conexiones con la configuración cultural de origen a través de actividades y relaciones interpersonales que traspasan las fronteras nacionales. El lugar de origen cambia con el tiempo, al igual que las y los propios migrantes, por lo que mantener un vínculo con la configuración cultural de origen implica también una relación con la alteridad (Fernández Montes, 2013). Así, la condición migrante se caracteriza por relacionarse simultáneamente con dos o más espacios separados por fronteras nacionales y culturales. Esta interacción resulta en una reorganización dialéctica de su “yo” a través del diálogo activo con las configuraciones macroestructurales y las prácticas (micro)sociales de estos espacios (Guizardi, 2016).
Al establecer relaciones con más de una configuración cultural y navegar material, geográfica y simbólicamente entre sus marcos, surgen espacios terceros o intersticiales para los y las inmigrantes.12 Estos espacios se caracterizan por ser de entremedio (Bhabha, 1998) ya que no pertenecen ni a una configuración cultural ni a la otra. Más bien, son el producto de sucesivos encuentros con la diferencia y se configuran en la experiencia subjetiva de la migración transnacional.
En este trabajo, se definen las identidades intersticiales como las identidades narrativas que emergen del tercer espacio. Este concepto se refiere a la condición específica de ir y venir entre los límites de lo posible dentro de cada contexto sociocultural cuando el sujeto habita transnacionalmente tanto su origen como su destino (Da Silva Villar et al., 2021; Da Silva Villar & Sharim Kovalskys, 2023). Estas identidades son procesuales, plurales y mutables. Se negocian constantemente dentro de los marcos de configuraciones culturales, cajas de herramientas identitarias y categorizaciones establecidas entre los grupos sociales en cada territorio (Da Silva Villar et al., 2021; Da Silva Villar & Sharim Kovalskys, 2023). En otras palabras, el proceso de producción identitaria del yo es dialéctico: se da simultáneamente entre las posibilidades de agencia de los sujetos migrantes y las condiciones socioestructurales de los contextos locales con los que interactúan (Guizardi, 2016). Estas condiciones estructurales funcionan a través de relaciones jerárquicas de poder basadas en el sexo, la etnia y la clase, entre otras clasificaciones sociales, que generan desigualdades entre los distintos grupos sociales, incluidos los propios grupos de migrantes (Guizardi, 2016). Dado que operan interseccionalmente, estas desigualdades producen diferencias en las posibles experiencias de vida y, por lo tanto, condicionan cómo las y los migrantes se narran a sí mismos y cómo producen identidades personales dentro de este tercer espacio (Da Silva Villar et al., 2021; Da Silva Villar & Sharim Kovalskys, 2023).
Metodología
Este artículo surge de un estudio doctoral cualitativo con un diseño descriptivo-exploratorio y un enfoque fenomenológico-hermenéutico. Los datos fueron recolectados antes de las movilizaciones populares en Santiago en octubre de 2019 (denominadas “estallido social”) y de la pandemia mundial de COVID-19, que llegó a Chile en marzo de 2020.
Se realizó un muestreo teórico con una estructura previamente definida que incluyó solo a mujeres y hombres brasileños en edad adulta (de entre 18 y 60 años) con al menos un año de residencia en Santiago. Dichos participantes tenían su documentación migratoria al día. La mayoría fue reclutada a través de observaciones participantes en eventos culturales brasileños en Santiago (muestreo de oportunidad). También se utilizó la técnica de muestreo en cadena, en la que se solicitó a quienes participaron que permitieran el contacto con otras personas que inmigran. La investigación contó con 16 participantes, ocho mujeres y ocho hombres, de edades comprendidas entre los 22 y los 53 años. Siete participantes, de los cuales cuatro eran mujeres, se identificaron como afrodescendientes o mestizos en algún momento de la entrevista. Todos los participantes habían completado al menos la escuela secundaria, y 10 de ellos tenían educación superior, en consonancia con los resultados de investigaciones anteriores sobre migrantes brasileños y brasileñas en Chile (Pieroni de Lima, 2017; Pinheiro da Silva, 2017). Todos los participantes llegaron a Chile después de 2000, y su tiempo de residencia osciló entre un año y un mes y 16 años, con un promedio de alrededor de cinco años. Procedían de diferentes regiones de Brasil (Noreste, Centro-Oeste, Sureste y Sur). La Tabla 1 proporciona información sociodemográfica de quienes participaron (los nombres fueron anonimizados mediante seudónimos).
| Nombre | Edad | Sexo | Afro-desc./ mestizo | Nivel educativo | Empleo | Ciudad de origen (estado de Brasil) | Año de llegada (a Chile) | Tiempo de residencia en Santiago* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana María | 38 | Mujer | No | Secundaria Completa | Trabajadora doméstica | Recife (PE) | 2017 | 1 año y medio |
| Bruna | 32 | Mujer | Sí | Educación superior | Profesora de idiomas | Campo Grande (MS) | 2016 | 3 años |
| Camila | 36 | Mujer | No | Educación superior | Directora de banco | Cascavel (PR) | 2007 | 11 años |
| Carlos | 31 | Hombre | Sí | Educación superior | Ingeniero automotriz | Osasco (SP) | 2018 | 1 año y 2 meses |
| Dado | 53 | Hombre | No | Educación superior | Líder religioso | São Paulo (SP) | 2017 | 1 año y 7 meses |
| Daniel | 37 | Hombre | No | Educación superior | Empresario | Botucatu (SP) | 2010 | 8 años |
| Davi | 28 | Hombre | No | Secundaria Completa | Bailarín | Rio de Janeiro (RJ) | 2018 | 1 año y 1 mes |
| Diego | 37 | Hombre | Sí | Educación superior | Analista de sistemas | Niterói (RJ) | 2015 | 3 años |
| Helena | 39 | Mujer | No | Educación superior | Diseñadora gráfica | Rio de Janeiro (RJ) | 2005 | 13 años |
| Luís | 25 | Hombre | No | Secundaria Completa | Traslado de turistas | Porto Alegre (RS) | 2015 | 2 años y medio |
| Manuela | 33 | Mujer | Sí | Posgrado | Profesora universitaria | Recife (PE) | 2012 | 6 años |
| María | 25 | Mujer | No | Educación superior | Vendedora de servicios turísticos | São Paulo (SP) | 2017 | 1 año y medio |
| Miguel | 22 | Hombre | Sí | Secundaria Completa | Guía turístico | Osasco (SP) | 2014 | 4 años |
| Pablo | 35 | Hombre | No | Secundaria Completa | Representante comercial | São Paulo (SP) | 2011 | 7 años |
| Tania | 42 | Mujer | Sí | Secundaria Completa | Manicurista | Recife (PE) | 2002 | 16 años |
| Vida | 40 | Mujer | Sí | Educación superior | Profesora de idiomas | São Paulo (SP) | 2017 | 1 año y 10 meses |
En cuanto a sus experiencias migratorias previas, 12 participantes habían emigrado dentro de Brasil antes de trasladarse a Santiago. Seis13 emigraron dentro de su estado, de ciudades del interior a la capital, mientras que seis14 se desplazaron entre distintos estados brasileños. Además, ocho participantes tenían experiencias internacionales previas que incluían viajes al extranjero o intercambios de estudios, entre otros. Cabe destacar que siete participantes15 ya habían visitado Santiago en algún momento de su vida. Tres participantes habían emigrado internacionalmente antes de mudarse a Chile: Luís (un año en Argentina), Dado (cuatro años en Japón, 20 en Perú) y Pablo (tres años en Alemania). En cuanto a la motivación de su migración, cinco participantes16 indicaron que se mudaron por razones afectivas (migración por motivos amorosos), mientras que 12 citaron oportunidades laborales o el deseo de mejorar sus condiciones de vida.17
Para la recopilación de datos se empleó una combinación de tres métodos narrativos durante dos encuentros con cada participante: historias de vida (De Gaulejac, 1996), entrevistas en profundidad (Gaínza, 2006) y fotovoz, que utiliza la fotografía participativa para enriquecer la narración (Gómez, 2017). Las entrevistas se realizaron con el consentimiento oficial de los sujetos participantes (consentimiento informado). Cada encuentro duró entre una hora y media y cuatro horas, con una media de unas cuatro horas por participante si se toman en cuenta ambos encuentros. Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas para su posterior análisis.
Por último, se utilizó el análisis de contenido temático para analizar las transcripciones. Se trataba de identificar patrones (temas) alineados con los objetivos de la investigación a partir de una lectura transversal de las entrevistas (Braun & Clarke, 2006). En consecuencia, se reorganizaron los datos en aquellos temas relacionados principalmente con i) las relaciones de cada participante con las configuraciones culturales de su origen y destino; ii) sus experiencias sobre ser brasileño en Santiago; y, iii) los procesos de identificación-diferenciación que emergieron de sus narrativas. Se utilizó el software MaxQDA para este proceso analítico.
Resultados
Santiago como destino inesperado: navegando entre oportunidades y fronteras culturales
Las personas brasileñas entrevistadas afirmaron que no habían considerado Santiago de Chile como destino antes de emigrar. Inicialmente, carecían de información sobre la ciudad. En palabras de Bruna, “en Brasil no tenemos ninguna referencia sobre la cultura chilena” (entrevista 1, párr. 28). Además, Chile no suele figurar en la lista de destinos migratorios preferidos por brasileños y brasileñas, que se inclinan por Estados Unidos y los países europeos. De hecho, doce participantes18 mencionaron que en ningún momento habían considerado a Chile como opción.
La perspectiva de emigrar a Santiago surgió inesperadamente en la vida de las personas participantes, al ofrecerles la posibilidad de hacer algo nuevo y mejorar sus condiciones económicas. Trece participantes19 mencionaron que su migración a Chile fue una oportunidad para expandirse profesional y personalmente. Once20 describieron el traslado como una búsqueda de algo nuevo, un cambio en su trayectoria de vida. María (entrevista 1, párr. 8), que emigró con su novio, dijo que más allá de emigrar por amor, buscaba una experiencia diferente. Cabe destacar que las relaciones interpersonales jugaron un papel importante en hacer de Santiago un destino migratorio para quienes participaron en el estudio. Influyeron las conexiones con nacionales de Chile,21 así como con connacionales de Brasil (como familiares y amigos) que habían emigrado antes.22 También mencionaron viajes anteriores a Santiago relacionados con el trabajo23 o vacaciones24 como factores que contribuyeron a su decisión.
Después de emigrar a la ciudad, hombres y mujeres participantes describieron Santiago como un lugar seguro, con bellos paisajes, estabilidad económica y buenas oportunidades de trabajo para las y los extranjeros. Camila, Carlos, Davi, Luís, María y Miguel (6) afirmaron que valoraban Santiago porque se sentían más seguros respecto a la delincuencia cotidiana en comparación con sus lugares de origen (sur y sureste de Brasil). Además, Camila, Carlos, Daniel, Luís, Miguel y Pablo (6) mencionaron el crecimiento y la estabilidad económica de Chile como factores clave que les proporcionaban mejores condiciones de vida. Miguel, Carlos, Davi y Helena (4) señalaron que habían mejorado su calidad de vida desde que se mudaron. También expresaron su asombro ante la belleza de los paisajes naturales de Chile, que les ofrecía una serie de experiencias al aire libre que nunca habían vivido.
Sin embargo, el aspecto más significativo que caracteriza a Santiago para quienes participaron son las sucesivas y marcadas diferencias culturales a las que se enfrentan, que inducen una sensación de extrañeza y hacen necesaria la adaptación. En primer lugar, está la barrera del idioma. Doce participantes25 empezaron a aprender español después de mudarse a Santiago y ─excepto Miguel y Daniel─ dijeron que enfrentarse al idioma ha sido un reto importante en su vida diaria. Manuela y Vida, que ya sabían español por las clases que habían tomado en Brasil, seguían teniendo dificultades para entender los modismos y la jerga chilenos. Helena y Tania, residentes en Santiago desde hace más de 13 años, dijeron que aún no han perdido su acento brasileño, que las marca todavía como extranjeras en sus círculos sociales.
En segundo lugar, las personas participantes percibieron diferencias en los hábitos y comportamientos sociales entre nacionales de Chile y de Brasil. Un ejemplo es el uso de espacios públicos para interacciones sociales. Carlos (entrevista 2, párr. 201) describió que en Osasco era normal salir a bares y restaurantes con amigos y utilizar los espacios públicos, mientras que en Santiago los amigos suelen reunirse en la comodidad de sus casas. De acuerdo con Ana María (entrevista 2, párr. 356), los vecinos se reúnen en las aceras para charlar en Recife, una práctica que es menos frecuente en Santiago.
En tercer lugar, la mayoría de quienes participaron26 afirmaron haber entablado relaciones con gente de otras nacionalidades y haber incorporado estos antecedentes culturales a su vida cotidiana en Santiago. Ana María tenía un novio boliviano y participaba en un grupo de mujeres cristianas de distintos países latinoamericanos. En su negocio, Daniel dirigía a trabajadores de distintas partes del mundo. Davi trabajaba en una academia de danza, colaborando con artistas de países sudamericanos y europeos, mientras que Miguel, Luís y María relataron su experiencia trabajando con turistas de distintos países. Tania eligió a una venezolana como socia en su salón de belleza y había hecho un curso de uñas acrílicas formado por mujeres latinoamericanas de distintas nacionalidades. Vida y Bruna daban clases en una escuela de idiomas donde trabajaban varios norteamericanos. Por último, Manuela y Diego se relacionaban con personas de otros países latinoamericanos a través de grupos sociales: Diego participaba en grupos de forró27 y Manuela en un grupo de mujeres activistas afrolatinas.
Me gusta vivir en Chile porque me siento parte de Sudamérica. En Brasil, me siento como en una isla: Brasil. No conectamos mucho con nuestros [países] vecinos. Aquí siento esta conexión, como sudamericanos. Hablamos español, hablamos portugués. Si voy a una fiesta, hay salsa colombiana, dominicana y venezolana. Esta mezcla es impresionante. (Diego, entrevista 1, párr. 51)
En cuarto lugar, todos los participantes declararon haber experimentado diferencias ─y conflictos─ con personas chilenas. La mayoría (14)28 dijo que chilenos y chilenas eran poco receptivos a la convivencia con personas extranjeras, sobre todo en las relaciones interpersonales amistosas y cotidianas. Todos compartían la idea de que a chilenas y chilenos les gusta estar entre quienes consideran iguales. En este sentido, se diferencian de quienes provienen de Brasil, a quienes describieron como abiertos, desenvueltos y más solidarios. Nacionales de Chile también fueron caracterizados como desconfiados, fríos y distantes en las relaciones. Vida (entrevista 1, párr. 62) y Helena (entrevista 1, párr. 54) añadieron que esto se traduce en un mal servicio al cliente en la capital. Para Pablo (entrevista 1, párr. 48), esta característica creó más oportunidades de trabajo para la gente extranjera en el mercado laboral. Sin embargo, Manuela (entrevista 1, párr. 48) aclaró que estos rasgos representaban predominantemente a los santiaguinos y no a todos los chilenos.
Por último, en relación con el trato a personas extranjeras, Bruna, Camila, Davi, Helena y Manuela (5) compartieron casos en los que sufrieron xenofobia. Relataron que les dijeron explícitamente que debían volver a su país y las culparon de robar empleos a los chilenos. Del mismo modo, Camila, Davi, Helena y Manuela (4) mencionaron que las personas procedentes de Brasil, especialmente las mujeres y las disidencias sexuales, eran hipersexualizadas por la población local: se esperaba de ellas que estuvieran sexualmente disponibles o incluso que trabajaran en la industria del sexo. Además, Diego, Manuela, Miguel y Tania (4) relataron sus propias experiencias de racismo, ilustraron cómo se entrecruzaba con la xenofobia y el clasismo en su vida cotidiana. Observaron que chilenos y chilenas tendían a discriminar más duramente a inmigrantes de color procedentes de países considerados pobres.
Lazos brasileños al otro lado de las fronteras: las redes que sostienen la migración
La investigación demostró que las personas procendentes de Brasil mantienen un contacto permanente con su familia y amigos en su país de origen gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Diez participantes29 declararon mantener este tipo de conexión regularmente a través de las redes sociales. Entre ellos, tres30 afirmaron enviar remesas a sus familiares. La mayoría de participantes (12)31 dijeron que viajaban periódicamente a Brasil, en función de sus posibilidades económicas. La frecuencia de sus viajes variaba, desde una vez cada dos meses (en el caso de Carlos y Daniel) hasta una vez cada dos años (en el caso de Luís). Además, Bruna, Dado, Diego, Manuela y Tania (5) declararon recibir a personas de Brasil en Santiago y mostrarles la ciudad.
En cuanto a la presencia de elementos culturales brasileños en su vida cotidiana, las y los participantes mencionaron que: i) hablaban portugués con frecuencia (12);32 ii) cocinaban comida brasileña (8);33 iii) importaban productos brasileños o los compraban a otros migrantes en Santiago (5);34 iv) escuchaban música brasileña con regularidad (6);35 y, v) participaban activamente en grupos de música y baile brasileños, como el forró y la samba (3).36 Además, hubo quienes afirmaron mantener tradiciones regionales en sus rutinas: Luís bebía chimarrão y escuchaba música gaucha37 a diario, mientras que Ana María, Manuela y Tania decían cocinar comidas típicas del noreste de Brasil siempre que tenían los ingredientes y el tiempo necesarios. Quienes participaron38 también mencionaron que recreaban festividades culturales brasileñas con sus amigos y familiares. Bruna y sus compañeros de trabajo organizaban fiestas Juninas39 en sus casas durante junio y julio de cada año. Tania se refirió a la celebración del carnaval brasileño en casa con amigos y familiares, y Helena relató que había mantenido la costumbre de regalar caramelos el día de los Santos Cosme y Damião (27 de septiembre),40 pero adaptada a su vida actual: en vez de regalar dulces a los niños, se los daba a sus compañeros de trabajo.
Las redes profesionales brasileñas resultaron fundamentales para la inserción laboral de los sujetos participantes. Varios y varias encontraron empleo a través de contactos brasileños, como Ana María, que emigró para trabajar como empleada doméstica para una familia brasileña, o Miguel, que consiguió su primer empleo en Santiago en un restaurante con la ayuda de su hermano, que había emigrado años antes. Las y los participantes también mantuvieron vínculos con personas de Brasil a través de sus trabajos. Luís, María y Miguel trabajaban con turistas brasileños y brasileñas en Santiago; Bruna y Vida son profesoras de idiomas para estudiantes brasileños; Camila trabaja para un banco brasileño en Santiago; y Daniel tiene principalmente empleados brasileños como empresario de un negocio de consultoría de recursos humanos.
Según las y los participantes, Facebook, con sus grupos para brasileños y brasileñas en Chile, es una plataforma esencial para quienes han emigrado o desean emigrar a Chile. En estos grupos, sus integrantes se ayudan mutuamente en cuestiones prácticas como visas, vivienda y empleo.
Por último, las personas que desempeñan un papel importante en las conexiones interpersonales de los participantes son de Brasil: “Los brasileños se juntan con brasileños” (Bruna, entrevista 1, párr. 22). Bruna, Camila, Daniel, Diego, Pablo y Tania (6) afirmaron que la mayoría de sus amigos más cercanos siguen siendo brasileños. Explicaron que esto se debe a que las y los chilenos no están abiertos a entablar relaciones amistosas y a que hay problemas de comunicación entre los dos grupos.
Representación de la brasilidad en Santiago: estrategia y reconocimiento
Ellos [los chilenos] hacen amigos entre ellos. No es fácil entrar en el entorno chileno. [...]. Se nota la diferencia entre brasileños y chilenos, ¿no? Porque ellos son más reservados que nosotros. [...] Los chilenos están más cerrados en sus círculos, ¡pero aman a los brasileños! (Miguel, entrevista 1, párr. 90)
El relato de Miguel ilustra las complejas y a veces contradictorias percepciones que conforman las experiencias de inmigrantes provenientes de Brasil en Santiago: mientras que las y los locales pueden albergar actitudes discriminatorias hacia quienes llegan del extranjero, al mismo tiempo aprecian lo que perciben como “cultura brasileña”. Esta percepción positiva de las personas provenientes de Brasil en Santiago fue señalada por catorce participantes41, que describieron el interés de las y los chilenos como acogedor. Los sujetos participantes sugirieron que la población local los asocia con los “rasgos típicos” brasileños: gusto por la fiesta, habilidad para el fútbol y el baile, alegría espontánea, vestimentas coloridas, libertad sexual, y un enfoque optimista de la vida. Diego (entrevista 2, párr.170) afirmó que “hay una representación de la nacionalidad y sus características. Así, lo brasileño se construye en la mente del chileno como lleno de samba, fiesta, buena vibra, entretenido, todo excelente”.
Las personas participantes señalaron que la actitud inicialmente poco receptiva de las y los chilenos suele cambiar cuando se dan cuenta de que un migrante es brasileño. Este cambio ha facilitado el establecimiento de vínculos más fuertes entre nacionales y extranjeros en sus relaciones personales y profesionales. Según Carlos, Diego, Manuela y Tania, este cambio puede incluso ayudar a mitigar la discriminación racista a la que suelen enfrentarse las y los afrobrasileños en su vida cotidiana. Afirmaron haber experimentado más racismo en Brasil que en Santiago. Según Tania (entrevista 1, párr.180), una persona tiene menos oportunidades de trabajo en Brasil debido al racismo, situación que, según ella, no es tan evidente en Chile. Vida (entrevista 1, párr. 36) informó que, más allá del color de la piel, “mucha de la distinción se basa en la nacionalidad” en Chile.
Cuando llegué [a Santiago] no sufrí racismo [...]. Y creo que es porque soy brasileña. Cuando la gente se da cuenta de que soy brasileña, la situación se suaviza. La situación sería muy diferente si yo fuera colombiana o haitiana teniendo el mismo tono de piel. (Manuela, entrevista 2, párr. 133)
La actitud acogedora y la receptividad hacia las personas procedentes de Brasil crea “un puente de interés por parte de los chilenos” (Diego, entrevista 2, párr. 142). Catorce participantes42 señalaron esta recepción positiva como una ventaja para las y los brasileños en comparación con otros migrantes latinoamericanos y caribeños en Santiago. Además, capitalizaron esta valoración de su brasilidad incluso cuando no se identificaban con las imágenes estereotipadas que las y los chilenos tenían de ellos y ellas.
Las personas participantes también afirmaron haber aprovechado los elementos culturales brasileños para insertarse profesionalmente en Santiago. Por ejemplo, utilizaron la lengua portuguesa para ofrecer servicios a sus paisanos y paisanas. Este enfoque se observó en el trabajo turístico de Luís, Miguel y María. Existe un mercado de servicios para turistas de Brasil en Santiago, que ofrece visitas a puntos de interés de la ciudad y sus alrededores. Del mismo modo, Vida y Bruna emplearon esta estrategia ofreciendo clases de inglés a las y los brasileños y de portugués a los y las hispanohablantes.
Tania, una mujer afrobrasileña que llevaba diez años trabajando como bailarina de ritmos brasileños, es un ejemplo de lo anterior. Antes de emigrar, bailaba ritmos típicos del noreste de Brasil en Recife. Sin embargo, cuando se instaló en Santiago, empezó a trabajar con elementos culturales nacionalizados, como la samba y las fiestas de carnaval del sureste de Brasil. En el caso concreto de Tania, ese trabajo le ayudó a salir de una relación abusiva con su exmarido chileno, criar a sus dos hijas y financiar su formación profesional en uñas acrílicas.
Algunas de las personas participantes mencionaron el uso de elementos culturales brasileños para insertarse socialmente en grupos chilenos. Por ejemplo, Diego (entrevista 1, párr. 39) contó cómo participar en grupos de forró en Santiago le había permitido ampliar su círculo de amigos. Carlos comenzó a frecuentar grupos de chilenos que compartían la pasión por Brasil y se reunían semanalmente para tocar samba. En poco tiempo, se convirtió en músico del grupo, una oportunidad que, según él, no habría sido posible en su lugar de origen, donde los grupos de samba daban prioridad a los músicos de mayor nivel. Carlos mencionó varias veces lo significativo que fue para él participar en este grupo, ya que le hizo sentirse incluido, acogido y reconocido. En ambos casos, los participantes ya se habían involucrado con estos ritmos musicales en sus lugares de origen; sin embargo, su relación con estos artefactos culturales cambió en su lugar de destino.
También, se observó la existencia de relaciones íntimas y familiares establecidas entre brasileños y brasileñas y chilenos y chilenas. Diez participantes (siete mujeres y tres hombres) tienen actualmente parejas chilenas o han mantenido anteriormente una relación duradera con nacionales de Chile. En el momento de sus entrevistas, María, Manuela, Camila, Luís, Tania y Vida mantenían relaciones sentimentales estables con personas nacidas en Chile. Además, María, Camila, Pablo y Tania son padres y madres de niños con nacionalidad de este país en estas relaciones interculturales. Daniel contó que su hijo, nacido en Chile de su matrimonio con una brasileña, se desenvolvía bien en ambos contextos socioculturales. María afirmó que fue tan bien recibida por la familia de su pareja que ya no quería volver a Brasil: se sentía más cómoda con ellos que en su propia familia (María, entrevista 1, párr. 42).
Por último, a pesar de las dificultades relacionadas con las diferencias culturales, la xenofobia, el racismo y los conflictos de convivencia con las y los chilenos, la totalidad de participantes afirmaron que Santiago les había proporcionado nuevas experiencias en sentido positivo. Estas nuevas experiencias fueron consideradas oportunidades que no habrían tenido si se hubieran quedado en Brasil. Camila dijo (entrevista 1, párr. 88): “Creo que emigrar fue muy importante para mejorar mi historia de vida. Si me hubiera quedado en Brasil, [...] no estaría donde estoy hoy. No me refiero a lo económico. Me refiero a lo emocional, a mi crecimiento como persona”.
Discusión: negociar la subjetividad en el tercer espacio
Inmigrantes brasileños en Santiago son migrantes transnacionales según la definición de Glick Schiller et al. (1995) y se relacionan con las dimensiones socioculturales de cada sociedad como una alteridad. Esta condición, junto con la recepción positiva que brasileños y brasileñas reciben de chilenas y chilenos (y las oportunidades laborales y personales que ello conlleva), configura un tercer espacio (Bhabha, 1998) para sus procesos identitarios.
Un indicio de este espacio intersticial en los procesos de identidad de quienes migran es la forma en que el grupo participante del estudio se describe a sí mismo a partir de su experiencia migratoria. Cada participante compartió relatos que incluían un sentimiento de transformación de la identidad personal y de expansión subjetiva relacionada con la migración en algún momento de las entrevistas. Frases como “salir de la burbuja”, “romper el círculo”, “descubrirse a uno mismo”, “ampliar sus negocios e intereses” y “sentirse más libre y dueño (o dueña) de su propia vida” fueron utilizadas para referirse a estos procesos. En palabras de Miguel (entrevista 1, párr. 38), “Conocer otro país, otra cultura y otro idioma te abre enormemente la mente”. Del mismo modo, María comentó su transformación personal: “vivir en otro país te hace enfrentarte a cosas a las que no estabas acostumbrada” (María, entrevista 1, párr. 28).
Sin embargo, la mayoría señaló que este desarrollo personal vino acompañado de ciertas pérdidas que sintieron como un precio que tuvieron que pagar. Algunos ejemplos de estas pérdidas son la sensación de dejar atrás toda una vida en Brasil, la distancia con la familia y los amigos y las dificultades mencionadas anteriormente relacionadas con las diferencias culturales en el lugar de destino.
A veces, todavía pienso y lloro porque tenía una vida allí; tenía mi propia casa, y era pobre, pero lo tenía todo. [...] Tenía mi trabajo, viajaba por el noreste [brasileño], tenía mi coche, mi marido tenía su moto, y lo dejé todo, así que a veces eso duele mucho [...]. (Ana María, entrevista 1, párr. 76)
Por lo tanto, la experiencia migratoria puede expandir la subjetividad en el espacio intersticial entre configuraciones culturales. Este espacio es, en sí mismo, un espacio (intra)subjetivo en el que pueden (trans)formarse nuevas (terceras) identidades. Sin embargo, dicha transformación se negocia y no es gratuita: quien migra tiene que enfrentarse a los marcos socioculturales que les preceden en la sociedad de destino, a las pérdidas que conlleva la migración y a las estrechas imágenes que existen sobre personas de su nacionalidad en la sociedad receptora.
En el caso de brasileñas y brasileños en Santiago, la valoración positiva de su nacionalidad por la sociedad local les ha permitido negociar su proceso identitario con un espacio extra y (re)producir identidades intersticiales a pesar de ser estereotipados y exotizados (Pieroni de Lima, 2017). Con fines ilustrativos, se identificaron diferentes expresiones de identidad narradas por quienes participaron en este estudio, las cuales se categorizaron en siete grupos de identidades intersticiales (véase Tabla 2). Al considerar las identidades como procesos de identificación (Hall, 2003), un mismo sujeto puede expresar más de una identidad, aunque estas parezcan contradictorias.
| Nombre | Grupos culturales chilenos disidentes | Identidades latinoamericanas | Identidades regionales transnacionales | Brasilidad transnacional | Paternidad transnacional | Religiosidades transnacionales | Ciudadana(o) del mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana María | X | X | X | ||||
| Bruna | X | X | |||||
| Camila | X | X | |||||
| Carlos | X | ||||||
| Dado | X | X | X | X | |||
| Daniel | X | X | X | ||||
| Davi | X | X | |||||
| Diego | X | X | X | X | |||
| Helena | X | ||||||
| Luís | X | ||||||
| Manuela | X | X | X | ||||
| María | X | X | |||||
| Miguel | X | ||||||
| Pablo | X | ||||||
| Tania | X | X | X | ||||
| Vida | X | ||||||
Se encontraron identificaciones con grupos culturales chilenos disidentes e identidades latinoamericanas que se alinean estrechamente con la configuración cultural de destino. En el primer grupo surgieron identificaciones con el grupo indígena mapuche (Diego), las culturas del norte de Chile (Manuela) y los estilos de vida asociados a las periferias de Santiago (María). El concepto de identidades latinoamericanas se refiere a la autopercepción de brasileños y brasileñas como parte de una hermandad latinoamericana más amplia, moldeada por la migración.43 Esta segunda identidad también incluye identificaciones con grupos minoritarios latinoamericanos, como las afrolatinas (Manuela).
En cuanto a las identidades vinculadas al lugar de origen, se observaron identidades regionales transnacionales. Se trata de participantes que describen su propia identidad a partir de las prácticas culturales de un determinado estado brasileño. Adaptan estas prácticas a la realidad local del destino y, en algunos casos, las utilizan en su beneficio. Por ejemplo, Daniel se definió como paulista,44 lo que significa que es agresivo y competitivo en los negocios, una cualidad que le da ventaja en el mercado empresarial chileno.
También relacionado con el contexto de origen, se encontró la brasilidad transnacional, que es la identificación con elementos culturales brasileños que han sido nacionalizados y utilizados como estereotipos para procedentes de Brasil que viven en otros países. Se identificaron dos formas de expresión de esas identidades: i) crear una extensión de Brasil en Santiago al establecer relaciones exclusivamente con connacionales y al comprar productos y utilizar servicios de personas de ese país (Camila y Bruna); y, ii) encarnar elementos culturales brasileños, como vestirse con los “colores brasileños” (verde y amarillo), bailar samba y esforzarse por estar siempre alegres y listos para celebrar (Tania y Carlos). Mediante estos elementos mejoran sus oportunidades profesionales y personales en Santiago.
Es importante destacar que los dos individuos cuyas identidades intersticiales se alinean con los estereotipos de la nacionalidad brasileña internacionalizados son afrobrasileños. Esta asociación puede deberse al hecho de que, internacionalmente, la imagen de las personas brasileñas se ha asociado a características fenotípicas específicas, como el tono de piel más oscuro (Guizardi, 2013). En consecuencia, se puede inferir que los límites estructurales con los que brasileñas y brasileños tienen que negociar sus identidades en las configuraciones culturales de destino incluyen lidiar con estereotipos aún más intensos para aquellas personas que más se asemejan al imaginario de la brasilidad: las personas de color. En el caso de las mujeres afrobrasileñas, la situación es aún más delicada debido a la sexualización, exotización y cosificación de sus cuerpos, vinculadas a la figura de la mulata45 (Corrêa, 1996). Aun así, navegando entre el racismo de los chilenos y el ser exotizadas como afrobrasileñas, la estrategia más viable parece ser incorporar la brasilidad. En el caso concreto de Tania, utilizó su trabajo como mulata (como ella llama a su trabajo como bailarina de samba) para lograr la independencia económica y mejorar sus condiciones de vida.46
La parentalidad transnacional se refiere a las identificaciones vinculadas a las experiencias únicas de crianza que surgen de estar en un país extranjero. Esto se observó de dos maneras: i) tener descendencia nacidas en Chile y lidiar con el hecho de que su lengua materna es el español (María, Camila, Daniel y Tania); esto incluyó negociaciones en la crianza en medio de diferencias culturales en las relaciones de pareja entre oriundos de Chile y de Brasil; y ii) tener prole en Brasil y mantener vínculos transnacionales con ella participando en su crianza a través de las TIC y viajes periódicos a Brasil (Ana María y Dado).
También se habla de religiosidades transnacionales como una forma de autonarrativa y de construir una historia personal en torno a prácticas religiosas que traspasan las fronteras nacionales. Estas prácticas han permitido a quienes participaron insertarse profesional y socialmente en Santiago. Como ejemplos están Dado, que emigró a Chile y se convirtió en representante de una religión japonesa; Ana María, que se insertó socialmente a través de su participación en grupos de mujeres cristianas latinoamericanas; y Helena, que descubrió la espiritualidad yogui en Santiago, la que ha abrazado como su actual forma de ser.
Por último, una fracción de quienes fueron entrevistados se identificaron como ciudadanas y ciudadanos del mundo: individuos que sienten que no pertenecen a ningún lugar en concreto y, por tanto, pueden vivir y adaptarse a cualquier sitio. Para estas personas, las fronteras nacionales se difuminan, lo que les permite cruzarlas con facilidad. Además, se encontraron individuos con el privilegio económico de cruzar libremente las fronteras geográficas (Daniel) junto a aquellos que aún no han visitado otros países además de Chile (Miguel). En el caso de Miguel, el cruce de fronteras parece ser principalmente simbólico: menciona sus frecuentes interacciones con personas de diferentes culturas en Santiago, a través de las cuales ha aprendido español, inglés y alemán.
Reflexiones finales
Este artículo analizó los procesos identitarios subjetivos relacionados con la migración transnacional a través del caso de migrantes brasileños y brasileñas en Santiago de Chile. Con el uso de un enfoque fenomenológico-hermenéutico, se identificaron las formas en que las personas participantes se relacionan con las configuraciones culturales de origen y de destino.
Los resultados revelan relatos de cambios en la identidad personal de forma transversal en las narraciones de los individuos antes descritos. En este sentido, se acercan a las aportaciones de Ricoeur (2006): las identidades personales se caracterizan más por sus transformaciones que por su estabilidad. Si bien esta característica de la identidad no es producto exclusivo de la migración, se plantea que moverse entre las sociedades de origen y destino posibilita encuentros continuos con diferencias culturales que, como se ha visto, fomentan nuevos procesos identitarios subjetivos (Bhatia, 2011). Como se demuestra en este estudio de caso, estos (des)encuentros con la diferencia permitieron el surgimiento de identidades narrativas plurales ─identidades intersticiales─ que son híbridas en sus características: portan elementos culturales de origen y destino y vinculan estas configuraciones culturales en cierto nivel.
La naturaleza procesal de las identidades también representa la limitación más significativa de este trabajo. Las identidades intersticiales destacadas en las narrativas de los sujetos participantes son una fotografía de un momento del proceso de construcción identitaria de cada migrante en un momento sociohistórico específico. Las manifestaciones sociales de finales de 2019 en Chile y la pandemia del COVID-19 en los años siguientes pueden no solo haber cambiado estas identidades, sino también haber reorientado las trayectorias migratorias de estos individuos. No obstante, el análisis de las experiencias migratorias de brasileños y brasileñas en Santiago permite comprender cómo pueden funcionar los procesos de identidad personal relacionados con la migración cuando existe un nivel mínimo de reconocimiento de las personas que migran en la sociedad de acogida. En este sentido, cabe profundizar en algunos resultados que se consideran esenciales para comprender el contexto de la migración sudamericana en Santiago, por un lado, y la articulación entre identidad personal, cultura y migración, por el otro.
En primer lugar, las personas brasileñas entrevistadas corroboran que la sociedad chileno-santiaguina suele ser poco acogedora con migrantes sudamericanos en función de sus características (nacionalidad, color de piel, nivel socioeconómico y sexo, entre otras). Este fenómeno ha sido descrito en otros estudios (Agar Corbinos, 2015; Ambiado Cortes et al., 2022; Mercado-Órdenes & Figueiredo, 2023; Sirlopú et al., 2015; Sirlopú & Van-Oudenhoven, 2013; Stefoni & Bonhomme, 2014; Tijoux & Retamales, 2015). En concordancia con las experiencias reportadas por nacionales de Colombia en Chile (Gissi et al., 2019), brasileñas y brasileños perciben a los habitantes de Santiago como distantes y desconfiados en las relaciones interpersonales. Adicionalmente, como se ha identificado en otras investigaciones sobre discriminación a migrantes en la capital de Chile (Ambiado Cortes et al., 2022; Bustamante Cifuentes, 2017; Gissi & Aguilar, 2023; Gissi-Barbieri & Ghio-Suárez, 2017; Liberona Concha, 2012; López Mendoza, 2017; Madriaga Parra, 2020; Sirlopú et al., 2015; Tijoux, 2016), quienes participaron en este estudio percibieron que las personas de color y con condiciones socioeconómicas bajas procedentes de países en vías de desarrollo se enfrentan a mayores niveles de racismo y xenofobia. Una fracción de participantes se autoincluyó en este grupo.
Sin embargo, esta característica coexiste con la valoración positiva de los elementos culturales brasileños por chilenos y chilenas. Según los sujetos entrevistados, esto se tradujo en un mejor trato hacia las y los migrantes brasileños. Este trato más favorable contrasta con las actitudes excluyentes que la sociedad receptora demuestra hacia quienes migran de otros sitios de Latinoamérica y el Caribe (Ambiado Cortes et al., 2022). Por lo tanto, brasileñas y brasileños no se identificaron con la imagen del migrante desfavorecido en Chile (Ivanova et al., 2022; Thayer Correa, 2013), sino que relacionaron su sensación de ventaja y privilegio con su nacionalidad. Brasileños y brasileñas de color relataron situaciones de discriminación y racismo suavizadas por su origen nacional y cultural. Esta paradoja ─ser inmigrante en Sudamérica, persona de color y privilegiada─ confirmó las relaciones jerárquicas encontradas entre los grupos de migrantes en Santiago.
En segundo lugar, brasileñas y brasileños en Santiago negociaron sus procesos identitarios a través de sus diferencias únicas y especificidades culturales en lugar de imitar los aspectos culturales de la sociedad de acogida, como lo hacen cuando son migrantes en los países del Norte Global (Padilla et al., 2017). El uso de símbolos y artefactos nacionales brasileños para obtener ventajas en las relaciones interpersonales cotidianas aparece principalmente en narrativas de afrobrasileños y afrobrasileñas e individuos que habitan los mismos territorios que otros grupos de migrantes latinoamericanos y caribeños más discriminados. En este sentido, se trata de una paradoja del reconocimiento: la diferencia (brasilidad) reconocida por el otro (chilenos y chilenas) no es un diálogo genuino a través de la alteridad, sino más bien una relación con una representación previa de lo que debería significar ser brasileño o brasileña. Brasileños y brasileñas no se identifican en esos términos; sin embargo, el reconocimiento de la imagen de “brasilidad” proyectada por chilenas y chilenos establece puentes profesionales, sociales y afectivos entre personas de ambas nacionalidades. En resumen, este tipo de reconocimiento, aunque parcial y paradójico, podría proporcionar a las personas procedentes de Brasil un espacio adicional (en comparación con migrantes de otras nacionalidades del Sur Global) para dialogar con la sociedad de acogida y ampliar sus subjetividades.
En tercer lugar, la subjetividad expandida por la migración transnacional y el reconocimiento de migrantes por su alteridad ha facilitado la emergencia de otras identidades narrativas para los “yos”, las cuales son producto de vivir entre configuraciones culturales (identidades intersticiales). En un acercamiento a las observaciones de Guizardi (2016) sobre las reconfiguraciones identitarias en contextos fronterizos, se identificó que las identidades intersticiales analizadas en este estudio: i) dependen de las experiencias vividas por cada sujeto en diálogo con los aspectos macroestructurales de los contextos con los que interactúan; ii) pueden tener aspectos de identidades sociales y culturales tanto de origen como de destino, pero son narradas e interpretadas a través del lente de la experiencia transnacional; y, iii) una misma persona puede expresar diferentes identidades, aunque parezcan contradictorias. Adicionalmente, los procesos de hibridación de la identidad personal pueden verse más restringidos por los estereotipos, lo que deja menos espacio para la negociación de la identidad cuando las personas que migran se sitúan dentro de categorías de diferenciación social interseccionales que crean desventajas, como es el caso de las mujeres afrobrasileñas (véase Da Silva Villar et al., 2021).
En cuarto lugar, las identificaciones con la nación de origen y destino fueron solo algunos de los elementos en la emergencia de identidades intersticiales en el caso estudiado. Las identidades que surgieron con la sociedad receptora están vinculadas en su mayoría a la identificación con grupos minoritarios y no a una identidad nacional chilena. En cuanto a las identificaciones con una “identidad nacional brasileña”, solo cuatro de los 16 participantes enmarcaron sus narrativas en torno a la brasilidad. Estas identificaciones también presentaron características transnacionales (negociadas con lo que se espera de los sujetos brasileños en el contexto específico de Santiago). Esto condujo a cuestionar la centralidad de las identidades nacionales en la experiencia migratoria y la tendencia a considerar las fronteras nacionales (físicas y simbólicas) como una obviedad en el análisis social (véase Levitt & Glick Schiller, 2004).
En quinto lugar, se destaca que la migración no solo amplía la subjetividad y transforma las identidades de quienes migran, sino que también fomenta el crecimiento sociocultural en el contexto de destino. Ejemplos como la consolidación del forró en Santiago (Diego), la formación de grupos políticos de mujeres afrolatinas (Manuela), la construcción de emprendimientos con servicios y atención diferenciados (Tania y Daniel) y la implementación de nuevas prácticas religiosas (Dado) corroboran este supuesto. Si estas contribuciones de los migrantes a su lugar de destino fueron posibles a través de un reconocimiento parcial, surge la pregunta de qué posibilidades de expansión subjetiva (y social) se podrían tener si el otro migrante fuera reconocido como sí mismo y con su diferencia genuina (en los términos de Ricoeur), independientemente de su alineación con las expectativas de la sociedad de acogida.
Por último, este artículo ha analizado los procesos dinámicos de producción de identidades intersticiales, los cuales se negocian entre agencia y estructura, centrados particularmente en la experiencia de migrantes de procedencia brasileña en Chile. Sin embargo, queda fuera del alcance de este artículo profundizar en los efectos de la acción simultánea de diferentes categorías sociales en los procesos identitarios de quienes participaron. No obstante, los resultados apuntan a la necesidad de futuras investigaciones que ahonden en las desigualdades interseccionales que jerarquizan a los grupos migrantes en Chile y que crean diferentes condiciones de oportunidad para ellos.
Agradecimientos
Las autoras agradecen a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Gobierno de Chile (Conicyt-PFCHA/Doctorado Nacional/2017-21171315) por el financiamiento del proyecto de investigación doctoral “Entre brasilidades y chilenidades: la (re)producción de identidades narrativas en la experiencia migratoria transnacional de brasileños/as en Santiago de Chile” que dio origen al presente artículo.
Referencias
Agar Corbinos, L. (2015, julio-diciembre). Migraciones externas en Chile: bases históricas de un fenómeno complejo. OASIS, (22), 49-91. https://doi.org/10.18601/16577558.n22.04
Albuquerque, J. L. C. (2009). A dinâmica das fronteiras: deslocamento e circulação dos “brasiguaios” entre os limites nacionais. Horizontes Antropológicos, 15(31), 137-166. https://doi.org/10.1590/S0104-71832009000100006
Ambiado Cortes, C., Veloso Luarte, V. & Tijoux Merino, M. E. (2022, enero-abril). ¿Trabajo sin libertad en Chile? Migrantes entre el racismo, la violencia y la dependencia. Andamios, 19(48), 161-181. https://doi.org/10.29092/uacm.v19i48.899
Bhabha, H. K. (1998). O local da cultura. Editora UFMG. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/988/o/bhabha-homi-k-o-local-da-cultura.pdf
Bhatia, S. (2011). Narrative inquiry as cultural psychology. Meaning-making in a contested global world. Narrative Inquiry, 21(2), 345-352. https://doi.org/10.1075/ni.21.2.13bha
Bhatia, S. & Ram, A. (2009). Theorizing identity in transnational and diaspora cultures: a critical approach to acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 33(2), 140-149. https://doi.org/doi:10.1016/j.ijintrel.2008.12.009
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Brum Neto, H. & Bezzi, M. L. (2008). Regiões culturais: a construção de identidades culturais no Rio Grande do Sul e sua manifestação na paisagem gaúcha. Sociedade & Natureza, 20(2), 135-155. https://doi.org/10.1590/S1982-45132008000200009
Bustamante Cifuentes, I. (2017). Desigualdades que atraviesan fronteras. Procesos de inserción laboral de mujeres haitianas al mercado de trabajo en Chile. Sophia Austral, (20), 83-101. https://doi.org/10.4067/S0719-56052017000200083
Cádiz Villarroel, F. (2013). La “chilenización” en el Norte y Sur de Chile: una necesaria revisión. Cuadernos Interculturales, 11(20), 11-43. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55228138002
Chianca, L. (2007). Devoção e diversão: expressões contemporâneas de festas e santos católicos. Revista Anthropológicas, 18(2), 49-74. https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/23701
Corrêa, M. (1996). Sobre a invenção da mulata. Cadernos Pagu, (6/7), 35-50. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1860
Da Silva Villar, A., Padilla, B. & Sharim, D. (2021). Entre la agencia y el estigma: negociaciones identitarias de brasileñas/os en Santiago de Chile desde una perspectiva biográfica-interseccional. Cadernos Pagu, (63), Artículo e216305. https://doi.org/10.1590/18094449202100630005
Da Silva Villar, A. & Sharim Kovalskys, D. L. (2023). Transitar los intersticios: entendiendo procesos identitarios transnacionales desde el caso de una mujer inmigrante brasileña en Santiago. Migraciones Internacionales, 14, Artículo 9. https://doi.org/10.33679/rmi.v1i1.2622
Dammert, L. & Erlandsen, M. (2020). Migración, miedos y medios en la elección presidencial en Chile (2017). Revista CS, (31), 43-76. https://doi.org/10.18046/recs.i31.3730
De Alencastro, L. F. (2018). África, números do tráfico atlântico. En L. M. Schwarcz & F. S. Gomes (Eds.), Dicionário da escravidão e liberdade (pp. 57-63). Companhia das Letras.
De Gaulejac, V. D. (1996). Historias de vida y sociología clínica. Proposiciones, 29. http://www.sitiosur.cl/detalle-de-la-publicacion/?PID=3262
De Menezes Bastos, R. J. (1996). A “origem do samba” como invenção do Brasil (por que as canções tem música?). Revista Brasileira de Ciências Sociais, 11(31), 156-177. https://anpocs.org.br/1996/06/07/vol-11-no-31-sao-paulo-1996/
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales. (2024, diciembre). Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/informe-resultados-epe2023.pdf?sfvrsn=91b95f6f
Díaz Gallardo, J. & Sabatini Ugarte, R. (2020). Características de las representaciones sociales en torno a la inmigración: El rol que cumple la prensa escrita [Tesis de licenciatura, Universidad Diego Portales]. Observatório de desigualdades UDP. https://observatoriodesigualdades.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/04/Tesis-Diaz-y-Sabatini-2020.pdf
Fernández Montes, M. (Coord.). (2013). Negociaciones identitarias en contextos migratorios. Common Ground.
Frigerio, A. (2005). Migrantes exóticos. Los brasileños en Buenos Aires. RUNA, Archivo para las Ciencias del Hombre, 25(1), 97-121. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/1257
Gaínza, Á. (2006). La entrevista en profundidad individual. En M. Canales Cerón (Coord., Ed.), Metodologías de investigación social: introducción a los oficios (pp. 219-263). Lom Ediciones.
Gallero, M. C. (2016). Las particularidades de la inmigración brasileña en la Argentina. Cadernos OBMigra, 2(1), 125-155. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/44974
Gaspar, S. & Chatti Iorio, J. (2022). Migración brasileña en Portugal y España: dinámicas y nuevos paradigmas. Migraciones. Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, (56), 1-19. https://doi.org/10.14422/mig.2022.025
Gissi, N. & Aguilar, H. (2023). Entre el miedo y la xenofobia: política migratoria, vulnerabilidad social y emergencia de un Estado penal en Chile (2018-2023). Revista Pueblos y Fronteras Digital, 18, Artículo e680. https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2023.v18.680
Gissi, N., Pinto Baleisan, C. & Rodríguez, F. (2019). Inmigración reciente de colombianos y colombianas en Chile. Sociedades plurales, imaginarios sociales y estereotipos. Estudios Atacameños, (62), 127-141. https://doi.org/10.22199/issn.0718-1043-2019-0011
Gissi-Barbieri, E. N. & Ghio-Suárez, G. (2017). Integración y exclusión de inmigrantes colombianos recientes en Santiago de Chile: estrato socioeconómico y “raza” en la geocultura del sistema-mundo. Papeles de Población, 23(93), 151-179. https://doi.org/10.22185/24487147.2017.93.025
Gissi-Barbieri, N. & Polo Alvis, S. (2020). ¿Incorporación social de migrantes colombianos en Chile?: vulnerabilidad y lucha por el reconocimiento. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, (38), 137-162. https://doi.org/10.7440/antipoda38.2020.07
Glick Schiller, N., Basch, L. & Blanc, C. S. (1995). From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration. Anthropological Quarterly, 68(1), 48-63. https://doi.org/10.2307/3317464
Gómez, R. (2017). Raíces y ramas al viento: experiencias colombianas de migración y prácticas de información. Revista CS, (22), 33-53. https://doi.org/10.18046/recs.i22.2267
González, R., Sirlopú, D. & Kessler, T. (2010). Prejudice among Peruvians and Chileans as a function of identity, intergroup contact, acculturation preferences, and intergroup emotions. Journal of Social Issues, 66(4), 803-824. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2010.01676.x
Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad. Siglo XXI Editores.
Guizardi, M. (2016). El (des)control del “Yo”: frontera y simultaneidad en una etnografía sobre las migrantes peruanas en Arica (Chile). Estudios Atacameños (53), 159-184. https://estudiosatacamenos.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/1342
Guizardi, M. L. (2013). Estereotipos, identidades y nichos económicos de las migrantes brasileñas en Madrid. Revista Estudos Feministas, 21(1), 167-190. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2013000100009
Guizardi, M. L. & Garcés, A. (2014). Estudios de caso de la migración peruana “en Chile”: un análisis crítico de las distorsiones de representación y representatividad en los recortes espaciales. Revista de Geografía Norte Grande, (58), 223-240. https://doi.org/10.4067/S0718-34022014000200012
Hall, S. (2003). Introducción ¿Quién necesita identidad? En S. Hall & P. Du Gay (Comps.), Cuestiones de identidad cultural (pp. 13-39). Amorrortu Editores.
Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE). (2020, mayo 26). PNAD Contínua: características gerais dos domicílios e dos moradores 2019 [Informe da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua]. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707_informativo.pdf
Ivanova, A., Jocelin, J. & Samaniego, M. (2022). Los inmigrantes en la prensa chilena: lucha por protagonismo y racismo encubierto en un periódico gratuito. Comunicación y Medios, 31(46), 54-67. https://dx.doi.org/10.5354/0719-1529.2022.67412
Landeros Jaime, F. J. (2020, marzo). Transmisión y activación de capital cultural en contextos migratorios: el caso de familias migrantes en Santiago de Chile [Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile]. Repositorio UC. https://doi.org/10.7764/tesisUC/SOC/28650
Levitt, P. & Glick Schiller, N. (2004). Perspectivas internacionales sobre migración: conceptualizar la simultaneidad. Migración y Desarrollo, (3), 60-91. https://estudiosdeldesarrollo.mx/migracionydesarrollo/wp-content/uploads/2018/11/3-5.pdf
Liberona Concha, N. P. (2012). De la alterización a la discriminación en un sistema público de salud en crisis: conflictos interétnicos a propósito de la inmigración sudamericana en Chile. Revista de Ciencias Sociales (CI), (28), 19-38. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70824554002
López Mendoza, M. A. (2017). “Me gritaron negra”: Itinerarios corporales de mujeres migrantes del Pacífico colombiano en Santiago de Chile [Tesis de maestría, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152263
Madriaga Parra, L. C. (2020). El sueño de viajar y la realidad de habitar Santiago de Chile: migración haitiana en espacios laborales segregados y el racismo como una relación social [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Repositorio Digibug. https://digibug.ugr.es/handle/10481/60161
Margolis, M. L. (2008). Brasileiros no estrangeiro: a etnicidade, a auto-identidade e o “outro”. Revista de Antropologia, 51(1), 283-299. https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27309
Márquez, F. & Correa, J. J. (2015). Identidades, arraigos y soberanías: migración peruana en Santiago de Chile. Polis (Santiago), 14(42), 167-189. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000300009
Mercado-Órdenes, M. & Figueiredo, A. (2023). Racismo y resistencias en migrantes haitianos en Santiago de Chile desde una perspectiva interseccional. Psykhe (Santiago), 32(1), Artículo e00102. https://dx.doi.org/10.7764/psykhe.2021.28333
Napolitano, M. & Wasserman, M. C. (2000). Desde que o samba é samba: a questão das origens no debate historiográfico sobre a música popular brasileira. Revista Brasileira de História, 20(39), 167-189. https://doi.org/10.1590/S0102-01882000000100007
Oliveira, M. C. & Campos, M. F. H. (2016). Carnaval, identidade negra e axé music em Salvador na segunda metade do século XX. Textos Escolhidos de Cultura e Arte Populares, 13(2), 70-84. https://www.e-publicacoes.uerj.br/tecap/article/view/18981
Ortner, S. B. (2016). Antropología y teoría social: cultura, poder y agencia (S. Jawerbaum & J. Barba, Trans.). UNSAM EDITA.
Padilla, B., Oliveira-Fernandes, G. M. & Gomes, M. S. (2017). Ser brasileña en Portugal: inmigración, género y colonialidad. En M. J. Magliano & A. I. Mallimaci Barral (Eds.), Las mujeres latinoamericanas y sus migraciones (pp. 141-166). Eduvim.
Paes, J. M. (2017). Forró: sociabilidade e levante. Algazarra, 5, 166-194. https://revistas.pucsp.br/algazarra/article/view/35506
Pantano Filho, R. & Lourençon, M. Â. (2020). Milonga e forró: dois bailes populares. FAP Revista Científica de Artes, 23(2), 294-309. http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/3646
Paranhos, A. (2003). A invenção do Brasil como terra do samba: os sambistas e sua afirmação social. História (São Paulo), 22(1), 81-113. https://doi.org/10.1590/S0101-90742003000100004
Pieroni de Lima, I. (2017, March). “Brachilenos” e outros recortes migratórios: elementos significativos da imigração brasileira em Santiago do Chile. [Tesis de maestría, Universidade de Brasília]. Repositorio UNB. https://repositorio.unb.br/handle/10482/23528
Pinheiro da Silva, L. (2017). Migración haitiana y brasileña en Santiago de Chile. Las dificultades en el proceso de integración, desarrollo y desafíos para una nueva perspectiva de vida [Tesis de maestría, Universidad Andrés Bello]. Repositório Institucional da UNB. https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/4562
Portes, A., Guarnizo, L. E. & Landolt, P. (1999). The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field. Ethnic and Racial Studies, 22(2), 217-237. https://doi.org/10.1080/014198799329468
Ricoeur, P. (2006). Sí mismo como otro (3rd ed.). Siglo XXI editores.
Sirlopú, D., Melipillán, R., Sánchez, A. & Valdés, C. (2015). ¿Malos para aceptar la diversidad? Predictores socio-demográficos y psicológicos de las actitudes hacia el multiculturalismo en Chile. Psykhe, 24(2), 1-13. https://doi.org/10.7764/psykhe.24.2.714
Sirlopú, D. & Van-Oudenhoven, J. P. (2013). Is multiculturalism a viable path in Chile? Intergroup and acculturative perspectives on Chilean society and Peruvian immigrants. International Journal of Intercultural Relations, 37(6), 739-749. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.011
Soto-Alvarado, S. (2020). Los estudios sobre inmigración internacional en Chile en el siglo XXI. Un estado de la cuestión. Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 25(1304), 1-23. https://doi.org/10.1344/b3w.25.2020.31496
Souto García, A. (2022). Colombianas en España y brasileiras en Portugal: un análisis interseccional de las migraciones de las mujeres en el espacio transnacional/poscolonial [Tesis doctoral, Universidade da Coruña]. Repositorio Universidade da Coruña. https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/30930
Stefoni, C. & Bonhomme, M. (2014, julio-diciembre). Una vida en Chile y seguir siendo extranjeros. Si Somos Americanos, 14(2), 81-101. https://doi.org/10.4067/S0719-09482014000200004
Tavares Dias, J. C. (2015). O doce de Cosme e Damião: entre o sincretismo Afro-Católico e a recusa evangélica. Ciencias Sociales y Religión, 17(23), 14-33. https://doi.org/10.22456/1982-2650.56195
Thayer Correa, L. E. (2013). Expectativas de reconocimiento y estrategias de incorporación: la construcción de trayectorias degradadas en migrantes latinoamericanos residentes en la región metropolitana de Santiago. Polis (Santiago), 12(35), 259-285. https://doi.org/10.4067/S0718-65682013000200012
Thayer Correa, L. E. & Tijoux Merino, M. E. (2022). Trayectorias del sujeto migrante en Chile: elementos para un análisis del racismo y el estatus precario. Papers, 107(2), Artículo e2998. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2998
Tijoux, M. E. (2016). Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. Editorial Universitaria.
Tijoux, M. E. & Retamales, H. S. (2015). Trayectorias laborales de inmigrantes peruanos en Santiago. El origen de excepción y la persistencia del “lugar aparte”. Latin American Research Review, 50(2), 135-153. https://www.jstor.org/stable/43670293
Vargas Bonilla, E. A. (2020). Paul Ricoeur y la búsqueda del reconocimiento. Revista Disertaciones, 9(1), 7-19. https://doi.org/10.33975/disuq.vol9n1.310
Vásquez, J., Finn, V. & Umpierrez de Reguero, S. (2021). Cambiando la cerradura. Intenciones legislativas del proyecto de ley de migraciones en Chile. Colombia Internacional, (106), 57-87. https://doi.org/10.7440/colombiaint106.2021.03
Notas
1 Si bien Santiago alberga el mayor número de inmigrantes en cifras absolutas, otras regiones también son significativas si se considera su tamaño poblacional en relación con el número de migrantes, por ejemplo, Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales, 2024).
2 Las y los chilenos no suelen identificarse como latinoamericanos, sino que tienen una fuerte conexión con su identidad nacional (González et al., 2010, pp. 814-815).
3 Esta perspectiva se enmarca en un proyecto más amplio de institucionalización del Estado chileno emprendido por las élites santiaguinas que han buscado crear uniformidad sociocultural y moral en torno a una determinada idea de nación con fines políticos, un ejemplo de ello es la conquista del Norte Grande de Chile durante la Guerra del Pacífico (Cádiz Villarroel, 2013; Guizardi, 2016). Por otra parte, la construcción de una nación chilena enfatiza la idea de blanquitud europea y cristiana como identidad racial idealizada (Guizardi & Garcés, 2014; Thayer Correa & Tijoux Merino, 2022; Tijoux, 2016).
4 La migración transnacional es un proceso mediante el cual “los inmigrantes forjan y mantienen relaciones sociales simultáneas y múltiples que vinculan sus sociedades de origen y asentamiento” (Glick Schiller et al., 1995, p. 48). Se caracterizan por “contactos sociales regulares y sostenidos en el tiempo” que atraviesan dichas fronteras nacionales (Portes et al., 1999, p. 219).
5 De los africanos esclavizados que llegaron al continente americano entre los siglos XVI y XIX, 4 860 000 llegaron a Brasil (46% del total). Si se considera que en el mismo periodo llegaron aproximadamente 75 000 portugueses, se puede decir que por cada 100 personas que desembarcaron en Brasil, 86 eran africanas (De Alencastro, 2018, p. 60).
6 La samba surgió entre las y los afrobrasileños de Bahía (noreste de Brasil) que emigraron a los sectores marginales de Río de Janeiro (entonces capital de Brasil) (De Menezes Bastos, 1996). En la década de 1940, las élites blancas la apropiaron y fue nacionalizada como símbolo de la identidad brasileña e incorporada como parte del discurso ideológico-político del Estado (Napolitano & Wasserman, 2000; Paranhos, 2003).
7 Ritmo musical y coreográfico de influencia afrobrasileña que surgió en la década de 1980 en las fiestas populares del carnaval de Salvador de Bahía (Oliveira & Campos, 2016).
8 Las configuraciones culturales son aquellas en las que una comunidad o sociedad comparte una historicidad común, sus regímenes de significado, prácticas, clasificaciones sociales y relaciones de poder (Grimson, 2011). No se basa en la idea de Estado nación, sino que puede incorporar elementos de identidad nacional y cómo estos se adoptan en un contexto local.
9 Las identidades narrativas son narraciones sobre el “yo” que median el acceso a las identidades personales y las transforman a medida que se constituye la narración (Ricoeur, 2006).
10 Las subjetividades son un conjunto de “modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo y miedo que animan a los sujetos actuantes; pero también [...] a las formaciones culturales y sociales que configuran, organizan y generan esos modos de afecto, pensamiento” (Ortner, 2016, p. 127).
11 En la teoría ricoeuriana, el reconocimiento se define como la identificación del objeto (referente) como sí mismo, lo que se vincula a la dimensión de mismidad en el proceso de identidad (Vargas Bonilla, 2020). La idea que se pretende utilizar aquí es la de reconocer al otro como uno mismo en términos de valor, lo que puede ser diferente en términos de contenido.
12 Bhabha (1998) menciona este tercer espacio, que se refiere a las brechas entre los marcos culturales dominantes que permiten los procesos de producción y diversificación cultural.
13 Daniel, Diego, Manuela, Ana María, Bruna y Camila.
14 Dado, Davi, Luís, Miguel, María y Vida.
15 Manuela, Vida, Diego, Pablo, Dado, Daniel y Davi.
16 Helena, Tania, Vida, María y Pablo.
17 Camila, Bruna, Diego, Daniel, Dado, Ana María, Carlos, Pablo, Miguel, Davi, Manuela y Luís. Pablo explicó su migración por amor y trabajo.
18 Bruna, Camila, Carlos, Dado, Davi, Helena, Luís, Manuela, María, Miguel, Tania y Vida.
19 Ana María, Bruna, Camila, Carlos, Daniel, Davi, Diego, Luís, Manuela, María, Miguel, Pablo y Vida.
20 Ana María, Bruna, Camila, Carlos, Davi, Diego, Luís, María, Miguel, Pablo y Vida.
21 Diego, Helena, Luís, Manuela, María, Tania y Vida.
22 Ana María, Bruna y Miguel.
23 Daniel, Dado, Davi, Manuela y Pablo.
24 Daniel, Diego y Vida.
25 Ana María, Bruna, Camila, Carlos, Daniel, Davi, Helena, Luís, María, Miguel, Pablo y Tania.
26 Ana María, Bruna, Dado, Daniel, Davi, Diego, Luís, Manuela, María, Miguel, Tania y Vida.
27 Género popular de danza y música del noreste de Brasil que mezcla elementos culturales africanos y europeos (Pantano Filho & Lourençon, 2020). Se difunde en la región centro-sur de Brasil a través de los migrantes del noreste que formaron la mano de obra para la construcción de grandes ciudades brasileñas, como Brasilia y São Paulo (Paes, 2017; Pantano Filho & Lourençon, 2020).
28 Ana María, Bruna, Camila, Carlos, Dado, Daniel, Davi, Helena, Luís, Manuela, Miguel, Pablo, Tania y Vida.
29 Ana María, Bruna, Davi, Dado, Diego, Helena, Luís, Manuela, María y Tania.
30 Davi, Luís y Ana María.
31 Bruna, Camila, Carlos, Daniel, Davi, Diego, Helena, Luís, María, Manuela, Pablo y Tania.
32 Ana María, Bruna, Camila, Carlos, Daniel, Davi, Diego, María, Miguel, Pablo, Tania y Vida.
33 Ana María, Bruna, Camila, Dado, Davi, Miguel, Manuela y Tania.
34 Ana María, Bruna, Camila, Davi y Tania.
35 Ana María, Bruna, Dado, Davi, Pablo y Tania.
36 Diego (forró), Carlos y Tania (samba).
37 Género musical cuyas letras rinden devoción a la tierra, la naturaleza y la cultura del estado de Rio Grande do Sul que junto con el chimarrão (bebida a base de agua caliente y yerba mate) es una de las formas de expresión de la identidad gaucha regional (Brum Neto & Bezzi, 2008).
38 Bruna, Camila, Davi, Helena y Tania.
39 Fiesta popular de carácter religioso en la que se celebra a los santos católicos. Fue llevada a Brasil por los jesuitas portugueses en el siglo XVI e incorpora elementos culturales regionales y locales a través de bailes folclóricos, hogueras, juegos, música y abundante comida (Chianca, 2007).
40 Esta fiesta del catolicismo popular se celebra entregando caramelos a los niños para pagar una ofrenda a estos dos santos sirios entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre (Día del Niño). En las religiones de base africana, Cosme y Damião fueron sincretizados como erês (espíritus infantiles), y los dulces son ofrecidos a las deidades afro (Orixás) (Tavares Dias, 2015).
41 Ana María, Bruna, Carlos, Daniel, Davi, Diego, Helena, Luís, Manuela, María, Miguel, Pablo, Tania y Vida.
42 Ana María, Bruna, Carlos, Daniel, Davi, Diego, Helena, Luís, Manuela, María, Miguel, Pablo, Tania y Vida.
43 En el caso de Dado, esta identidad se ha ido construyendo desde que emigró a Perú.
44 Alguien nacido y criado en el área metropolitana de São Paulo.
45 La mulata (mujer mestiza brasileña), con su cuerpo voluptuoso y su supuesta disponibilidad sexual, está representada en el imaginario nacional e internacional como símbolo del carnaval y de la cultura brasileña (Corrêa, 1996).
46 Los aspectos interseccionales de la experiencia de brasileñas y brasileños en Santiago y sus efectos en sus procesos identitarios han sido tratados con mayor profundidad en otra publicación de las autoras (Da Silva Villar et al., 2021).
Ariany da Silva Villar
Brasileña. Doctorada en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC-Chile). Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigación y Doctorados y la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, y es investigadora responsable del proyecto Fondecyt Postdoctoral 3250262 “¿Cómo es envejecer en el país de origen? Trayectorias de vida y procesos de envejecimiento de personas mayores migrantes retornadas a Santiago (Chile)” (ANID, Chile). Líneas de investigación: migraciones transnacionales; procesos identitarios; estudios interseccionales y de género; vejez y envejecimiento; enfoque biográfico. Publicación reciente: Gonzálvez-Torralbo, H. & Da Silva Villar, A. (2024). Representaciones de las personas mayores en los estudios sobre migraciones, cuidados y envejecimiento. Si Somos Americanos, 24. https://doi.org/10.61303/07190948.v24i.1163
Dariela Sharim
Chilena. Doctorada en ciencias psicológicas, Université Catholique de Louvain, Bélgica. Actualmente se desempeña como Profesora titular en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es directora del Laboratorio de Investigación en Subjetividad y Cambio Social. Líneas de investigación: sexualidad; subjetividad y género; vínculos sociales y de intimidad; enfoque biográfico y relatos de vida; salud mental. Publicación reciente: Rihm Bianchi, A. I. & Sharim Kovalskys, D. (2025). Mujeres migrantes colombianas en Chile: movilizadas por la búsqueda de reconocimiento. Revista Praxis Psy, 26(42). https://praxispsy.udp.cl/index.php/praxispsi/article/view/287
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|