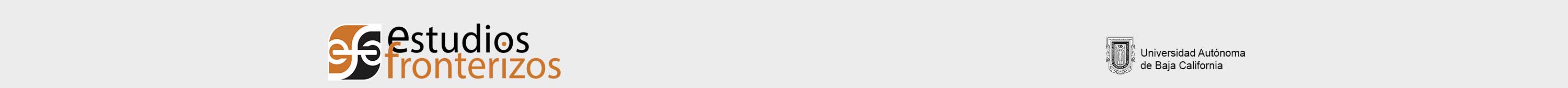| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e160 |
https://doi.org/10.21670/ref.2502160
En las fronteras de la autoctonía. Migrantes internos e internacionales en Barcelona (España)
Autochthony boundaries. Internal and international migrants in Barcelona (Spain)
Diana
Mata-Codesala
*
https://orcid.org/0000-0002-1438-7133
Mikel
Aramburu Otazua
https://orcid.org/0000-0001-5605-5295
a Universidad de Barcelona, Departamento de Antropología Social, Barcelona, España, correo electrónico: dianamata@ub.edu, mikel.aramburu@ub.edu
* Autora para correspondencia: Diana Mata-Codesal. Correo electrónico: dianamata@ub.edu
Recibido el
17
de
abril
de
2024.
Aceptado el
20
de
enero
de
2025.
Publicado el 30 de enero de 2025.
| CÓMO CITAR: Mata-Codesal, D. & Aramburu Otazu, M. (2025). En las fronteras de la autoctonía. Migrantes internos e internacionales en Barcelona (España). Estudios Fronterizos, 26, Artículo e160. https://doi.org/10.21670/ref.2502160 |
Resumen:
Este artículo explora las posibilidades heurísticas de tratar conjuntamente las migraciones internas e internacionales, algo descuidado por los estudios migratorios que han tendido a analizarlas por separado. Centrado en el caso de Barcelona desde 1960 hasta 2020, el estudio conjuga el análisis de fuentes secundarias y los trabajos de campo etnográfico realizados por los autores en dos barrios de la ciudad. Se muestra cómo ambos tipos de movilidades han sido “migrantizadas”, es decir, sujetas a una condición social distintiva que remite a los procesos de subalterización a los que estos grupos han sido sometidos en las sociedades de residencia. Si bien la generalización de los resultados a otros casos requiere mayor investigación, se aportan evidencias sólidas del carácter contingente de la categoría inmigrante y las posibilidades analíticas de explorar los procesos de fronterización ─construcción, deconstrucción y reconstrucción de fronteras (boundaries)─ que se generan en torno a la movilidad de poblaciones.
Palabras clave:
migrantizar,
fronterizar,
migración interna,
migración internacional.
Abstract:
This article explores the heuristic possibilities of jointly addressing internal and international migrations, an aspect often neglected by migration studies which have tended to analyze them separately. Focused on the case of Barcelona between 1960 and 2020, the study combines the analysis of secondary sources and ethnographic fieldwork conducted by the authors in two neighborhoods of the city. It shows how both types of mobility have been “migrantized”, that is, subjected to a distinctive social condition that refers to the processes of boundary-making to which these groups have been subjected in their societies of residence. While the scope of generalization of the results to other cases requires further research, solid evidence is provided of the contingent nature of the immigrant category and the analytical possibilities of exploring the processes of bordering ─construction, deconstruction, and reconstruction of boundaries─ related to human mobility.
Keywords:
migrantize,
boundary-making,
internal migration,
international migration.
Introducción
En 2010, King y Skeldon destacaron la existencia de una brecha en los estudios migratorios entre quienes se ocupaban de las migraciones internas y las internacionales. Una década después, el análisis bibliométrico de Nestorowicz y Anacka (2019) muestra cuantitativamente la existencia de tal brecha en la literatura publicada en inglés. Sus resultados revelaron un aumento notable en la investigación sobre migraciones internacionales, especialmente desde 1980, muy superior al ocurrido para las investigaciones sobre migraciones internas (Nestorowicz & Anacka, 2019, p. 290). En Europa concretamente, los estudios sobre migraciones tienen un primigenio interés por las migraciones internas,1 que pasa a ser sustituido en la segunda mitad del siglo XX por las migraciones internacionales y una ausencia de análisis conjuntos (Scholten et al., 2022).2
Este cambio se puede observar casi paradigmáticamente en el caso de Cataluña en España y su capital, Barcelona. Las migraciones internas hacia Cataluña desde el resto de España fueron un tema de máxima importancia política y académica hasta la década de 1980, con un número importante de trabajos que atendían cuestiones laborales, urbanísticas e identitarias de esta migración intraestatal (Barrera, 1985; Candel, 1964; Capel Saez, 1967; Comas d’Argemir & Pujadas Muñoz, 1991; DiGiacomo, 1985; Esteva Fabregat, 1973; Martín Díaz, 1990; Solé, 1982).
Sin embargo, a partir de la década de 1990 se produjo un giro radical en el tipo de migraciones que merecen atención social, política y académica, pues todos los focos pasaron a proyectarse sobre las migraciones internacionales que comenzaban a llegar a España, muchas de ellas hacia Cataluña y Barcelona, mientras que el estudio de las migraciones internas prácticamente se abandonó.3
La división y estudio por separado de ambos tipos de migraciones, dentro y entre países, no es tanto, se argumenta en este estudio, el reflejo de una realidad social con diferentes horizontes temporales, como el fruto del nacionalismo metodológico aún muy presente en los estudios migratorios (Wimmer & Glick-Schiller, 2003). La utilización acrítica de categorías políticas (muchas veces en su traslación administrativa) es especialmente problemática cuando se estudia la movilidad humana ya que se obvian movilidades que pueden ser socialmente relevantes en ciertos contextos, aunque no crucen fronteras estatales.
Este sería el caso de la migración interna hacia Cataluña durante las décadas centrales del siglo XX en las que estos migrantes internos constituyeron la figura por antonomasia de la alteridad en la región. Posteriormente, a finales de siglo estas migraciones internas perdieron saliencia social a medida que iban llegando personas provenientes de otros países, sobre todo del antiguo espacio colonial, quienes pasaron a ser considerados los únicos “inmigrantes”.4
Muchos de estos migrantes internacionales se establecieron en las mismas áreas residenciales que habían acogido a los migrantes interiores. En estos espacios de cohabitación, la relación entre vecinos con orígenes en contingentes migratorios nacionales e internacionales pasó a verse y a estudiarse como relación entre autóctonos e inmigrantes, de modo que el pasado migratorio de los primeros tiende a pasarse por alto.
Aunque el término “superdiversidad” (Vertovec, 2007) pretendía abordar la naturaleza cambiante y diversa de la migración internacional, el objetivo aquí es extender su alcance incorporando las migraciones internas en la comprensión de la diversidad en entornos urbanos. En este artículo se quieren subrayar las ventajas del estudio conjunto de ambos tipos de migraciones, aprovechando que en Barcelona, como en otras ciudades del sur de Europa, los primeros migrantes internos y sus descendientes comparten espacios físicos y sociales con migrantes internacionales que llegaron con posterioridad.
A partir del caso catalán, este texto analiza en primer lugar los cambios históricos producidos en los procesos de “migrantización”, es decir, de marcaje y desmarcaje como “inmigrantes”, en contraposición a la condición “autóctona” de determinados colectivos sociales. Posteriormente, se recurre a dos trabajos etnográficos de distinta temporalidad para mostrar los complejos procesos de fronterización entre migrantes internos e internacionales en Barcelona. En última instancia, el objetivo es, por un lado, cuestionar la reificación académica de las categorías de inmigración y autoctonía, analizando críticamente su carácter históricamente contingente y, por otro, mostrar las potencialidades interpretativas que se abren al analizar conjuntamente las migraciones internas e internacionales.
El artículo se estructura en seis secciones. La primera establece el marco teórico a partir de la construcción de la diferencia significativa en relación con procesos de migrantización y fronterización asociados a la movilidad. A continuación, se presenta información metodológica sobre los dos trabajos etnográficos que sirven como base para esta reflexión. En la siguiente sección se muestra la existencia de casos de denostación de la figura del migrante interno tanto para el caso español como el de otros europeos, una temática cuya atención académica se limita a menciones y casos anecdóticos.
Ya entrando en el caso de Barcelona, se presenta el carácter históricamente contingente que tiene la categoría “inmigrante” a partir de la evolución que ha tenido la significación social de las migraciones del sur de España a Barcelona desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Posteriormente, a partir de dos ejemplos etnográficos de distinta temporalidad, pero situados en dos barrios de Barcelona, se muestra cómo la “migrantización” previa afecta a la percepción sobre otros grupos migrantes, así como el cambio ocurrido en las variables significativas sobre las que se construye la frontera entre ambos grupos. La última sección cierra con algunas conclusiones sobre el recurso a la experiencia migratoria previa en la relación entre grupos marcados como no autóctonos en un contexto de estigma territorial y social.
Procesos de migrantización y fronterización
Con el concepto de nacionalismo metodológico, Andreas Wimmer y Nina Glick-Schiller (2003) formularon una crítica al supuesto epistemológico de las ciencias sociales de tomar implícitamente los bordes del Estado nación como marco privilegiado del análisis de la acción social. En el ámbito de los estudios migratorios, el nacionalismo metodológico se traducía en reducir la relevancia de la movilidad humana al cruce de fronteras estatales asumiendo de manera más bien irreflexiva el papel de las fronteras estatales (borders) como mecanismos centrales de clasificación social en el contexto de la diversidad relacionada con la movilidad.
De esta manera, los estudios académicos sobre migración han contribuido a reificar las categorías clasificatorias y los mecanismos de clasificación creados por los Estados nación (Bialas et al., 2024) lo que ha llevado a que académicamente se tomaran las fronteras sociales (boundaries) como dadas, consecuencia del trabajo clasificatorio operado con base en el cruce de las fronteras territoriales (borders). Esta reducción del boundary al border ha limitado la capacidad académica para indagar en los procesos de fronterización social al dificultar la identificación de los marcadores utilizados para crear límites simbólicos y clasificaciones sociales relevantes que no estuvieran directamente relacionadas con la frontera estatal.
El paradigma de las movilidades amplió el rango de movimientos susceptibles de ser considerados académicamente relevantes y con eso incentivó una crítica ya existente dentro del campo de los estudios migratorios que abogaba, entre otras cosas, por superar el nacionalismo metodológico (Anderson, 2019).
Sin embargo, el paradigma seguía apoyándose en una “referencia recurrente a las fronteras nacionales y el énfasis en los Estados como puntos de partida y de llegada [...] la omnipresencia del Estado con sus intereses y categorías” (Kalir, 2013, p. 312, traducción propia) lo que explica que continúen analizándose las migraciones internacionales desvinculadas de otros tipos de movilidades. Se sigue, por tanto, tomando la frontera estatal como el mecanismo preponderante de creación y ordenamiento de las categorías sociales de la diferencia (Van Houtum & Van Naerssen, 2002, p. 125) sin atender contextualmente a los procesos que “migrantizan” ciertas movilidades pero no otras (Wyss & Dahinden, 2022).
El término migrantizar ha sido usado hasta la fecha, aunque de manera escasa, desde dos posturas teóricas. El enfoque de la autonomía de la migración postula que la migrantización implica abordar “la migración o los movimientos de refugiados como campos de investigación separados y discretos en lugar de considerar la movilidad humana como una fuerza constitutiva dentro de la reestructuración global del capitalismo” (De Genova et al., 2018, p. 257).
Sin embargo, los trabajos más importantes en esta línea se sitúan en la crítica del nacionalismo metodológico dentro del campo de los estudios migratorios, que se concretan a partir del trabajo pionero de Janine Dahinden (2016) sobre la necesidad de desmigrantizar la investigación sobre migraciones, posteriormente desarrollado por Bridget Anderson (2019) en su llamada a migrantizar el ciudadano ─y más recientemente por Raghuram y colaboradores (2024) en el contexto de la migración estudiantil─, que surgen de una crítica dentro de los estudios de migraciones, que en parte se alimenta de los desarrollos del paradigma de las movilidades pero sobre todo de reflexiones sobre las formas de producción de conocimiento en este campo de estudios que tienen lugar a partir de la década de 2010 en el contexto europeo.
En el contexto hispanohablante, el trabajo de Delgado Ruiz (2003), desarrollado posteriormente por Mata Codesal (2016), hace una alusión temprana a esos procesos de etiquetaje mostrando la no necesaria traslación de la experiencia de la movilidad en una condición diferenciada del orden social del lugar de residencia, lo que este autor denominaba el “grado de inmigridad” percibido de ciertos grupos. En este texto por migrantización se hace referencia al proceso por el que algunas movilidades son vistas como migraciones y otras no. Este ser visto como inmigrante implica toda una serie de significaciones sociales que pueden ser históricamente cambiantes, pero que en cualquier caso marcan la frontera/delimitación entre un sujeto interno (autoctonía) y un sujeto externo (migrante), en un momento histórico concreto (Dahinden, 2016; Mata Codesal, 2016).
La reflexión que aquí se presenta sobre la migrantización de ciertas movilidades internas hacia Barcelona ─así como su posterior desmigrantización y ulterior re-migrantización─ permite atender a los procesos de construcción, deconstrucción y reconstrucción de las delimitaciones simbólicas relacionadas con la movilidad. De tal manera, se argumenta que, la migrantización es central en unos procesos de fronterización que operan de manera continua en el interior del territorio estatal (Yuval-Davis et al., 2019) y especialmente en la creación de lo que algunas autoras denominan internal border o fronteras interiores en ciudades y zonas metropolitanas (Fauser, 2024).
La frontera de la alteridad como un tipo de frontera interior necesita ser constantemente recreada en procesos de fronterización para los cuales es de central importancia el marcaje como migrantes, es decir, como no nativos, de ciertos grupos. Las maneras en las que ciertos grupos son migrantizados permite atender a la fronterización cotidiana y sus efectos desvelando las cambiantes concepciones no solo de la alteridad, sino también de la autoctonía, en la medida en que esta se define a través de la primera (Izaola & Zubero, 2015; Simmel, 2012).
La construcción de un nosotros como comunidad imaginada relativamente homogénea (Anderson, 2006) solo es posible enfatizando las diferencias con un otro, construido o elegido para tal fin. Los grupos marcados como no autóctonos y, por tanto, no perteneciente al nosotros, cambian a lo largo del tiempo, del mismo modo que sus supuestas características diferenciales. Como ya mostró el influyente antropólogo noruego Fredrik Barth, es más relevante el deseo de diferenciarse que la existencia de rasgos diferenciales en sí (Barth, 1969).
La delimitación de la frontera entre un nosotros autóctono y un otro migrante o “migrantizado” es un proceso de identificación/alterización importante que opera en contextos marcados por la diversidad social y que por tanto cabe tener en cuenta en los estudios sobre convivencia en contextos urbanos diversos y super-diversos (Vertovec, 2007). Los estudios cualitativos sobre ciudades super-diversas donde conviven personas provenientes de múltiples orígenes con estatus migratorios variados han mostrado la existencia de prácticas cotidianas de convivencia y discriminación entre diferentes grupos (Albeda et al., 2017; Wessendorf, 2019; Wise & Velayutham, 2014).
Estos estudios interesados en la convivencia en la diferencia permiten analizar los procesos y las estrategias de diferenciación simbólica puestas en práctica por diferentes grupos. Este enfoque permite, dentro de un marco dinámico, entender procesos de cambio y desplazamiento de las fronteras sociales (Wimmer, 2008). En ciudades del sur de Europa, la co-existencia en ciertas zonas urbanas, como por ejemplo en barrios de renta baja, de migrantes procedentes de la migración interna y la internacional es una realidad con relevancia social que no ha recibido suficiente atención académica.
El caso barcelonés utilizado en este texto muestra la necesidad de complejizar la idea de diversidad, atendiendo no solo a grupos marcados por su migración internacional, sino incorporando también aquella que se deriva de migraciones internas, es decir, de aquellos grupos marcados socialmente por su movilidad, independientemente de que esta implique el cruce de una frontera estatal.
La existencia de relaciones entre migrantes internos e internacionales, como en general el interés hacia las relaciones entre grupos minorizados entre sí, no ha generado apenas literatura y se sabe muy poco de las dinámicas de creación de fronteras y puentes entre ambos grupos. Sí se sabe sin embargo que en las últimas décadas Europa ha asistido a un “cambio general de los factores sociales a los culturales en el discurso popular y académico sobre los problemas de las minorías y la inmigración“ (Eriksen, 2007, p. 1067, traducción propia). En su análisis de los modelos explicativos de las migraciones, Martín Díaz detecta una sustitución clara de la clase social por la variable étnica como elemento explicativo de la interacción entre autóctonos e inmigrantes (Martín Díaz, 2023, p. 45).
A partir de 1990 la diferencia cultural ha sustituido a la clase como mecanismo de identificación y variable explicativa de la diferencia significativa en los discursos políticos, sociales y académicos. En el contexto europeo se ha dado un cambio desde las dimensiones explicativas que daban preferencia a lo social como la posición de clase a las que se dan a los componentes culturales como la identificación étnica. Autores como Domingo y colaboradores (2023, p. 3) argumentan que este cambio se ha producido como consecuencia de la extensión del discurso de la diversidad y la gestión de la diversidad y en paralelo a la invisibilización de la funcionalidad económica de las personas migradas para los países del norte global (Martín Díaz, 2023, p. 49).
Metodología
Cataluña y su capital, Barcelona, constituyen un caso de estudio especialmente apropiado para analizar el carácter históricamente contingente de la definición de quién es “inmigrante” o “autóctono”, así como para explorar los procesos de fronterización ─construcción, deconstrucción y reconstrucción de fronteras (boundaries)─ entre los propios grupos migrantizados. Esto es así porque la migración interna e internacional han sucedido casi sin solución de continuidad. Además, en Barcelona conviven personas provenientes de ambos procesos migratorios, lo que permite explorar las posibilidades heurísticas de tratar conjuntamente ambos tipos de migraciones.
Para ilustrar el carácter contingente de las definiciones de la migración y la autoctonía, se lleva a cabo un análisis histórico (basado en fuentes bibliográficas) de los cambios en la significación social de la migración interna (la que procede del interior del propio Estado) hacia Cataluña a lo largo de las últimas décadas.
Si en el tercer cuarto del siglo XX esta categoría encarna la alteridad y subalternidad respecto al elemento nativo catalán, hacia finales de siglo se produce un proceso de nativización de este colectivo, en el contexto de la irrupción de la inmigración extranjera como “problema” de primera magnitud, para volver a emerger posteriormente como una categoría distintiva, pero ahora altamente politizada, en el contexto del proceso independentista de la segunda década del siglo XXI. La semántica y la pragmática históricas de las definiciones de la migración y la autoctonía permiten ver cómo estos significados se declinan de manera diferente según las diversas circunstancias históricas y políticas.
Por su parte, para mostrar las posibilidades heurísticas de los estudios conjuntos de las migraciones internas e internacionales se recurre a la experiencia etnográfica de la mano de dos ejemplos etnográficos que proceden de dos trabajos de campo independientes llevados a cabo por los autores en dos momentos diferentes en barrios de Barcelona; en el barrio de El Raval en 2000 y en el de El Carmel en 2015, ambos caracterizados por niveles de renta baja, alta densidad poblacional y calidad habitacional baja, así como por una presencia mayoritaria de población procedente de migración interna e internacional.
Ambos estudios etnográficos, basados en observación participante y entrevistas en profundidad a residentes de distinta procedencia y condición social, estaban orientados por una problematización teórica que se movía en la confluencia de los estudios sobre convivencia (conviviality), superdiversidad y fronterización simbólica (social boundaries).
Barcelona se divide administrativamente en 73 barrios (véase Figura 1) que muestran una distribución no homogénea tanto del lugar de nacimiento de sus residentes como del nivel de renta. La distribución de esta población nacida fuera de Barcelona en los distintos barrios de la ciudad no es aleatoria y así se encuentran barrios que fueron inicialmente receptores de inmigración interior para pasar a ser en décadas posteriores el lugar de residencia de migrantes provenientes de la inmigración internacional debido a sus precios de alquiler más asequibles. Algunos de estos espacios, como El Carmel, fueron literalmente creados por esos primeros migrantes internos. El Raval, que había sido un barrio de llegada para personas provenientes de la migración interna en el siglo XX, fue el primer barrio de Barcelona en acoger una proporción significativa de inmigrantes internacionales, que en 2023 componía más de la mitad de sus habitantes.
Figura 1.
Barrios de Barcelona con la localización de los barrios de estudio, El Raval y El Carmel
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 2024
El primer trabajo etnográfico llevado a cabo en 2000 se centró en el barrio de El Raval, y en menor medida también en los barrios de Santa Caterina y Gótico Sur, todos ellos pertenecientes al distrito de Ciutat Vella, una zona geográficamente central de la ciudad y sujeta a fuertes procesos de degradación urbana. El segundo trabajo tuvo lugar en 2015 en el barrio de El Carmel. El Carmel tiene una historia ligada a la autoconstrucción y construcción precaria para dar vivienda a personas provenientes sobre todo del sur de España en las décadas centrales del siglo XX.
La diferencia temporal de casi dos décadas entre ambos trabajos de campo permite detectar cambios tanto en la significación social de las migraciones internas e internacionales como en las variables esgrimidas en los procesos de alterización/identificación entre el primero y el segundo grupo. Además de incluir trabajo de campo etnográfico, en ambas investigaciones se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a personas residentes de esos barrios que procedían, ellas o sus progenitores, tanto de otras partes de España como de otros países.
Las fronteras de la autoctonía: el migrante interno como un otro denostado
La figura del migrante es central para establecer la frontera que define los límites de la autoctonía y la pertenencia en el nosotros. En Cataluña, las personas provenientes de otras partes de España, fundamentalmente del sur, que llegaron en números significativos a partir de 1940 al finalizar la Guerra Civil, fueron migrantizadas, marcadas como ese otro que permitía establecer los límites de la autoctonía. Esto se aprecia en el uso generalizado de la denominación despectiva xarnego que usaba la población local para referirse a los inmigrantes peninsulares que llegaron a Cataluña durante el tercer cuarto del siglo XX (Clua i Fainé, 2011). El término tenía unas evidentes connotaciones clasistas, ya que se aplicaba principalmente a los trabajadores de menor cualificación (Barrera, 1985; Candel, 1964).
En un claro paralelismo al xarnego en Cataluña, en el contexto vasco el término maketo venía a designar despectivamente a los inmigrantes castellanohablantes de clase obrera que habían llegado a la región como mano de obra durante la primera y la segunda industrialización.
Miguel de Unamuno ya hizo notar la importancia para Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco, del anti-maketismo, entendido como el rechazo a los inmigrantes que llegaron al País Vasco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX durante la primera industrialización y que según las tesis nacionalistas de Arana constituía una amenaza para la pureza de la nación vasca (Fernández Soldevilla & López Romo, 2010, p. 194).
Entre 1950 y 1970 se produjo una segunda gran llegada de personas desde otras partes de España, añadiéndose en este momento al apelativo de maketo los de cacereño, coreano y manchurriano (Guerra Garrido, 1969; Ruiz Balzola, 2016). La emergencia y pervivencia de tales términos indica sin lugar a duda la relevancia social en el contexto vasco de la migración interna, y su cambiante intensidad entre ciertos grupos sociales en distintos momentos históricos (Fernández Soldevilla & López Romo, 2010; Ruiz Balzola, 2016).
Los casos catalán y vasco tienen la particularidad de que el contexto político nacionalista ha podido reforzar la saliencia social de las migraciones en el interior del Estado (aunque como se verá para el caso catalán esta relevancia ha ido variando de forma compleja). Sin embargo, se cree que en otros contextos no tan marcados por la cuestión nacional subestatal prestar atención a las migraciones internas (subsumidas tal vez en distinciones de clase) puede ser también fructífero para aprehender la complejidad de las significaciones de diversas formas de movilidad humana.
Por ejemplo, para el caso de Madrid, Adoración Martínez da cuenta de los intentos de “forasterización” de la población de los barrios periféricos de la capital que procedía de otras partes de España en las décadas posteriores al fin de la Guerra Civil y cómo estos intentos formaban parte de una estrategia de rechazo y exclusión hacia el extrarradio que incluía también consideraciones políticas por la supuesta afinidad de estos migrantes del sur y centro de la península con posiciones republicanas e izquierdistas (Martínez Aranda, 2020, p. 172).
En el contexto europeo se pueden encontrar casos similares de marcaje negativo de migrantes internos. Para el caso italiano, enmarcado en la denominada questione meridionale, los italianos provenientes del sur que migraron en números importantes a la ciudad de Turín en las décadas de 1950 y 1960 atraídos por el trabajo industrial, fueron socialmente marcados como “indigentes, violentos e incivilizados” según recoge Enrica Capussotti (2010, p. 121) y despectivamente denominados terrones.
En Rumanía, en el distrito de Timiș, al occidente del país y una de las zonas con mayor desarrollo económico y diversidad étnica, las personas provenientes del este del territorio son despectivamente denominados “vinitura” (“recién llegados”) siendo igualmente sujetas a procesos de estereotipado negativo (O’Brien et al., 2023). En la misma lógica se entiende la etiqueta ossie, con la que los alemanes occidentales se referían despectivamente a los alemanes del Este cuya “pereza” se presentaba como problemática en la Alemania recientemente unificada (Fishman, 1996).5
Xarnego, maketo, meridionali, terrone, vinitura u ossie son todos ellos términos despectivos asociados a personas provenientes de la migración interna, aunque no desde cualquier origen, sino únicamente aplicados a aquellos migrantes provenientes de zonas percibidas por la población local como “atrasadas, pobres, incivilizadas” del sur, en el caso español e italiano; del este en el caso rumano y alemán. Estas líneas sur-norte, este-oeste, reproducen líneas de orientalismo interno (Bakić-Hayden, 1995) con un centro noroccidental que actúa como espacio de referencia y que, como se argumenta en este texto, explica la no problematización de migraciones internas con otros orígenes, como sería por ejemplo la presencia importante de personas de origen vasco en Cataluña (Medina, 2002) o la llegada temprana de personas a Turín desde la región del Véneto (Capussotti, 2010, p. 125).
Ahora se mostrará cómo los procesos de marcaje son susceptibles de desaparición cuando las variables sobre las que operaba la distinción pierden relevancia social, pero también cómo estos pueden reaparecer y transformarse ante cambios sociales más amplios.
Del inmigrante interno al internacional
En España, la década de 1950 es testigo del movimiento de un número importante de personas que desde zonas rurales buscaban asentarse en ciertas áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona principalmente, pero también el País Vasco y Valencia (Ofer, 2017, p. 481). La represión de las migraciones internas durante las dos primeras décadas del franquismo fue, según historiadores como Martí Marín Corbera (2015), instrumental para el objetivo del régimen franquista tras la Guerra Civil de establecer una estructura de gobierno territorial afín.
La movilidad interna no regulada, sobre todo en las décadas posteriores al final de la Guerra Civil, constituía una amenaza para la sociedad altamente reglamentada que el franquismo pretendía crear, lo que ocurre en marcado contraste con la posterior disposición positiva de las autoridades franquistas hacia la emigración exterior a partir de la década de 1960 (Ofer, 2017, p. 483).
De manera incipiente se está empezando a documentar el desarrollo de la política de repatriaciones masivas para inmigrantes que tuvieron lugar en ciudades como Barcelona, Madrid y Sevilla durante las primeras décadas del franquismo (Díaz Sánchez, 2020, p. 346). En Barcelona se creó un centro de internamiento forzado para quienes llegaban a la ciudad sin poder acreditar un contrato de trabajo, de alquiler y otras conexiones requeridas (Boj Labiós & Vallès Aroca, 2005). Se estima que, solo entre los años 1952 y 1957, unas 15 mil personas fueron deportadas a sus lugares de origen (Martínez Aranda, 2020, p. 268).
Esta política de repatriación de migrantes sin residencia o trabajo legal fue posteriormente copiada por las autoridades de Madrid en el Plan de Urgencia Social de la ciudad aprobado en 1957 (Martínez Aranda, 2020, p. 409). Tanto en el caso barcelonés como en el madrileño la migración interior se asoció principalmente con el problema de la vivienda en las periferias urbanas, con presencia de importantes zonas barraquistas (Tatjer & Larrea, 2010) y chabolistas (Martínez Aranda, 2020) en ambas ciudades.6
A este proceso de criminalización estatal lo acompaña la intensa estigmatización social a la que fue sometido el éxodo rural hacia las ciudades. La siguiente cita de la tesis de la antropóloga estadounidense Susan DiGiacomo es lo suficientemente elocuente sobre la división social entre autóctonos e inmigrantes que, todavía en los años de 1980, estructuraba la sociedad catalana:
El aspecto más destacado ─y políticamente más problemático─ de la sociedad catalana contemporánea es su división en dos grandes grupos: la clase media, mayoritariamente catalana, y la clase obrera, mayoritariamente no catalana y castellanoparlante, que se define a sí misma como “española” y es definida por los catalanes étnicos como “inmigrante”. (DiGiacomo, 1985, p. X/9, traducción propia)
Una década después el panorama cambió radicalmente. A partir de los años de 1990, el etiquetaje negativo generalizado al que habían sido sometidos los migrantes internos de clase obrera en Cataluña que se materializaba en el uso del término xarnego cae en desuso en paralelo a la aparición de la migración internacional. Con el cambio del milenio España se convirtió en lugar de destino para un número significativo de personas provenientes de países limítrofes y del antiguo espacio colonial, muchas de las cuales establecieron su residencia en Barcelona.
La irrupción de la migración extranjera desplaza la frontera de la alteridad (boundary-shifting) respecto de las y los migrantes internos. Se presencia en ese momento un desplazamiento del (supuesto) problema de la integración desde los migrantes internos a los internacionales como consecuencia del posicionamiento que se hizo de este segundo grupo en un punto más alejado del nosotros-autóctono en la cartografía de la alteridad vigente.
El propio término inmigrante, que en la década de 1980 todavía designaba a quien procedía de otras partes de España, a partir de los años de 1990 solo se aplica a los inmigrantes no-europeos. La invisibilización y pérdida de saliencia social del primer grupo se produjo en gran medida como consecuencia de la hipervisibilización de los inmigrantes extracomunitarios, procedentes en su mayoría de las antiguas colonias, en un contexto donde los problemas de convivencia asociados a la desigualdad y precariedad material se presentaron como problemas de tipo cultural (Aramburu Otazu, 2002).
De esta manera, en muchos estudios sobre integración y convivencia, “los autóctonos” que vivían en los barrios donde llegaba la nueva migración internacional eran los mismos que diez años antes habían sido catalogados, sin ningún género de dudas, como “inmigrantes”. En este contexto, el proceso de boundary-shifting contribuye al boundary blurring (Alba & Nee, 2003) de la antigua frontera xarnego/catalán. La indistinción, que según Alba y Nee (2003) constituye la última etapa de la asimilación, estaría así completada, algo que como se verá posteriormente está lejos de ser así.
El proceso antes descrito no ilustra únicamente cómo la frontera (boundary) se desplaza de la migración interna a la internacional, sino también permite ver los cambios en los elementos diacríticos de fronterización ocurridos durante las últimas décadas, ya que la alterización de la migración interior y de la internacional apelan a distintos elementos de diferenciación.
Si el inmigrante internacional proveniente del espacio poscolonial tiende a ser concebido a partir de finales de siglo XX como un otro culturalmente diferente, el inmigrante interno se había percibido anteriormente como un otro sin cultura. Si el primero es un sujeto fuertemente culturalizado, en la medida en que todo en él o ella suele explicarse por su diferencia cultural étnicamente distintiva, el segundo fue un sujeto que en gran medida era deculturizado.
Las reflexiones de Jordi Pujol (1976), presidente de la autonomía catalana entre 1981 y 2003, sobre el inmigrante andaluz son especialmente reveladoras de esta concepción. Pujol veía al inmigrante sureño como un sujeto culturalmente “crudo”, todavía por hacer, lo que hacía de él un peligro que podría “destruir Cataluña” al “introducir su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad”. Pero justamente su “falta de coherencia” lo hacía fácil de asimilar: “Justamente por eso la gran misión de Cataluña es darles forma, es hacerlos formar parte, por primera vez, de una comunidad. Es hacer arraigar a los que son desarraigados, cohesionar a los que son puro desorden” (Pujol, 1976, p. 68).
A diferencia de este supuesto atraso y falta de cultura, la presencia de los migrantes internacionales no se postuló políticamente como una diferencia cultural cuantitativa (menos cultura) sino cualitativa (diferente cultura). El primer Plan Municipal de Inmigración de Barcelona de 2002 establece en su introducción que en Barcelona se percibe que:
[la] oleada de inmigración es muy diferente a las del siglo XX porque nos aporta y nos acerca culturas que son muy distantes desde todos los puntos de vista: lingüístico, religioso, de hábitos alimenticios, higiénicos. O sea, culturas manifiestamente diferentes, alejadas. (Ayuntamiento de Barcelona, 2002, p. 71)
Este énfasis en la diferencia cultural y la necesidad de su gestión para la convivencia y el mantenimiento de la cohesión social en la ciudad (Mata Codesal, 2018) impactará los procesos de fronterización entre los y las barceloneses procedentes de la migración interna y los provenientes de la migración internacional.
Las resignificaciones de la migración interna
Las fronteras sociales (boundaries) son dinámicas. Una vez establecidas pueden ser contestadas, movidas, reforzadas, etcétera. Una frontera definida puede convertirse en borrosa y al revés (Albeda et al., 2017, p. 472). Si, como se señaló, en torno al final del siglo XX la nueva migración internacional invisibiliza la migración interior hasta hacerla irrelevante, el proceso independentista que se intensificó en Cataluña a partir de 2012 creó un escenario sustancialmente nuevo que muestra cómo la evolución de las fronteras clasificatorias no siempre sigue trayectorias lineales.
Con el proceso independentista, la inmigración interior, que había sido obliterada como un tema digno de interés en las décadas anteriores, cobra una importancia política inusitada, pues este sector de la población se convierte en el principal obstáculo para que la opción independentista fuera mayoritaria entre la población catalana. El proceso independentista supone una vuelta del reconocimiento público de esta población como un sector social distintivo.
Por ejemplo, en 2013 se crea la asociación Súmate con el fin de atraer al independentismo el voto de los obreros castellanohablantes de origen inmigrante. Hasta la emergencia de Súmate, el independentista de origen migrante se constituía como un boundary-crosser (Wimmer, 2008) que intentaba en la medida de lo posible minimizar sus orígenes foráneos. Contrariamente, los líderes de Súmate exhibían su origen migratorio, hablando públicamente en castellano y no en catalán, así como apelando a la necesidad de mejoras económicas para un sector de la población muy golpeado por la crisis económica y las políticas de austeridad de los años previos.
El origen migratorio se hacía explícito en el mensaje político, llegando incluso a trazarse paralelismo entre el proceso independentista y los procesos migratorios de padres y abuelos (Aramburu, 2020, p. 2399). El movimiento independentista, paradójicamente, volvía a poner sobre la mesa el reconocimiento en la esfera pública del obrero castellanohablante de origen foráneo, después de que el consenso hegemónico de los últimos 30 años hubiese decretado la indiferencia política ante tal condición.
Otro indicador de la nueva visibilidad que adquiere la inmigración interior en el contexto de las movilizaciones independentistas es la emergencia del vocablo “colono” en el lenguaje de un sector minoritario del independentismo, especialmente a medida que se hacían patentes sus limitaciones para alcanzar la hegemonía. “Colonos” (también llamados “anticatalanes” o “no integrados”) serían los inmigrantes españoles y sus descendientes que se oponen a la independencia de Cataluña quienes son equiparados así a ocupantes al servicio del Estado opresor.
Un último elemento que muestra el carácter dinámico de las identificaciones y autoidentificaciones relacionadas con la migración son los intentos de reivindicación de la experiencia xarnega. En particular, el trabajo de la escritora e investigadora Brigitte Vasallo (2018, 2021) ha contribuido de manera decisiva a crear un debate público, incluida la organización del I Festival de Cultura Txarnega que tuvo lugar en Barcelona en abril de 2019. El cambio de grafía de xarnego a txarnego forma parte del propio proceso de apropiación y resignificación de la etiqueta, como explica la misma Vasallo en la presentación del acto:
“Xarnego” siempre ha sido un insulto. Siguiendo estrategias de reapropiación del insulto que hemos aprendido de otras comunidades, hemos querido resignificar la palabra, hacerla nuestra, reivindicarla y decir en voz alta: sí, somos charnegas y nos gusta serlo y tenemos cosas que contar sobre cómo es y cómo ha sido nuestra vivencia. (López, 2019, traducción propia del catalán)
A pesar de la modestia del acto, una jornada donde asistentes y ponentes ponían en común sus reflexiones sobre la condición charnega, el encuentro desencadenó una gran polémica. La mayoría de las intervenciones en clave biográfica, tanto del público como de las ponentes, narraba el proceso de toma de conciencia de un lugar social específico, subrayando los descubrimientos, las contradicciones y las renuncias vividas en este tránsito como una especie de confesión pública de una condición social relegada al ámbito de lo privado, lo que tenía obvias resonancias con la experiencia de “salir del armario”, algo que la propia Vasallo ya señalaba en la apertura del festival. Vasallo incidía en la definición de lo xarnego como intersección de clase y origen, resaltando la negación del binarismo identitario hegemónico y reivindicando explícitamente la idea de “habitar la frontera” de Anzaldúa (1986/2016) y donde lo queer servía como modelo explícito de su propuesta.
Las resignificaciones históricas de la inmigración interna en Cataluña muestran el carácter contingente de la categoría “inmigrante”. De estructurar la principal división social a través de una fuerte distinción durante el tercer cuarto del siglo XX se pasa a una disolución de las fronteras identitarias hacia finales de siglo que resurgen de nuevo adoptando diferentes formas en el contexto del proceso independentista. Estas resignificaciones han procedido no a través de un esquema lineal ─de la saliencia inicial a la indistinción final─ sino más bien en forma de altibajos dependientes de las circunstancias históricas.
La sustitución de la clase por la diferencia cultural como frontera significativa
En subcampos de los estudios migratorios como son los de la convivencia y la interacción en espacios de cohabitación, el prejuicio y el racismo o las actitudes hacia y representaciones sobre la inmigración extranjera, predomina una dicotomía relacional entre el sujeto autóctono y el sujeto inmigrante. Aunque siguen produciéndose análisis académicos que tratan a estos sujetos como si fuesen entidades homogéneas, la investigación ha prestado atención a cómo la concepción de y la relación con el “inmigrante” cambia en función de varias propiedades de este (su estatuto jurídico, su condición de clase, sus atributos culturales, etcétera), así como ha puesto en evidencia la heterogeneidad de la condición autóctona (especialmente en relación con su posición de clase).
Aquí se quiere llamar la atención sobre un aspecto menos abordado de la condición autóctona y que pone en cuestión la misma categoría de autoctonía. Muchas veces, en estos espacios de cohabitación, “los autóctonos” han sido previamente migrantes y aunque hayan podido dejar de ser considerados como tales, este pasado migratorio influye, aunque de manera compleja e incluso contradictoria, en las actitudes de este grupo hacia la inmigración internacional.
Aunque la experiencia migratoria de los sujetos es una variable que se tiene en cuenta en algunas encuestas sobre racismo y percepciones sobre la inmigración (Cea d’Ancona, 2002), esta no suele dar resultados significativos, en todo caso, son menos significativos que el nivel de instrucción o los ingresos. Esta baja significación puede deberse a los efectos ambivalentes (y que a la postre pueden anularse en preguntas valorativas) que la experiencia migratoria anterior tiene sobre las opiniones acerca de la inmigración extranjera. En cambio, en abordajes etnográficos sobre el terreno, esta condición migratoria de muchos autóctonos parece bastante significativa. Pero esta significación es profundamente ambivalente, pues funciona tanto para establecer fronteras de diferenciación como para construir puentes de identificación, como muestran los siguientes ejemplos etnográficos.
Gente que también viene de inmigrantes, como yo
La etnografía sobre Ciutat Vella realizada a principios de 2000 por Aramburu Otazu (2002) servirá para ilustrar cómo la experiencia migratoria funciona como puente de identificación entre migrantes internos e internacionales al aludir a la experiencia compartida de la estigmatización y a la similar posición de clase. En un plano del discurso, este autor encontró bastante extendida la idea de que había una comunidad autóctona (“la gente de aquí”) formada por elementos nativos de ascendencia catalana y personas inmigradas de otras partes de España, en contraposición a “la gente de fuera” compuesta por la inmigración extranjera.
Una vez este autor comienza a indagar, sin embargo, la heterogeneidad de esta comunidad nativa no tarda en dar paso a otras formas de identificación y diferenciación que cruzaban las fronteras entre autóctonos y extranjeros. Por ejemplo, una mujer inmigrada de Andalucía, quien, aunque en un primer momento se identifica como autóctona (“de aquí”) en oposición a los extranjeros, altera su posición al rememorar los primeros momentos de su vida en Barcelona. Recuerda vívidamente que cuando trabajaba en el depósito de cadáveres de un hospital, una supervisora catalana le recriminó su actitud ─“si no tienes estómago, no vengas de tu pueblo a trabajar aquí”─ lo que le generó una fuerte indignación que aún perdura:
¡Y andaluzas! Hace falta huevos pá limpiar una casa de arriba abajo. ¿Qué daño hacemos? Si aquí estamos tós reliaos. ¡Que les tienen una manía a las andaluzas que no veas! Y andaluces tienen dos pares de pantalones para limpiar. Y las moras igual, no les da miedo de limpiar, blanquear, como Andalucía, blanquear, lavar, coser, freír un huevo, hacer una tortilla de patata. “Hazte un potaje, un guiso... ¡Ten!, ¡Ponte tú!” “¿Yo? No sé freír un huevo. Yo hago una tortilla y me se quema...” [...] Yo me encorajo porque tanto abusar de las andaluzas pues me encorajo ya. (Aramburu Otazu, 2002, p. 107)
Para contrarrestar el rechazo sufrido contrapone una identidad dignificada como “trabajadora andaluza” en contraste con “la catalana” que no sabe ni freír un huevo. En esta última oposición “las moras” aparecen asociadas a las andaluzas como “trabajadora”. De igual manera, otro inmigrado de Andalucía casado con una salvadoreña, responde así cuando se le pregunta sobre si en Cataluña los inmigrantes andaluces han sido discriminados:
¿Los andaluces? Sííí. Y ¿quién ha levantado Cataluña? Los andaluces. Y no solo los andaluces, también otros. ¿A ver qué catalán había aquí que se metiera en la vía a trabajar? Eso digo yo. ¿A ver qué catalán había que sabe de paleta? A mandar solo. Hasta incluso en la fábrica: catalanes, mandando solo. (Aramburu Otazu, 2002, p. 107)
“Los catalanes” como categoría social no forman parte de la comunidad simbólica de trabajo no cualificado, pero digno y necesario, que llevaban a cabo los trabajos más pesados constituida por los inmigrantes desde otras partes de España o desde otros países (Aramburu Otazu, 2002, p. 108). Una línea divisoria colocaba a “los catalanes” en los puestos profesionales y directivos mejor remunerados y para ello la mayoría de las personas inmigrantes españolas entrevistadas respaldaban sus puntos de vista sobre “los catalanes” basándose en sus interacciones con catalanes en roles de autoridad, como si únicamente los catalanes ocuparan posiciones de poder y sin tomar en consideración que muchas de sus vecinas que vivían en condiciones económicas precarias también eran catalanas.
La comunidad nativa, “de aquí”, se fractura a lo largo de una división de clase que permite a quienes se definen como clase trabajadora reconocerse en una misma condición de trabajador-inmigrante junto a migrantes venidos con posterioridad. Un campo de reconocimiento de una condición social común como trabajadores que emigran para ganarse la vida y ocupar los puestos de trabajo más duros.
La condición de migrante, resultado de la necesidad de dejar el lugar de origen en busca de oportunidades de subsistencia, facilita que los inmigrantes internos encuentren puntos de identificación con los inmigrantes extranjeros. Esta identidad alternativa, forjada a partir de experiencias compartidas, crea un espacio donde los antiguos inmigrantes pueden sentirse identificados y solidarios con los recién llegados. En este ámbito identitario, la figura del “inmigrante” no se ubica al otro lado de la frontera marcada por la identidad nacional, sino que se sitúa dentro de la comunidad simbólica que implica la condición de clase.
No se está sugiriendo que la mayoría de quienes provienen de la migración interna se identifiquen automáticamente con los inmigrantes extranjeros en una experiencia migratoria común. Tampoco que quienes lo hacen no desarrollen también estrategias discursivas y prácticas en sentido contrario. Más bien, se señala que la experiencia migratoria crea un marco identitario con potencialidad para trascender las divisiones hegemónicas, un espacio en el que los inmigrantes extranjeros pueden ser considerados personas que, “al igual que yo”, han venido aquí en busca de empleo y sustento.
Tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra, entonces va a ser muy difícil que se integren
En su etnografía en el barrio de El Carmel de Barcelona, Diana Mata-Codesal (2020a; 2020b) muestra la recurrencia con que algunos residentes mayores se quejan de cómo “los inmigrantes” ocupan la principal plaza del barrio y malogran la convivencia con prácticas que consideran incívicas. Se pueden escuchar frases como “Hemos vivido malos tiempos, pero como está ahora [la plaza] no ha estado nunca”, lo que a la observadora le parece incongruente con lo que percibe en la plaza y con la historia del barrio.
Los inicios del barrio habían estado marcados por un urbanismo no planificado y la autoconstrucción a la que recurrieron las personas que llegaron de otras partes de España en las décadas de 1950 y 1960. Posteriormente, el barrio había llegado a convertirse en las décadas de 1980 y 1990 en uno de los barrios con peor fama de la ciudad, causa y consecuencia a la vez del fuerte estigma territorial que sufrían el barrio y sus habitantes desde sus orígenes barraquistas, lo que incentivaba a sus habitantes a no mencionar su lugar de residencia en sus interacciones fuera de él.
A mediados de la década de 2010, este barrio vivía un clima de movilización vecinal contra el denominado “incivismo” en sus plazas y calles. Los comportamientos tildados de incívicos abarcaban una amplia gama de actividades como eran jugar a la pelota, escuchar música, beber alcohol en grupo o vender marihuana. Lo único que compartían estas actividades era que tenían lugar en las escasas plazas y espacios abiertos del barrio y que sus participantes eran percibidos como inmigrantes provenientes de otros países.
En este contexto un grupo de vecinos mayores originarios de la migración interna de décadas pasadas reclamaba el derecho a definir las maneras adecuadas de comportarse en esos escasos espacios públicos del barrio. Para defender su prerrogativa a determinar los usos de la plaza central los vecinos recurren al argumento del incivismo antes que a los derechos de autoctonía. Aquí es donde entran las complejidades específicas ligadas al origen migrante de sus pobladores y el estigma territorial del barrio.
Las argumentaciones nativistas que apelan a la autoctonía, habituales en la formulación de demandas, en este caso resultan problemáticas. Como es innegable el origen migrante del barrio, apelar a la autoctonía como fuente de merecimiento puede cuestionarse con facilidad. Así lo hizo una vecina ante las críticas lanzadas por otro vecino en una reunión vecinal sobre el estado de la plaza que señalaba los malos usos de quienes venían de otros países con “culturas totalmente diferentes”. Cuando esa mujer, ella misma inmigrante de otra comunidad autónoma, recordó el origen alógeno de la gente del barrio y sus diferencias con la cultura catalana, el hombre insistió:
No están acostumbrados a estas cosas y alguien tiene que haber para que les indique cómo tienen que comportarse […]. Cuando iban a Alemania, por ejemplo, cuando se comportaban mal se les metía en el tren y se iban para casa otra vez. (Diario de campo)
Para diferenciar entre nosotros (migrantes internos) y ellos (migrantes internacionales) se hace necesario recurrir a una segunda capa de significado que divide entre migrantes cívicos y migrantes incívicos. Este proceso de fronterización simbólica, que recurre a marcajes relativos a actitudes y comportamientos entendidos como prerrogativa personal pero grupalmente influenciada, ha sido también documentado en barrios de Rotterdam (Albeda et al., 2017) o Londres (Wessendorf, 2019). En estos contextos urbanos precarios y diversos se da un trabajo de fronterización entre migrantes internacionales ya asentados y aquellos, también procedentes de la inmigración internacional, pero llegados más recientemente.
El caso de Barcelona es interesante porque este boundary work simbólico se pone en marcha entre grupos provenientes de la migración interna y la internacional, quienes apelan a la denominada “ideología del civismo” fomentada por las autoridades locales (Mata-Codesal, 2020a), que promueve la etiqueta de incívico y que ha llegado a convertirse en una palabra corriente del lenguaje cotidiano de la ciudad y que los vecinos de la plaza en disputa instrumentalizan para sustantivar procesos de marcaje y diferenciar entre nosotros y ellos sin tener que aludir a cuestiones raciales o de autoctonía.
Los esfuerzos de grupos de antiguos inmigrantes internos para “reposicionarse colectivamente” (Wimmer, 2008, p. 1040) son difícilmente explicables sin considerar al mismo tiempo la falta de reconocimiento, o más bien, el reconocimiento negativo corolario de la migrantización, al que tradicionalmente han estado sujetos el barrio y sus habitantes.
La literatura sobre estigmatización territorial (con las connotaciones raciales, étnicas o de clase que inevitablemente la acompañan) muestra cómo una de las formas más recurrentes de resistencia ante el estigma es replicar las prácticas de estigmatización dentro del área estigmatizada, asignando a otros las connotaciones negativas y de peligrosidad que el estigma territorial había impuesto sobre el barrio en su conjunto (Lapeyronnie, 2008; Wacquant, 2007).
De esta manera, el recurso de los primeros pobladores a la ideología del civismo, ampliamente extendida y aceptada en Barcelona, permite desviar el estigma hacia los nuevos habitantes inmigrantes a la vez que les permite acumular un capital simbólico que los aleja del estigma y los acerca al reconocimiento de la ciudadanía virtuosa. En el fondo, sin embargo, esto expresa la permanencia de una cierta fragilidad de estos antiguos xarnegos tradicionalmente sujetos a un fuerte estigma social y territorial, una frontera social que buscan desplazar haciendo uso de la diferencia cultural como variable significativa.
Conclusiones
A las elecciones catalanas de mayo de 2024 concurrieron dos partidos de extrema derecha. Aunque ambos eran abiertamente nativistas y antiimigración, ubicaban en lugares diferentes la frontera entre nosotros y los otros. De un lado Vox, un partido ultranacionalista español con sus mejores números en el área metropolitana de Barcelona, entre la población originaria de la inmigración interna; de otro, Aliança Catalana, un partido independentista catalán de base rural, hostil a todo tipo de inmigración (no solo la internacional) que desnaturalice la cultura catalana.
Al preguntar durante la campaña electoral por las diferencias entre los dos partidos, Ignacio Garriga, el líder de Vox en Cataluña, señaló que mientras Aliança Catalana pretendía “levantar fronteras entre catalanes y españoles”, Vox quería “defender las fronteras de nuestra nación, que es España”. Incluso cuando comparten una misma versión dura de la frontera como muralla a defender ante los extraños, se ve cómo la definición de quién está a uno u otro lado del muro es una cuestión altamente maleable y contingente en función de diferentes proyectos políticos.
Cataluña no es más que un ejemplo entre muchas otras regiones del sur de Europa y del mundo donde diferentes grupos marcados por su migración previa comparten cotidianeidad en un contexto de escasez y luchas por recursos escasos. Incluir a los grupos procedentes de la migración interna, así sea socialmente pertinente, en las indagaciones sobre convivencia multicultural en el día a día (Wise & Velayutham, 2014) permite avanzar en el estudio de la construcción, deconstrucción y reconstrucción de espacios compartidos y cómo y bajo qué circunstancias se sustantivan procesos de construcción del nosotros.
A partir de los dos casos etnográficos presentados aquí no se busca especular sobre el grado de generalización de formas de identificación o diferenciación entre diferentes grupos migrantes, sino más bien sugerir que la experiencia de la migración interna tiene una impronta distintiva, aunque compleja y a menudo contradictoria, en las actitudes hacia la migración extranjera.
Lo que contingentemente puede hacer compartir una condición común a los grupos de migrantes internos e internacionales son los procesos aquí denominados de “migrantización”, esto es, procesos de construcción simbólica (pero con consecuencias muy materiales) mediante los cuales unas determinadas movilidades son socialmente consideradas como “migraciones”. Esto no remite tanto a su experiencia compartida de movilidad, el viaje, sino a los procesos de alterización y fronterización a los que han sido sometidos en las sociedades de acogida.
La interacción entre migrantes internos e internacionales en situaciones en las que comparten espacios físicos y, en cierta medida, también posiciones socioeconómicas, es particularmente esclarecedora de la creación, desplazamiento y difuminación de las fronteras sociales (Lamont & Mizrachi, 2012). Además de continuar indagando en los impactos complejos que la variable clase tiene en las respuestas a la estigmatización de grupos migrantes es igualmente necesario explorar en más detalle las interacciones que la experiencia migrante tiene con otras variables sociales, como por ejemplo el género.
A partir de ejemplos etnográficos se ha visto cómo compartir experiencia migratoria y clase social no es suficiente para predecir la dirección de la percepción hacia otros grupos migrantes, como muestran los dos ejemplos etnográficos presentados, y se hace necesario incorporar tales procesos de fronterización en dinámicas sociales más amplias. En este caso, la diferencia temporal y de contexto general explican las respuestas diferentes a la estigmatización.
El caso de Ciutat Vella de finales del milenio se encuentra en una situación de muy duras condiciones materiales pero una fuerte sensación de mejora por esos migrantes internos, en parte motivadas por los muy precarios niveles socio-materiales de partida de quienes migraron en las décadas centrales del siglo XX. La creencia en las posibilidades que abre el trabajo duro para la mejora social permite encontrarse, aún sea discursivamente, en un espacio común con personas a quienes también se inscribe en una misma comunidad que comparte el trabajo duro y la estigmatización social.
En el caso de El Carmel, dos décadas después, donde la clase compartida no tiene tanta ascendencia positiva entre algunos grupos de vecinos hacia sus convecinos extranjeros, parece destacar la situación de competencia percibida en un contexto de crisis entre grupos que compiten en un marco discursivo y de sentido de la escasez (Mata Codesal, 2020b).
Estos grupos sienten peligrar las mejoras materiales conseguidas y adquieren consciencia de la fragilidad del ascenso social experimentado. Para ello el marco discursivo creado por las sucesivas políticas y planes de gestión de la diversidad, con su énfasis en la diferencia cultural, les permite activar procesos de fronterización hacia las personas provenientes de la migración internacional que, en contraste con la clase social compartida, esgrimen la diferencia cultural como variable diacrítica que les diferencia de sus convecinos provenientes de la migración internacional.
En las últimas décadas el debate académico y popular sobre las relaciones mayoría-minorías en el contexto de la migración en Europa ha experimentado un cambio en el peso explicativo de los factores sociales a los culturales (Eriksen, 2007, p. 1067). La culturalización de la migración, en paralelo a la pérdida de importancia de la posición de clase en las teorizaciones sobre el fenómeno (Martín Díaz, 2023), marcan el paso de la clase a la diferencia cultural como frontera significativa que delimita los lindes de la autoctonía y que modifica las fronteras del nosotros.
El caso de Barcelona muestra los efectos de este cambio en los procesos de fronterización puestos en marcha entre migrantes internos e internacionales. Grupos procedentes de la migración interna que han sufrido con anterioridad procesos de migrantización cambian el recurso a la condición de clase compartida por una diferencia cultural encarnada en la figura del buen migrante, el migrante cívico. Esta traslación es consecuencia del cambio en los discursos académicos y políticos que enfatizan la necesidad de gestionar la diversidad y la cohesión social (Domingo et al., 2023).
Tras los argumentos dados a favor del estudio conjunto de las movilidades internas e internacionales se considera que esta línea puede ser tremendamente fecunda. En concreto, se cree que estudiar de manera conjunta las migraciones internas e internacionales permite analizar procesos de significación de la movilidad que ayuden a avanzar en debates conceptuales en torno a movilidad y migración mostrando cómo y bajo qué circunstancias, en ocasiones independientes de la distancia geográfica, una movilidad adquiere cierto tipo de significación social.
El giro de las movilidades insufló posibilidades de investigación en el ya asentado campo de los estudios migratorios (Sheller & Urry, 2006). En el momento actual, las llamadas al estudio de las movilidades abren la puerta a estudios que, como se aboga en este texto, aúnen formas de movilidad que no se han analizado hasta ahora de forma conjunta. El nacionalismo metodológico ha conseguido que las fronteras estatales se tomen como el criterio central, aunque no siempre explícito de los análisis sobre fronteras sociales en contextos urbanos diversos y precarios, sin ser capaces de incorporar suficientemente la naturaleza contingente y contestada de ambos tipos de fronteras, así como la relación entre ambas.
Referencias
Ajuntament de Barcelona. (2024). Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2023. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/138609/1/Anuari2023.pdf
Alba, R. & Nee, V. (2003). Remaking the American mainstream. Assimilation and contemporary immigration. Harvard University Press.
Albeda, Y., Tersteeg, A., Oosterlynck, S. & Verscharaegen, G. (2017). Symbolic boundary making in super-diverse deprived neighbourhoods. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 109(4), 470-484. https://doi.org/10.1111/tesg.12297
Anderson, B. (2006). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (3a. reimpr.). FCE.
Anderson, B. (2019). New directions in migration studies: towards methodological de-nationalism. Comparative Migration Studies 7, Artículo 36. https://doi.org/10.1186/s40878-019-0140-8
Anzaldúa, G. (2016). Borderlands/La Frontera. La nueva mestiza. Capitán Swing. (Trabajo original publicado en 1986)
Aramburu, M. (2020). The unmaking and remaking of an ethnic boundary. Working-class Castilian speakers in Catalonia and the paradoxes of the independence movement. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(11), 2387-2406. https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1543019
Aramburu Otazu, M. (2002). Los otros y nosotros. Imágenes del inmigrante en Ciutat Vella de Barcelona. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ayuntamiento de Barcelona. (2002). Plan municipal de inmigración. http://hdl.handle.net/11703/110797
Bakić-Hayden, M. (1995, invierno). Nesting orientalisms: the case of former Yugoslavia. Slavic Review, 54(4), 917-931. https://www.jstor.org/stable/2501399
Barrera, A. (1985). La dialéctica de la identidad en Cataluña. Un estudio de antropología social. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barth, F. (1969). Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural difference. Universitetsforlaget.
Bialas, U., Lukate, J. M. & Vertovec, S. (2024). Contested categories in the context of international migration: introduction to the special issue. Ethnic and Racial Studies. https://doi.org/10.1080/01419870.2024.2404493
Boj Labiós, I. & Vallès Aroca, J. (2005). El Pavelló de les Missions. La repressió de la immigració. L’Avenç, (298), 38-44.
Candel, F. (1964). Els altres catalans. Edicions 62.
Capel Saez, H. (1967). Los estudios acerca de las migraciones interiores en España. Revista de Geografía, 1(1), 77-101. https://raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/50269
Capussotti, E. (2010). Nordisti contro Sudisti: internal migration and racismo in Turin, Italy: 1950s and 1960s. Italian Culture, 28(2), 121-138. https://doi.org/10.1179/016146210X12790095563101
Castellanos Guerrero, A. (Coord.). (2003). Imágenes del racismo en México. Universidad Autónoma Metropolitana / Plaza y Valdés.
Cea D’Ancona, M. Á. (2002). La medición de las actitudes ante la inmigración. Evaluación de los indicadores tradicionales de “racismo”. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (99), 87-11. https://doi.org/10.5477/cis/reis.99.87
Chovancova, L. (2017). ¿Qué investigar para poder investigar? Una explicación “materialista” del interés de la antropología española por las migraciones. En T. Vicente Rabanaque, M. J. García Hernandorena & T. Vizcaino Estevan (Eds.), Antropologías en transformación: sentidos, compromisos y utopías (pp. 2194-2201). Universitat de Valencia. https://congresoantropologiavalencia.com/wp-content/uploads/2017/09/XIV-Congreso-Antropologia-PRE-PRINT.pdf
Clua i Fainé, M. (2011). Catalanes, inmigrantes y charnegos: “raza”, “cultura” y “mezcla” en el discurso nacionalista catalán. Revista de Antropología Social, 20, 55-75. https://doi.org/10.5209/rev_RASO.2011.v20.36262
Comas d’Argemir, D. & Pujadas Muñoz, J. J. (1991). Familias migrantes: reproducción de la identidad y del sentimiento de pertenencia. Papers, 36, 33-56. https://doi.org/10.5565/rev/papers/v36n0.1586
Dahinden, J. (2016). A plea for the ‘de-migranticization’ of research on migration and integration. Ethnic and Racial Studies, 39(13), 2207-2225. https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1124129
De Genova, N., Garelli, G. & Tazzioli, M. (2018, abril). Autonomy of asylum? The autonomy of migration. Undoing the refugee crisis script. South Atlantic Quarterly, 117(2), 239-265. https://doi.org/10.1215/00382876-4374823
Delgado Ruiz, M. (2003). ¿Quién puede ser ‘inmigrante’ en la ciudad? Mugak, 18, 9-24.
Díaz Sánchez, M. (2020). Migrar contra el poder. La represión de las migraciones interiores en España durante la posguerra (1939-1957) [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona]. TDX. http://hdl.handle.net/10803/670482
DiGiacomo, S. M. (1985). The politics of identity: nationalism in Catalonia [Tesis doctoral, University of Massachusetts]. ProQuest. https://www.proquest.com/openview/64fe058c3465c87ca9dc0447f7d6244b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Domingo, A., Pinyol-Jiménez, G. & Bayona-i-Carrasco, J. (2023). La diversidad de orígenes entre lo urbano y lo rural: discurso, políticas y análisis demoespacial en España. Migraciones, (59), 1-25. https://doi.org/10.14422/mig.2023.023
Eriksen, T. H. (2007). Complexity in social and cultural integration: some analytical dimensions. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 1055-1069. https://doi.org/10.1080/01419870701599481
Esteva Fabregat, C. (1973). Aculturación y urbanización de inmigrados en Barcelona. Ethnica, Revista de Antropología, (5), 135-189.
Fauser, M. (2024). Mapping the internal border through the city: an introduction. Ethnic and Racial Studies, 47(12), 2477-2498. https://doi.org/10.1080/01419870.2024.2344693
Fernández Soldevilla, G. & López Romo, R. (2010). ¿Enemigos internos o nuevos aliados? Los inmigrantes y el nacionalismo vasco radical (1959-1979). Alcores, (10), 193-217. https://doi.org/10.69791/rahc.183
Fishman, S. (1996). Colonizing your own people: German unification and the role of education. The Educational Forum, 60(1), 24-31.
Fontes, P. (2008). Um nordeste en São Paulo. Trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-1966). Editora FGV.
Guerra Garrido, R. (1969). Cacereño. Alfaguara.
Izaola, A. & Zubero, I. (2015). La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y monstruos. Papers, 100(1), 105-129. http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.649
Johnson, L. (2017). Bordering Shanghai: China’s hukou system and processes of urban bordering. Geoforum, 80, 93-102. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.01.005
Kalir, B. (2013). Moving subjects, stagnant paradigms. can the ‘mobilities paradigm’ transcend methodological nationalism? Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(2), 311-327. https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.723260
King, R. & Skeldon, R. (2010). ‘Mind the Gap!’ Integrating approaches to internal and international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1619-1646. https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489380
Lamont, M. & Mizrachi, N. (2012). Ordinary people doing extraordinary things: responses to stigmatization in comparative perspective. Ethnic and Racial Studies, 35(3), 365-381. https://doi.org/10.1080/01419870.2011.589528
Lapeyronnie, D. (2008). Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvrete en France aujourd’hui. Robert Laffont.
López, H. (2019, 5 de abril). ¿Per què parlar de cultura xarnega? El Periódico. https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190405/per-que-parlar-de-cultura-xarnega-el-2019-7391827
Mackenzie, P. W. (2002). Strangers in the city: the hukou and urban citizenship in China. Journal of International Affairs, 56(1), 305-319. https://www.jstor.org/stable/24357894
Marín Corbera, M. (2015). Migrantes, fronteras y fascismos. El control de los desplazamientos por parte del régimen franquista 1939-1965. Spagna Contemporánea, (47), 79-94. https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/view/178
Martín Díaz, E. (1990). Las asociaciones andaluzas en Catalunya y su función de reproducción de la identidad cultural. En J. Cucó & J. J. Pujadas (Coords.), Identidades colectivas. Etnicidad y sociabilidad en la Península Ibérica (pp. 255-284). Generalitat Valenciana.
Martín Díaz, E. (2023). Alcances y limitaciones de la teoría marxista para el estudio de los procesos migratorios: Hacia una teoría antropológica de las migraciones. RESED, 1(11), 33-57. https://doi.org/10.25267/Rev_estud_socioeducativos.2023.i11.04
Martínez Aranda, M. A. (2020). De migraciones y chabolas: políticas de control y resistencias cotidianas en los suburbios madrileños durante la Dictadura franquista. Experiencias de vecinas en Vallecas [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid]. Biblos-e Archivo. http://hdl.handle.net/10486/696046
Mata Codesal, D. (2016). ¿Es deseable desmigrantizar nuestras investigaciones? Ankulegi, (20), 47-60. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6051876
Mata Codesal, D. (2018). El discurso sobre la gestión intercultural de la diversidad en Barcelona. Disparidades. Revista de Antropología, 73(2), 387-406. https://doi.org/10.3989/rdtp.2018.02.006
Mata-Codesal, D. (2020a). Anti-social behavior in the square. Differentiation mechanisms among non-native groups in a peripheral neighbourhood of Barcelona. Ethnic and Racial Studies, 43(4), 768-786. https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1599131
Mata Codesal, D. (2020b). Luchas por el control de lo escaso en un barrio de Barcelona. En M. Aramburu Otazu & S. Bofill-Poch (Eds.), Crisis y sentidos de injusticia. Tensiones conceptuales y aproximaciones etnográficas (pp. 193-205). Edicions Universitat Barcelona.
Mavroudi, E. & Nagel, C. (2016). Global migration. Patterns, processes, and politics. Routledge.
Medina, F. X. (2002). Vascos en Barcelona. Etnicidad y migración vasca hacia Cataluña en el siglo XX (Colección Urazandi Bilduma, 5). Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/libro/vascos-en-barcelona-etnicidad-y-migracion-vasca-hacia-cataluna-en-el-siglo-xx/
Miró, C. A. & Potter, J. E. (1986, 14-24 de julio). Migración interna e internacional (Documento 3 del Taller Regional de Capacitación Celade, San José Costa Rica). https://repositorio.cepal.org/entities/publication/1f4cb7e8-7a29-48df-bac4-53dc98558407
Nestorowicz, J. & Anacka, M. (2019). Mind the gap? Quantifying interlinkages between two traditions in migration literature. International Migration Review, 53(1), 283-307. https://doi.org/10.1177/0197918318768557
O’Brien, T., Creţan, R., Jucu, I. S. & Covaci, R. N. (2023). Internal migration and stigmatization in the rural Banat region of Romania, Identities, 30(5), 704-724. https://doi.org/10.1080/1070289X.2022.2109276
Ofer, I. (2017). Mobility of ‘the defeated’: internal migration and social advancement in a post-civil war society. Mobilities, 12(3), 479-491. https://doi.org/10.1080/17450101.2016.1208413
Pujol, J. (1976). La immigració. Problema i esperança de Catalunya. Nova Terra.
Raghuram, P., Breines, M. R. & Gunter, A. (2024). De-migranticizing as methodology. Rethinking migration studies through immobility and liminality. Comparative Migration Studies, 12, Artículo 24, 1-20. https://doi.org/10.1186/s40878-024-00382-3
Ravenstein, E. G. (1885, junio). The laws of migration. Journal of the Statistical Society of London, 48(2), 167-235. https://doi.org/10.2307/2979181
Rivera, L. (2017). De la migración interna a la migración internacional en México. Apuntes sobre la formación de un campo de estudio. Íconos, (58), 37-57. https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/2500
Ruiz Balzola, A. (2016). El fenómeno migratorio en el discurso soberanista vasco. Grand Place, Pensamiento y Cultura, (6), 11-21. https://marioonaindiafundazioa.org/wp-content/uploads/2021/06/GRAND-PLACE-6.pdf
Scholten, P., Pisarevskaya, A. & Levy, N. (2022). An introduction to migration studies: the rise and coming of age of a research field. En P. Scholten (Ed.), Introduction to migration studies. An interactive guide to the literatures on migration and diversity (pp. 3-24). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92377-8_1
Sheller, M. & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A: Economy and Space, 38(2), 207-226. https://doi.org/10.1068/a37268
Simmel, G. (2012). El extranjero. Sociología del extraño. Sequitur.
Solé, C. (1982). Los inmigrantes en la sociedad y en la cultura catalanas. Ediciones Península.
Tatjer, M. & Larrea, C. (Eds.). (2010). Barracas. La Barcelona informal del siglo XX. Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. https://www.barcelona.cat/museuhistoria/es/formats/posits/barracas-la-barcelona-informal-del-siglo-xx
Van Houtum, H. & Van Naerssen, T. (2002). Bordering, ordering and othering. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 93(2), 125-136. https://doi.org/10.1111/1467-9663.00189
Vasallo, B. (2018, 12 de febrero). Allò popular, allò divers, allò ‘charnego’. Crític. https://www.elcritic.cat/opinio/brigitte-vasallo/allo-popular-allo-divers-allo-charnego-13187
Vasallo, B. (2021). Lenguaje inclusivo y exclusión de clase. Larousse.
Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 1024-1054. https://doi.org/10.1080/01419870701599465
Wacquant, L. (2007). Territorial stigmatization in the age of advanced marginality. Thesis Eleven, 91(1), 66-77. https://doi.org/10.1177/0725513607082003
Wessendorf, S. (2019, septiembre). Ethnic minorities’ reactions to newcomers in East London: symbolic boundaries and convivial labour. III Working Paper, (35), 1-24. http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/101879
Wimmer, A. (2008). Elementary strategies of ethnic boundary making. Ethnic and Racial Studies, 31(6), 1025-1055. https://doi.org/10.1080/01419870801905612
Wimmer, A. & Glick Schiller, N. (2003). Methodological nationalism, the social sciences, and the study of migration: an essay in historical epistemology. International Migration Review, 37(3), 576-610. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00151.x
Wise, A. & Velayutham, S. (2014). Conviviality in everyday multiculturalism: some brief comparisons between Singapore and Sydney. European Journal of Cultural Studies, 17(4), 406-430. https://doi.org/10.1177/1367549413510419
Wyss, A. & Dahinden, J. (2022). Disentangling entangled mobilities: reflections on forms of knowledge production within migration studies. Comparative Migration Studies, 10, Article 33. https://doi.org/10.1186/s40878-022-00309-w
Yuval-Davis, N., Wemyss, G. & Cassidy, K. (2019). Bordering. Polity Press.
Notas
1 Baste recordar que Ravenstein, considerado uno de los padres de los estudios migratorios, formuló inicialmente sus leyes de las migraciones a partir de datos censales de las migraciones internas en el Reino Unido (Ravenstein, 1885).
2 A diferencia de Europa, en el caso de México existe una coexistencia y hasta cierto diálogo entre ambos tipos de estudios (Rivera, 2017). No es casual que el mencionado texto de King y Skeldon (2010) tome el caso mexicano para ilustrar los vínculos y continuidades entre las migraciones internas e internacionales.
3 En la década de 1990, en España aparecieron fuertes incentivos institucionales para investigar las migraciones internacionales. Como ejemplo, en 1992 y 1993 tres de cada cuatro proyectos financiados por el Plan Nacional de Estudios Sociales, Económicos y Culturales versaban sobre migraciones internacionales (Chovancova, 2017, p. 2196).
4 Este cambio demográfico es fácilmente apreciable en el caso de Barcelona donde los nacidos en otras partes de España han pasado de constituir 27% a 15% de los y las vecinas de la ciudad, mientras que los nacidos en el extranjero han pasado de ser 5% de la población de la ciudad en 2000 a 28% en 2020 (Ajuntament de Barcelona, 2024).
5 Aunque se acota la reflexión al caso europeo, en el contexto latinoamericano se producen procesos similares de estigmatización y exclusión de las migraciones internas hacia las grandes urbes, ya sea orientales en La Habana (Miró & Potter, 1986), nordestinos en São Paulo (Fontes, 2008) o indígenas en las ciudades mexicanas (Castellanos Guerrero, 2003).
6 La literatura también recoge procesos de control de las migraciones internas en el caso de China, donde debido al sistema hukou de asignación de derechos implementado por las autoridades chinas en el que de facto la residencia de un individuo y su acceso a los derechos sociales se asignan según el lugar de nacimiento dentro del país, importante número de migrantes internos en ciudades chinas carecen de acceso a servicios básicos dada la adscripción rural de su residencia (Johnson, 2017; Mackenzie, 2002). También en Cuba existen controles y penalizaciones al cambio de residencia dentro del país (Miró & Potter, 1986).
Que todos estos ejemplos provengan de contextos no democráticos no es casual ya que bajo la concepción liberal del Estado la libre movilidad dentro del territorio se considera una libertad individual fundamental (Mavroudi & Nagel, 2016, p. 230).
Diana Mata-Codesal
Española. Doctorada en migraciones por la Universidad de Sussex (Reino Unido). Actualmente es profesora de antropología social en la Universidad de Barcelona. Líneas de investigación: articulaciones entre situaciones de movilidad e inmovilidad, remesas, sensorialidad de la migración y convivencia urbana. Publicación reciente: Mata-Codesal, D. (2023). Feeling at home: migrant homemaking through the senses. En P. Boccagni (Ed.), Handbook on Home and Migration (pp. 228–238). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781800882775.00029
Mikel Aramburu Otazu
Español. Doctorado en antropología social por la Universidad de Barcelona (España). Actualmente es profesor titular de antropología social en la Universidad de Barcelona. Líneas de investigación: estudios urbanos, nacionalismo y migraciones. Publicación reciente: Aramburu Otazu, M. & Bofill-Poch, S. (Eds.). (2020). Crisis y sentidos de injusticia. Tensiones conceptuales y aproximaciones etnográficas. Universitat de Barcelona Edicions. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/174280/1/9788491686699%20%28Creative%20Commons%29.pdf
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|