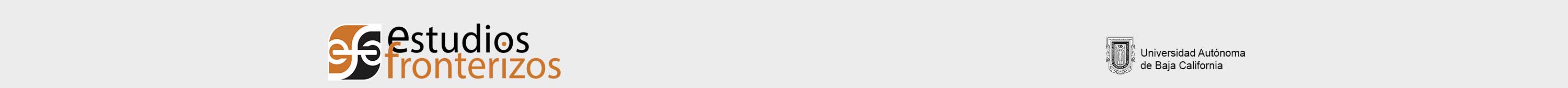| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e165 |
https://doi.org/10.21670/ref.2507165
Los que se quedan. Procesos de individuación y asentamiento en trayectorias migrantes contemporáneas
Those who stay. Processes of individuation and settlement in contemporary migrant trajectories
Alma Adriana
Lara Ramíreza
*
https://orcid.org/0000-0002-1192-1580
Ignacio
Irazuztab
https://orcid.org/0000-0001-8227-9946
a Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Regional Noreste, Monterrey, México, correo electrónico: alma.lara.ramirez@ciesas.edu.mx
b Tecnológico de Monterrey, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Campus Monterrey, Monterrey, México, correo electrónico: ignacio.irazuzta@tec.mx
* Autora para correspondencia: Alma Adriana Lara Ramírez. Correo electrónico: alma.lara.ramirez@ciesas.edu.mx
Recibido el
06
de
marzo
de
2024.
Aceptado el
28
de
abril
de
2025.
Publicado el 30 de abril de 2025.
| CÓMO CITAR: Lara Ramírez, A. A. & Irazuzta, I. (2025). Los que se quedan. Procesos de individuación y asentamiento en trayectorias migrantes contemporáneas. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e165. https://doi.org/10.21670/ref.2507165 |
Resumen:
En este trabajo se analizan las trayectorias de individuación de personas centroamericanas que residen en el área metropolitana de Monterrey, México. El estudio busca entrelazar la tradición de las trayectorias vitales en el estudio de la migración con los planteamientos teóricos de la sociología de la individuación, partiendo del principio del anclaje narrativo de los relatos en una situación contemporánea de asentamiento y, con ello, reflexionar en las particularidades de los procesos de producción de individuos en el contexto de la migración irregularizada. A partir de los relatos de vida recolectados entre 2017 y 2022 se entrelazan las pruebas enfrentadas y soportes articulados en las trayectorias. Se distinguen tres pruebas cruciales en la individuación de los sujetos (in)migrantes en este contexto sociohistórico: el periplo migratorio en situación irregular, la prueba del trabajo y la obtención de papeles, en un contexto de retraimiento institucional, son sostenidas desde soportes excepcionales y precarios que producen individuos altamente agénticos.
Palabras clave:
trayectorias,
procesos de individuación,
migración internacional,
asentamiento,
área metropolitana de Monterrey.
Abstract:
This paper analyzes the individuation trajectories of Central American migrants residing in the Metropolitan Area of Monterrey, Mexico. The study bridges the tradition of life trajectory analysis in migration studies with theoretical approaches from the sociology of individuation. It employs the principle of narrative anchoring to examine contemporary settlement experiences, reflecting on the specific processes involved in producing individuals within the context of irregular migration. Based on life stories collected between 2017 and 2022, the research identifies and articulates three key trials that shape the trajectories and the individuation of (in)migrant subjects in this socio-historical context: the migratory journey in an irregular situation, the labor trial and the process of obtaining papers in a context of institutional withdrawal, are sustained from exceptional and precarious supports, producing highly agentic individuals.
Keywords:
trajectories,
processes of individuation,
international migration,
settlement,
Monterrey metropolitan area.
Introducción
Este trabajo propone el análisis de las trayectorias de individuación a partir de las experiencias contemporáneas de asentamiento de personas migrantes del norte de Centroamérica en el área metropolitana de Monterrey, México. El marco histórico en el que se inscribe este fenómeno está signado por la denominada migración de tránsito y la erosión de los derechos de las personas que migran.
Tránsito y trayectoria no se remiten únicamente a un cambio en el espacio, como si lo que se pretendiera narrar y analizar fuera el propio desplazamiento. Aunque el tránsito es central en la experiencia del presente, para las personas consideradas en este trabajo, esa experiencia forma parte del pasado. El tránsito es el dato primario que relata una experiencia de migración y la trayectoria es la reconstrucción del pasado desde una experiencia contemporánea de asentamiento.
Pero tránsito y trayectoria no se asumen aquí en la universalidad de cualquier experiencia migratoria. Muy al contrario, estos itinerarios están inscritos históricamente en la experiencia material de lo que significa migrar en la realidad mesoamericana del siglo XXI. Por una parte, en el fenómeno de una migración concebida principalmente como de tránsito hacia otro destino que no es el del país donde residen y, por otra, en unas condiciones de experiencias personales de imposibilidad de sujeto (Ngai, 2004), en las que predomina la falta de reconocimiento de los derechos mínimos que desde la modernidad constituye a los individuos como sujetos de derecho.
El análisis se inscribe en el marco teórico de las trayectorias, entendidas como la vida de las personas, realizadas entre las constricciones estructurales y las aspiraciones individuales que, para lo que aquí concierne, movilizan su proyecto migratorio.
La investigación sobre las trayectorias vitales no es nueva en los estudios migratorios. En la localización donde se ubica este artículo, se encuentra uno de los trabajos pioneros que emplean historias de vida junto con metodologías cuantitativas en el campo de la migración (Balán et al., 1973), que destaca la importancia de la movilidad residencial y ocupacional en una ciudad de rápido crecimiento (Balán et al., 1973, 1977).
En esa misma línea, Muñoz y colaboradores (1977) intentaron dar cuenta de las consecuencias económicas y sociales del crecimiento demográfico en Ciudad de México, utilizando la herramienta de las trayectorias laborales mediante cuestionarios y entrevistas estructuradas. El estudio reveló los cambios y continuidades a nivel ocupacional y la movilidad intersectorial de los trabajadores en un periodo correspondiente con un proceso de industrialización acelerado (Rivera Sánchez, 2012). Los trabajos de este periodo parten de perspectivas centradas en las sociedades receptoras que indagan en los grados de integración según el tiempo de residencia, tienen como indicador central la movilidad ocupacional.
A partir de la década de 1980, las investigaciones que construyen trayectorias de personas migrantes se basan mayormente en metodologías cualitativas para rescatar las prácticas y la creación de espacios y procesos que adquieren un carácter transnacional. Este viraje en las ciencias sociales representó un verdadero renacimiento del enfoque biográfico (Bertaux & Kohli, 1984). Los estudios encontrados desde esta perspectiva se fundamentan mayormente en los postulados teórico-metodológicos del curso de vida de Elder (1985), los cuales permiten realizar cortes analíticos en las biografías estudiadas al ordenar, sistematizar e interpretar la experiencia individual e imbricarla con las condiciones sociohistóricas (Blanco & Pacheco, 2003; Caballero & García Guevara, 2007; Rivera Sánchez, 2012).
Pries innova en las propuestas metodológicas sobre trayectorias al dar cuenta de una realidad social emergente que denomina espacios sociales transnacionales, los cuales se despliegan entre y por encima de los contextos de origen y destino (Pries, 2000). A partir de una amplia información recolectada, el autor construye trayectorias biográfico-laborales que vinculan de forma prospectiva la movilidad ocupacional de las personas migrantes con sus aspiraciones (Pries, 1997).
Al atender esta perspectiva transnacional, se encontraron estudios sobre retorno a México que se centran en trayectorias escolares y migratorias de niños, niñas y adolescentes que cuentan con experiencias escolares previas en Estados Unidos (Román González & Carrillo Cantú, 2017; Sánchez & Zúñiga, 2010; Zúñiga et al., 2008). También se exploran itinerarios subjetivos de jóvenes de la llamada generación 1.5 (Hirai & Sandoval, 2016). En esa misma línea, el trabajo etnográfico multisituado y en movimiento entre Chiapas, California y Mississippi de Liliana Aquino Moreschi (2012), con jóvenes migrantes originarios de una comunidad zapatista en la Selva Lacandona, apunta a la emergencia de nuevas formas de subjetividad en el interior del movimiento zapatista.
Como se observa, el campo de estudio de las trayectorias migrantes es nutrido y variado en sus temáticas y metodologías. Aunque en las trayectorias subyacen relatos y análisis de experiencias de vida, no se abordan explícitamente como procesos de individuación. Esta propuesta consiste en ensayar un cruce entre la tradición de las trayectorias y la sociología de la individuación, al incursionar en los procesos migratorios contemporáneos para construir las trayectorias hiladas con las pruebas y los soportes recopilados mediante los relatos.
Para ello, el artículo se centra en desafíos particulares que experimentan las personas aquí consideradas: las pruebas. Apoyados en la bibliografía que desarrolla este concepto, interesa analizar las pruebas como hitos del proceso de individuación que transcurre sobre fallas fundamentales con respecto a lo que significa ser individuo en la promesa de las sociedades democráticas, liberales y de estado de derecho, es decir, la individualidad, fenómeno característico de la modernidad occidental, estrechamente vinculado al individualismo institucional (Martuccelli, 2010), en el que el individuo es reconocido por una serie de atributos civiles, políticos y sociales que lo definen como sujeto individual.
Para Hernández (2017) este proceso ha sido disímil o discontinuo entre diferentes sociedades, al producir trayectorias diferenciadas dadas las particularidades históricas, sociales, políticas y culturales. El individualismo, como modelo descriptivo-normativo, instaura la capacidad de constituirse como individuos para algunos actores, a la vez que a otros se la niega.
Se identifican tres pruebas significativas en las trayectorias migrantes: la experiencia del tránsito o periplo migratorio, facilitado por los albergues durante ese itinerario; las vivencias laborales marcadas por las condiciones de extranjería e irregularidad migratoria; y las interacciones con las instancias administrativas encargadas del reconocimiento legal del sujeto, es decir, la obtención de documentos de identificación para regularizar la condición de estancia.
En otras palabras, la experiencia de vivir en un régimen de asistencia que configura la forma de ser migrante, en la primera de esas pruebas. La que materializa la (re)producción de la vida en el proyecto migrante del capitalismo contemporáneo, el trabajo como práctica cotidiana y como proyecto de vida. Finalmente, la que relaciona a los individuos con las burocracias de la identificación, que marcan la extranjería de manera coercitiva y constituye institucionalmente al sujeto (in)migrante.
En la primera parte del artículo, se realiza un recorrido teórico sobre las nociones de pruebas y soportes, lo que permite posteriormente desarrollar el enfoque metodológico. El texto sigue el recorrido de las tres pruebas principales en las trayectorias migrantes. Finalmente, culmina con una discusión sobre las formas en que se construyen individuos en los procesos migratorios contemporáneos en el noreste de México.
Prueba y soporte en las trayectorias de individuación en contextos migratorios
El planteamiento formulado parte principalmente de dos de los conceptos con los que es posible explicar las trayectorias de individuación a escala de los sujetos: prueba y soporte.
En el marco de esa problematización teórica, la trayectoria se construye a partir de la propia acción de los actores en un marco social que tiende a la constricción. De esta manera, las trayectorias fundamentadas en la sociología de la individuación, lejos de entenderlas como transición (Elder, 1985), las asume como un recorrido vital atravesado por pruebas o desafíos a los que se enfrentan los individuos por el hecho de vivir en una sociedad con diferentes condicionantes estructurales, en diversos grados y circunstancias. Las pruebas son instancias en las que se dirimen las condiciones de realización de las aspiraciones individuales, resultado de las cuales adquieren forma y se definen las trayectorias (Araujo & Martuccelli, 2010).
Las pruebas son socialmente producidas, culturalmente representadas, desigualmente distribuidas y los individuos están impelidos a enfrentarlas en el seno de su proceso estructural de individuación (Araujo & Martuccelli, 2010; Martuccelli, 2006). No suponen un condicionamiento homogéneo para todos los individuos, de modo que permita suponer que a partir de una perspectiva macrosociológica es posible deducir consecuencias microsociales. Por el contrario, le otorga una consistencia maleable a la vida social, que posibilita “analizar la difracción no uniforme de los fenómenos y de las prácticas en la vida social”; ello significa que “no todos los actores están igualmente expuestos a estas pruebas estructurales” (Araujo & Martuccelli, 2010, p. 85).
Para la sociología de la individuación, las pruebas tienen cuatro características esenciales: comprenden una dimensión narrativa desde la cual los individuos explican su propia vida como “una sucesión permanente de puestas a prueba” (Araujo & Martuccelli, 2010, p. 84); tienen un carácter coercitivo puesto que suponen un tipo de individuo que se encuentra obligado, por razones estructurales, a enfrentar determinados desafíos; imprimen un proceso selectivo en función de las características de los individuos; en cada contexto sociohistórico hay determinadas pruebas que son cruciales en las trayectorias de individuación (Araujo & Martuccelli, 2010).
Ante toda prueba, son esgrimidos los soportes de los individuos, es decir, aquellos recursos materiales, simbólicos y sociales que se emplean de manera particular y contingente. La noción de soporte remite a la base de la autonomía del individuo moderno. La sociedad liberal está constituida por la propiedad privada, que actúa como un “habilitador antropológico” para el individuo-ciudadano (Castel, 2009, p. 310). El proceso de industrialización y urbanización dio paso al salario y al conjunto de protecciones sociales asociadas que se convirtieron en los principales soportes de individuación; de modo que el salario es el equivalente a la propiedad privada como soporte de ciudadanía (Castel, 2009; Nardin, 2017).
Otros autores critican esta noción estadocéntrica y occidental de individuo y de soportes. Martuccelli señala que los soportes no pueden ser únicamente equivalentes a capital o recursos, ni contenidos exclusivamente en el Estado y en las protecciones sociales instituidas. El individuo se tiene desde una diversidad de puntos de apoyo de naturaleza diversa: materiales, afectivos, relacionales, simbólicos. Los soportes, entonces, no son definibles a priori, sino que son el “entorno existencial” que vincula al individuo con sus medios sociales e institucionales (Martuccelli, 2007b, p. 61).
Esta redefinición crítica es fundamental para entender la situación de desinstitucionalización y precariedad relacionada con el paso de una política de integración a otra de individuos (Merklen, 2013), en la que estos son asistidos por unos soportes considerados ilegítimos para la visión de quienes no los necesitan. Por la asociación con esta “ilegitimidad” es que se construyen algunas formas estigmatizadas de individuación (Martuccelli, 2007b, p. 77).
También pueden considerarse ilegítimos, incluso ilegales, aquellos soportes que hacen a las trayectorias migrantes, especialmente cuando estas están signadas por un proceso de irregularización migratoria (De Genova, 2005). La migración, incluso en situación regular, desestabiliza las condiciones normales de producción de individuos en el seno del Estado nación. Cabría incluso formularle una crítica de nacionalismo metodológico (Wimmer & Glick Schiller, 2002) a la teoría de la individuación. Por su propia naturaleza, la presencia y la ausencia en las sociedades de origen y de destino (Sayad, 2010) respecto a las instituciones de producción de individuos, vuelven teóricamente problemática al estudio de la migración. En ese sentido, Durand (2020) ha recurrido a la noción de desarraigo para señalar el carácter disruptivo de la migración en relación con aproximaciones clásicas que incurren en tal nacionalismo metodológico.
No obstante, hay individuos e individuación más allá del Estado nación o a pesar de este. Aquí el planteamiento no pretende desautorizar la teoría de la que se parte. Al contrario, apunta a abonar el campo investigando sobre trayectorias de personas migrantes que quedan fuera del reconocimiento como sujetos de derecho, tanto por las instituciones de sus países de procedencia como por las de residencia: ¿cómo se perfilan esas trayectorias? ¿qué pruebas enfrentan las personas migrantes? ¿sobre qué soportes? en definitiva, ¿cómo se constituye el individuo en condiciones de irregularidad migratoria?
Metodología
La metodología del trabajo se asienta sobre dos principios. El primero es el referido a la situación de asentamiento de las personas objeto de este estudio. Se matiza el concepto de inmigración para emplear la categoría de (in)migrante a manera de capturar las situaciones intermedias entre la migración de tránsito prolongado o de un asentamiento precario o fragmentario en lugares originalmente de tránsito. El asentamiento no es solo la condición residencial, sino la posición de enunciación que hace al sujeto y al sentido: hace ser el sentido, a la vez que el sentido hace ser al sujeto (Filinich, 2018; Landowski, 1993). El presente espacial del sujeto es la posición desde la cual se construye el sentido de la existencia y, por lo tanto, al sujeto que discurre, de allí que el sujeto deviene en objeto de su propio conocimiento (Cornejo et al., 2008).
El segundo de los pilares del planteamiento metodológico es el anclaje narrativo de la trayectoria, el lugar y la posición desde la que esta se reconstruye; el espacio desde el que se identifican las pruebas y se desvelan los soportes. Metodológicamente es crucial puesto que las trayectorias, pruebas y soportes se desprenden de la dimensión narrativa desde la cual los individuos comprenden y le dan sentido a su propia vida como una serie de puestas a pruebas (Araujo & Martuccelli, 2010).
Para la selección de participantes se empleó el muestreo homogéneo (Robinson, 2014), formulado mediante criterios demográficos, geográficos y de experiencia de vida, específicamente el periplo migratorio en situación irregular. Se delimitó el universo de observación a personas migrantes del norte de Centroamérica que tuvieran al menos un año de residencia en el área metropolitana de Monterrey (AMM). En total, se entrevistó a 11 personas, con 2 a 13 años de residencia en el AMM al momento de la entrevista. En cuanto a la condición de estancia, seis personas ya contaban con una tarjeta de residencia permanente en el país, cuatro estaban solicitando la condición de refugiado y con su constancia de trámite de refugio emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), recibieron la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) otorgada por el Instituto Nacional de Migración y solo una declaró no haber iniciado trámites de regularización (véase Tabla 1). El trabajo de campo se llevó a cabo entre 2017 y 2022. Las entrevistas se transcribieron de manera literal, y los verbatims seleccionados emplean seudónimos para mantener el anonimato.
| Seudónimo | Género | País | Edad | Escolaridad | Años residencia en AMM | Condición entrada | Situación migratoria | Vivienda y convivencia | Situación familiar | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma | LGBTI | Honduras | 32 | 2 | 2 años | Irregular | TVRH | Alquila cuarto, vive con su pareja e hijo | 1 hijo hondureño en México | Jardinera plazas públicas |
| Elías | M | Honduras | 35 | 9 | 2 años | Irregular | TVRH | Alquila cuarto compartido | Sin hijos | Trabajo por jornada |
| Eduardo | M | Honduras | 30 | 9 | 4 años | Irregular | Irregular | Casa de los padres de la novia | 1 hijo mexicano | Jardinero plazas públicas |
| Andrés | M | Honduras | 32 | 6 | 6 años | Irregular | Residencia permanente | Alquila cuarto | 3 hijos en origen | Albañil y voluntario en organización de la sociedad civil |
| Dalia | F | Honduras | 31 | 6 | 2 años | Irregular | TVRH | Alquila casa con sus hijos y pareja | 2 hijos, 1 hija hondureños en México 1 hija en EUA | Mesera |
| Saúl | M | Honduras | 37 | 4 | 10 años | Irregular | Residencia permanente | Vive en el albergue temporalmente | 1 hijo hondureño en origen | Albañil |
| Julia | F | Honduras | 25 | 6 | 9 años | Irregular | Residencia permanente | Alquila casa con hijos y esposo | 2 hijos, 1 hija mexicanos | Trabajadora doméstica |
| Omar | M | El Salvador | 29 | 6 | 8 años | Irregular | Residencia permanente | Alquila casa con hijos | 2 hijos mexicanos | Pintor |
| Josué | M | Honduras | 34 | 4 | 5 años | Irregular | TVRH | Renta casa con sus sobrinos | Sin hijos | Taller de torno |
| Mayela | F | El Salvador | 30 | 12 | 9 años | Irregular | Residencia permanente | Casa propia | 1 hijo mexicano | Estudiante universitaria |
| Sabino | M | El Salvador | 32 | 13 | 11 años | Irregular | Residencia permanente | Casa propia | 1 hijo mexicano | Técnico de producción |
Las pruebas
A partir de los relatos de vida recopilados emergen tres pruebas asociadas con la configuración del proceso de individuación, recurrentemente evocadas desde las experiencias de las personas. Son la prueba del viaje o periplo migratorio en situación irregular, la prueba del trabajo y la prueba de la obtención de los papeles.
El periplo migratorio
Esta prueba está basada en las condiciones de partida, donde se localiza el origen que anida la decisión de migrar y donde, luego, tiene lugar el tránsito hacia ese destino imaginado y no siempre alcanzado. Esta prueba puede descomponerse secuencialmente: el punto de partida, donde inicia la experiencia migrante; el viaje propiamente dicho, es decir, el periplo migratorio y, finalmente, el asentamiento, desde donde se narra la trayectoria. Así, en el inicio, donde se gesta el “sueño”, opera ese individuo “agéntico” (Araujo & Martuccelli, 2020, p. 11) propio del proyecto neoliberal latinoamericano, un sujeto emprendedor, hecho a sí mismo por fuera de las instituciones y que lee su entorno y sus posibilidades de desarrollo proyectándose fuera de él:
Desde que yo tengo uso de razón miraba en la televisión de Estados Unidos, México y todo eso, y me fui formando una idea en la cabeza (…) Yo miraba a alguien, vecinos, conocidos que decían “no, que se fue cinco años a Estados Unidos” y después ya venían con carro, venían ya casa, traían dinero para un negocio y decía yo: ¡ay! ¡yo me voy para Estados Unidos! Porque aquí nunca hago nada y yo trabajo desde que tengo uso de razón. (Saúl)
En este contexto, marcado por múltiples formas de violencia, la salida no se concibe únicamente en términos individuales. Por el contrario, se trata de un asunto negociado por el núcleo familiar, que incluye incluso a algunos miembros de carácter transnacional:
Nos venimos de allá [a los 16 años] precisamente porque las maras, a un primo y a mí, nos querían reclutar. (…) mi abuela y un familiar que tengo en Estados Unidos decidieron que nos viniéramos, y ya fue como nos venimos. (...) Que preferían que mejor nos viniéramos a que nos mataran. (Omar)
La familia se presenta como el núcleo que, desde la infancia, determina la forma de involucrarse en la vida social. En los relatos se analiza la compleja naturaleza de las relaciones de parentesco, no solo como soportes establecidos durante el proceso migratorio, sino también como elementos que se articulan de diversas maneras en esta experiencia: actúan como detonantes de las migraciones o como mecanismos de cuidado que surgen del distanciamiento, expresan permanencias a través de la ausencia. En términos generales, estos vínculos sociales emergen como respuestas agénticas ante el reconocimiento del vaciamiento institucional.
Además, el tránsito migratorio es significado como una forma de emancipación familiar, en el sentido de dotarse normas propias, para desplegar una independencia económica y, en conjunto, alcanzar una autonomía personal. Sabino aborda su proceso subjetivo de gestación del tránsito como un “sueño” o una “aspiración” de coproducirse mediante esta prueba:
Vivía con mi mamá ¿verdad?, era un menor de edad y pues estaba bajo el cuidado de ella, bajo el mando de ella y no podía hacer lo que yo quería. Entonces nada más esperé cumplir mis 18 años, mi mayoría de edad y fue lo primero que hice. Fue mi sueño de cumplir 18 años y salir del país a buscar mejores oportunidades. (Sabino)
En todo caso, las condiciones experimentadas en el contexto de salida configuran esta prueba como obligatoria o forzada. Esto implica que las pruebas no se refieren a cualquier tipo de dificultad, sino que son indisociables de un conjunto de significativos desafíos estructurales a los cuales los individuos deben responder, en función de la sociedad y el periodo histórico en el que se encuentran. Entre las razones de partida esgrimidas por las personas entrevistadas se destaca el papel desempeñado por los grupos criminales, así como la falta de medios o recursos para (sobre)vivir de manera digna.
En resumen, estas razones apuntan al vaciamiento institucional, caracterizado por la pérdida del Estado como entidad que proporciona sentido y cohesión social, fundada en individuos reconocidos como ciudadanos. Este fenómeno, descrito como “galpones”, se refiere al debilitamiento en la capacidad institucional para la construcción de individuos (Lewkowicz, 2004, p. 225). Es a partir de este vaciamiento institucional que se gestan las condiciones de irregularidad migratoria que marcan el ingreso al territorio mexicano.
El periplo o el viaje propiamente dicho es otra fase de esta prueba. Puede ser representado como “fuga” (Mezzadra, 2005) para celebrar la libertad de movimiento que, en tanto derecho, remonta a su campo semántico: la deserción, la figura del fugitivo y la travesía, que, en este contexto, se experimenta de manera furtiva y persistente, caminando día a día, viajando en tren o solicitando aventones. De acuerdo con De Certeau (2000), estas prácticas se aprehenden como tácticas, pues se ciñen a las contingencias presentadas en el trayecto, y se alejan de las estrategias, que parten de un lugar reconocido como propio y posibilitan una variedad de formas de dominio:
Lo que hicimos fue meternos al monte, así a las montañas, pues ahí en el monte pasamos dos, tres días ahí, durmiendo en el puro así, sin nada (…) lo que hacíamos, que si salíamos de la montaña que migración o los federales nos echaban así la migra y pues íbamos por todo el monte caminando. (Dalia)
La prueba del periplo migratorio se caracteriza por la estrechez de soportes. Ante esta situación, se valoran y desarrollan “astucias”, es decir, la capacidad de aprovechar las oportunidades o producirlas, incluso transgrediendo las normas (Martuccelli, 2019, p. 28):
Lo conocí en el tren, este... me topé a mi cuñado y un amigo, y dije: “no pues son conocidos y todo, voy a seguir el camino con ellos” y resulta que más adelante ellos me querían vender, me querían vender por un par de pesos, porque tenían hambre y querían comer, y me andaban vendiendo. (Julia)
El relato de Julia sugiere que fugarse ─emprender el viaje migratorio─ como una forma de individuación implica una tensión en la que convergen distintos principios de acción altamente contradictorios. Emprende el recorrido entre el apremio, la violencia extrema y la precariedad, lo cual reafirma una individualidad irreductible, expresada a través del ejercicio de la elección personal. En este escenario se articulan tácticas y prácticas tenaces, astutas y cotidianas: caminar por diferentes parajes, solicitar aventones, acceder furtivamente a los vagones de trenes y valerse de las oportunidades que se presentan día a día:
Yo nomás agarraba cualquier tren, a donde me llevara, (…) estuvimos casi un año viajando, puro tren, pasadito de un año viajando puro tren él y yo, fuimos hasta Tijuana, ya en Tijuana nos cruzamos, nos deportaron, y volvimos a subir juntos. (Julia)
A pesar de que el sufrimiento y el despojo se reflejan en las experiencias vividas durante sus travesías, se significan como parte integral de la vida y del sueño, lo que en migraciones de otras épocas y lugares se denominaba “la magia de la libertad” (Mezzadra, 2005, pp. 61-64). En este sentido, ejercen su libertad a pesar de los elevados costos que ello conlleva: deshidratarse, pasar hambre y dormir a la intemperie. Los soportes que se tejen durante el tránsito son escasos y sobre todo no convencionales: la familia, es apoyo moral, sostén o lo que detona la emancipación o fuga. Además, el trabajo se concibe como un recurso instrumental para continuar la ruta, alejándose de lo que se considera un empleo en términos formales. Como menciona Saúl: “me puse a lavar carros para el pasaje para llegar a la frontera de México”.
En cambio, hay otro tipo de soportes que podría relacionarse más claramente con la sociedad tradicional, enraizado en la larga tradición de santuario de la iglesia católica. Son los soportes de asistencia humanitaria durante el tránsito dados a través de las llamadas casas migrantes. Por su disposición a lo largo del territorio mexicano, las casas de migrantes materializan una forma de “migración de tránsito”. Ofrecen refugio, descanso, comida y cuidados a quienes allí se aproximan. El panorama de albergues, comedores y demás servicios de asistencia migrante es ingente y está en constante crecimiento. Para una persona migrante el acceso a uno de estos establecimientos no es solo ayuda; también implica el sometimiento a un dispositivo de control y vigilancia “de excepción” (Gatti et al., 2020).
En este contexto, se observa una hipernormativización que se hace patente mediante un conjunto de normas internas destinadas a delimitar funciones como las entradas y salidas, la duración de la estancia, los estándares de higiene requeridos, la participación en las labores del hogar, las restricciones en la comunicación con el exterior y las condiciones para recibir alimentos. Todo esto constituye un complejo entramado de normas que temporalmente institucionaliza al sujeto migrante (Doncel de la Colina & Lara Ramírez, 2021) de forma excepcional (Gatti et al., 2020), y sobre todo premoderna, ya que sitúa la esfera de protección fuera de las instituciones de derecho y dentro de las religiosas.
A partir de este régimen de excepción, las personas migrantes son trasladadas de un estatus de sujetos de derecho a una lógica de “sujetos de favor” (Suárez-Navaz et al., 2007). Aquel ejercicio de la libertad presente en la fuga y que enmarca el inicio del proyecto migratorio encuentra la constricción en esta tupida malla de normas extralegales que caracteriza la asistencia. El periplo migratorio es una constante tensión entre libertad y constricción, pero siempre fuera del marco del derecho. Es copiosamente asistido, pero el paso por tal asistencia, voluntariosa y bien intencionada, se da sobre soportes de ostensible visibilidad, considerados por quienes no los requieren como ilegítimos (Martuccelli, 2007b), resultando en que los sujetos de tal asistencia sean percibidos de manera estigmatizada (Lara, 2021).
Eduardo plasma una situación común entre aquellas personas que se establecen antes de llegar a Estados Unidos y que desisten del sueño americano. No solamente por la extrema dificultad de cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos, sino también por la imposibilidad de regresar hacia Honduras (su país de origen) y reunirse con su familia: “no se puede venir de Estados Unidos a Honduras, ¿por qué? Porque tienes que volver a pagar. Todo eso, me puse a pensar y dije, mejor me quedo aquí, me establezco” (Eduardo).
El sueño americano es retratado como un “espejismo” (Omar), bien porque la irregularidad apresa y lleva a la inmovilidad; bien porque el asentamiento no termina por consolidarse. El asentamiento en México es concebido como lugar intermedio, una (in)migración no prevista en el proyecto migratorio de partida y, aunque arraigado ya en años de residencia, se está al acecho de futuras decisiones de retomar el viaje, el sueño. Esa elongación indefinida en el proyecto migratorio conforma un asentamiento precario o inestable, no se concibe como permanente: “si tuviera una oportunidad de cruzarme, me cruzo y ya no me quedo aquí” expresaba Omar, quien, pese a tener más de ocho años en la ciudad y residencia permanente, seguía viviendo en una situación precaria.
El trabajo
El trabajo se concibe como una prueba significativa en los recorridos vitales de los individuos (in)migrantes. Esta prueba permite comprender las diversas formas en que los sujetos se coproducen en contextos marcados por la desposesión de derechos. Se identifica como una plataforma para generar ingresos e “irla pasando”, incluso en el contexto de la prueba del periplo, que no conduce necesariamente a una consolidación profesional, lo que resulta en una constante movilidad y búsqueda de oportunidades.
Además, se observa un imperativo subjetivo que impulsa a la autoasignación de responsabilidades, expresada en frases como: “hay que producir”, “no estar encerrada”, “crecer”. A partir de esto, surgen narrativas que descalifican a sus compatriotas, considerándolos “flojos” o que “todo lo quieren en la boca”, lo que también revela los diferentes niveles de legitimidad asociados a la búsqueda de apoyos asistenciales, como se discutió en la sección anterior.
En este tenor, el proyecto migratorio se concibe indisolublemente ligado al trabajo, guiado por las aspiraciones de ser independiente, como en el caso de Eduardo que buscaba “superarse” y no depender del apoyo de las casas de migrantes: “Mi mentalidad siempre fue alquilar un cuarto o trabajar ¿verdad? Porque es el propósito del porqué uno viene”. El trabajo se erige como una prueba constitutiva de su trayectoria, que orienta hacia la autonomía y la realización personal. La búsqueda de oportunidades laborales se torna en un imperativo, configurando un vínculo estrecho entre el trabajo y la trayectoria vital de los sujetos (in)migrantes.
Asimismo, desde ese imperativo, el tiempo productivo se multiplica para aprovecharlo al máximo y realizar diversas faenas para aumentar las posibilidades de empleabilidad:
Trabajaba en la recicladora y en la noche iba a un taller de enderezado y pintura, y me empecé a enseñar a los carros, a echarles pasta, a lijar pasta y como que me fue gustando ese trabajo. El señor ese rentaba donde rentábamos nosotros. Él trabajaba en un taller, pero a él le pasaban trabajos por aparte, ya yo iba y le ayudaba a él. (...) Sí, sí pues ya tenía un montón de trabajo. (Omar)
Esa multiplicación del trabajo no solo se manifiesta en el aprovechamiento del tiempo para la realización de diferentes labores; también hace patente la precarización y heterogeneidad del trabajo contemporáneo de sujetos migrantes que da como resultado un acoplamiento e indistinción de las fronteras entre el “trabajo vivo, incluyendo aquellas entre el trabajo productivo, ‘improductivo’, y reproductivo; el trabajo libre y ‘no libre’, el formal y el informal” (Mezzadra & Neilson, 2017, p. 158).
La prioridad por trabajar es lo que se destaca y se considera fundamental en las trayectorias. Algunas organizaciones de sociedad civil que brindan cursos y talleres de oficios mencionan la escasa respuesta de parte de esta población, ya que la formación educativa es vista como un impedimento frente a la urgencia y premura de llevar a cabo su “proyecto migratorio”: trabajar es aquello “a lo que se ha venido”, como lo señala Omar.
El trabajo ocupa un lugar central en el proyecto migratorio, incluso como un imperativo autoasignado de cumplir con las expectativas familiares y sociales. Además, se concibe como una forma de legitimar su presencia en las sociedades receptoras (Carrasco Carpio & Riesco Sanz, 2008), dada la importancia del trabajo como fundamento del orden y de los vínculos sociales. Esto permite acceder a una especie de ciudadanía laboral (Alonso, 2007). El dotarse como sujeto con reconocimiento de una condición migratoria regular es especialmente evidente en los relatos de todas las personas entrevistadas. En este sentido, contar con los documentos necesarios se considera un apoyo para “sentirse más fuerte” y “más confiado para poder competir”, como entiende Sabino.
Frente a la escasez de soportes de carácter institucional en relación con el trabajo, la sociabilidad, como acción recíproca entre pares (Gurvitch, 1946), es un soporte fundamental que se teje para encarar la prueba del trabajo en la ciudad. En los relatos de Omar, a menudo se entrevé el apoyo que brindan los encuentros efímeros y personajes que cruzan su camino, quienes se convierten en aliados en la búsqueda de nuevas oportunidades:
Otro chavo [con el que lavaba coches en un centro comercial] me consiguió trabajo en una empresa cargando refris a los tráileres, ahí sí duré como unos dos años, pues era la única opción que tenía, yo no conocía nada, hasta que se acabó el trabajo ahí. (…) A la agencia que estaba ahí, como que se dieron cuenta que tenían muchos que estaban irregulares, no tenían gente con Seguro, ni nada, y les quitaron el trabajo. Y ya nos quedamos sin trabajo, de ahí empecé a trabajar donde saliera, en la obra o así, como yo trabajaba con otros y me conectaron en una recicladora. (Omar)
Estos vínculos, aunque fugaces, se revelan como soportes de importancia en su trayectoria, abriendo puertas y allanando el camino hacia horizontes laborales insospechados:
Salimos a rentar a otra parte, y la señora donde rentaba ahí iba a trabajar en casa, y me dijo, “hay una casa ¿no sé si quieras trabajar?” (...) Entonces dije, “no pues era muy poquito lo que mi pareja ganaba”, entonces dije, “no, pues sí me aviento a trabajar” le dije, entonces la señora me llevó a dos casas. (Julia)
Es indiscutible que los soportes fundados en la colectividad y la sociabilidad revisten una importancia notable. La precariedad que caracteriza las trayectorias de sujetos (in)migrantes conduce a que, al enfrentarse a desafíos, como al articular sus relatos sobre cómo se sostienen en este mundo, se asesta hacia los soportes existenciales de la solidaridad y la comunidad. Estos lazos, forjados en la fragua de experiencias compartidas, se convierten en el entramado social que les permite sobreponerse a la adversidad.
Asimismo, cuando los recursos y apoyos son escasos, las astucias emergen como valiosas herramientas para aprovechar las oportunidades, incluso si ello implica transgredir las normas establecidas. Tal es el caso de la narración de Sabino, quien, ante la negativa de los guardias de dejarle entrar a una empresa, se adentró de manera osada en las oficinas de recursos humanos: “De abusivo yo me pasé (...) me llamaron, no quise pararme”, confiesa, revelando desafío y determinación que lo impulsa frente a aquel tratamiento que consideraba injusto.
Lo singular de este tipo de individuación agéntica radica en la legitimación y reconocimiento social que reciben estas habilidades, como las capacidades para sortear con éxito las complejidades de la vida, mediante acciones que son percibidas como abusivas o que no respetan las normas (Martuccelli, 2019). Este fenómeno se hace evidente en el siguiente fragmento, cuando Sabino consigue entablar una conversación con el jefe de reclutamiento:
“Me dice mi compañera que le gustó mucho” (…) dijo: “no, sí me saqué de onda”, “pero dice que le gustó mucho la reacción que tuviste de haberte metido así. No toda la gente hace eso, este... eres un poco abusivo”. Me dijo: “ten mucho cuidado, pero sí estuvo bien”. (Sabino)
La individuación que destila en este contexto particular, a diferencia del institucional, donde las instituciones del estado son las encargadas de producir a los agentes empíricos como individuos-sujetos (Araujo & Martuccelli, 2020), se articula en torno a la figura del “sujeto imposible” (Ngai, 2004), que, a pesar de contar con papeles, transita por una serie de instancias excepcionales que alientan el accionar agéntico, transgresor y antiinstitucional. En este marco, las personas están apremiadas hacia el autosostén, en la búsqueda de oportunidades que deben generar constantemente (Araujo & Martuccelli, 2020), como si fueran entidades empresariales con la imagen del sueño como un horizonte y la subjetivación de progreso que guía sus esfuerzos.
Esta constante de deseo y excepción, una vida de aspiraciones que se despliega en el reverso de la ley, es lo que engendra las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos y da origen al fenómeno definido como inclusión diferencial: la incorporación al mundo laboral a través de lo que las instituciones (des)estiman, dada la ilegalización social de los individuos (De Genova, 2005; Mezzadra & Nielson, 2017).
El trabajo, una prueba central en las trayectorias de los (in)migrantes, lejos de acercarse a los supuestos modernos como referente de sentido y cohesión social (Gorz, 1995; Meda, 1998; Santamaría López, 2011), en el contexto de su desposesión de derechos, dista mucho de ser la clave para su integración y asentamiento. La vulnerabilidad se entreteje con la determinación que forja esa individuación agéntica. En este reverso de la ley, el deseo de una vida mejor se enfrenta a la realidad de una sociedad que les niega el pleno acceso a sus derechos.
Los papeles
La obtención de papeles es un objetivo y un hito fundamental en el proyecto migratorio de las personas en contexto de (in)migración. Es fundamental en más de un sentido. En primer lugar, porque supone el reconocimiento jurídico y por lo tanto la posibilidad de ser, de cobrar existencia como sujeto de derecho en la sociedad a la que se migra. En segunda instancia, y precisamente por ello, la posibilidad de alcanzar este reconocimiento se convierte en el eje central de la vida cotidiana de quienes migran.
El arduo camino hacia la consecución de estos papeles exige un esfuerzo inmenso, que se manifiesta en las cavilaciones, aspiraciones o en súplicas religiosas. Por lo tanto, lo que conlleva su consecución, tanto en términos de esfuerzo como de resultados anhelados, eleva la obtención de papeles a una prueba fundamental de individuación en este intrincado contexto.
En su materialidad como prueba, el dotarse de documentos de identificación es un tiempo de espera (Jacobsen et al., 2021), anida la esperanza de que los papeles sean la llave para diferentes cometidos vitales que hagan de la regularización la existencia en la vida social.
Desde el acceso al trabajo y la mejora de la situación financiera, hasta la salud, la educación y la vivienda, cada uno de estos aspectos se entrelaza con la anhelada obtención de los papeles. En este sentido, la espera se transforma en expectativa, un sueño que late con la promesa de un futuro más pleno:
Ya con los papeles, puedo hacer muchas cosas, hasta tener un propio negocio, su propio trabajo. A mí me encantaría tener, de lo que yo trabajo, trabajarlo yo, salir adelante por mi propio esfuerzo. Hay muchas cosas que quisiera hacer. (Eduardo)
Además de ser un tiempo de espera, este periodo constituye también un espacio donde se produce y reproduce la subordinación de los sujetos. La prueba de obtención de papeles coloca a las personas frente a las instancias burocráticas del Estado en el que se es (in)migrante. Son estas instancias las que les imponen la espera y les exigen cumplir pacientemente —como señala (Auyero, 2021, p. 28)— con requisitos que, con frecuencia, resultan arbitrarios o incluso extorsivos.
Era bien difícil porque cuando yo comencé a sacar mis papeles, me pidieron un montón de dinero. Iba a pagar como 10 000 pesos y bueno, tenía que estar firmando en Migración (...) y a muchas instituciones. Tenía que esperarme mucho tiempo aquí (…) Y no, pasó el tiempo y pasó el tiempo y nunca me los dieron. (Andrés)
Ese tiempo de espera se convierte, al mismo tiempo, en una “educación burocrática”, experiencia relativamente ajena para los ciudadanos nacionales, pero que se manifiesta como un hilo común en toda vivencia migratoria. Para quienes enfrentan esta prueba, les implica adentrarse en un laberinto de leyes y trámites, un entramado normativo que les es extraño, pero que deben aprender a navegar con habilidad.
Tal fue el caso de Sabino, quien, a través de un estudio meticuloso de las leyes, pudo defenderse del asedio de los agentes migratorios: “con lo que pude yo leer en las leyes, con lo que había estudiado, pude defenderme muy bien”. En el arduo camino hacia la obtención de papeles, la capacidad de moverse con destreza entre los vericuetos burocráticos se convierte en un requisito indispensable para quienes buscan abrirse paso en un sistema que, a menudo, parece diseñado para desalentarles.
La burocracia frente a la que discurre la prueba de los papeles se materializan en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la representación de los sujetos. Para las personas protagonistas de este circuito de pruebas, en la práctica, encarnan el fenómeno de la “Migración” como experiencia burocrática. Migración es la institución que aloja la promesa del derecho a la identidad; responsable de determinar la legalidad tanto como la ilegalidad de las personas extranjeras. Entre esos extremos, y en una variedad de matices intermedios e intermitentes, los sujetos (in)migrantes cargan ese estatus legal precario (Goldring & Landolt, 2022) con el cual viven durante periodos prolongados.
En calidad de instancia de identidad y registro de la condición migratoria, Migración posee un doble carácter para los sujetos migrantes: es la posibilidad de la obtención de los papeles y, por lo tanto, de su existencia jurídica; pero al mismo tiempo representa el riesgo de hacerlos legibles o visibles para estas burocracias que buscan expulsarles (Horton & Heyman, 2020). Los papeles son la evidencia tangible de un poder de Estado que se muestra con sus dos caras: la que ofrece derechos e inclusión, y la que ejerce control y coerción.
Sin embargo, en las expectativas de las personas participantes de este estudio prevalece la representación de la segunda, que se deduce desde las vicisitudes enfrentadas ante esta burocracia y sus esfuerzos por superar esta prueba. Ante ella, los soportes que esgrimen son escasos, informales y casuales. Al igual que en las pruebas precedentes, predominan las tácticas astutas y agénticas en su lucha por la regularización.
Tiempo después de establecerse en Chiapas, Sabino tuvo un encuentro fortuito con una persona que él describe como un ancianito que, según cree, “era alguien pesado en la ciudad”, al que le habló acerca de sus desencuentros con las autoridades. Esto lo animó a intentar nuevamente su trámite, pero esta vez no como solicitante de refugio, como lo había intentado en dos ocasiones anteriores, sino a través de Migración. En este encuentro casual, Sabino encontró un soporte inesperado: “me pedían la carta de gente, de testigos y todo, y él me firmó... me dio valor para ir a la estación, a la delegación de Migración de Tapachula, metí mi tramite, cumplí con los requisitos, pagué las multas que tenía que pagar”.
Algo similar comparten Omar y Julia desde su propia experiencia. Sus apoyos también se tejen a partir de encuentros fortuitos que hallan en la infraestructura asistencial del tránsito, en albergues y casas de migrantes. “Conocimos a una señora en la casa del migrante (...) la señora sí nos ayudó un montón, daba todas las vueltas, ella era la que ponía la cara por nosotros”, relata Omar. Julia, por su parte, explica:
Si no nos movíamos con los pagos, nos iban a dar de baja la residencia. Y como siempre, [nombre de una voluntaria de un albergue del AMM] me ayudó con casi los 4 000 (…) y si ese día yo no pagaba ese dinero, si no lo depositaba al banco iba a volver a iniciar de cero.
Ambos testimonios revelan cómo, en medio de la incertidumbre, estos vínculos fortuitos se convierten en pilares fundamentales para allanar esta prueba.
Tan escasos e informales suelen ser los soportes ante esta prueba burocrática, que incluso una de las investigadoras firmantes de este artículo ha asumido ese papel, participando como testigo en la unión civil y en el matrimonio de una de las participantes con las que ha colaborado a lo largo de los años. Este gesto, que pudiera ser de involucramiento con la comunidad, revela la precariedad de los soportes a los que tienen acceso quienes enfrentan este arduo proceso de regularización.
Frente a las exigencias de la prueba y la escasez de los soportes disponibles, las personas suelen emplear tácticas ingeniosas y astutas para regularizar su condición migratoria. Yolanda vivía cerca de un albergue donde conoció a Eduardo, que había llegado de Honduras. Con el tiempo, intentaron casarse, pero se encontraron con negativas discriminatorias de funcionarios del Registro Civil, además del desdén de los funcionarios de Migración en su búsqueda de vías de regularización. Después de años de esfuerzos infructuosos, decidieron renunciar a sus intentos.
Con un bebé en camino y considerando que el proceso de regularización a través del vínculo familiar era azaroso e incierto, Eduardo contrató a un abogado para que gestionara, mediante un pago, documentos de identidad legal que lo reconocían como mexicano, registrando su nacimiento en el estado de Veracruz, manteniendo su nombre intacto en el acta y entregándole una identificación oficial. Esta astucia demuestra una forma de individuación agéntica presente en sociedades latinoamericanas en las que “los individuos tienen, así, que aprender a protegerse de las instituciones, de sus errores o insuficiencias, de sus prescripciones imposibles o contradictorias” (Martuccelli, 2019, p. 27).
Aunque los papeles son producto del despliegue del estado, también son un recurso de resistencia. Los documentos pueden ser subvertidos o falseados, desde allí, las personas migrantes se apropian de una parte del poder estatal al instrumentalizarlos: los obtienen de maneras no legítimas o los usan con propósitos diferentes a los oficialmente establecidos (Horton & Heyman, 2020). Incluso, desvirtúan su objetivo, como recurrir a la Comar como medio de regularización migratoria. Así, la subordinación impuesta por la espera burocrática habilita la emergencia de resistencias que se enfrentan a los dispositivos de poder. No solamente como prácticas que subvierten la dominación, sino que intrínsecamente poseen cualidades disruptivas, fundacionales y afirmativas (Abal Medina, 2007), lo que contribuye de manera significativa a esta singular forma de individuación.
Frente a la centralidad que cobra para los sujetos la obtención de los papeles, por lo general, la vida después de obtenidos no parece ser la que prometían. Ni mitigan el estigma de la extranjería, ni realizan la inclusión que se esperaba, ni estabilizan el asentamiento.
Josué relata su vida en el barrio donde vivía con sus sobrinos luego de la ardua labor de obtención de una vivienda para él y su familia. En su explicación, se observa la discriminación y el estigma que, a pesar de haber obtenido papeles, continúa afectando su vida cotidiana y dificultando su inclusión: “Con los vecinos casi no tenemos comunicación (…) también eso les he dicho a los sobrinos. ¿Cómo le digo? Porque pues... siempre nos verán como indocumentados”.
Además, se observa un desconocimiento de la normativa y los documentos migratorios por el personal de recursos humanos de las empresas locales, lo que complica aún más la inserción laboral en empleos formales que brinden prestaciones sociales. Esto se ilustra en el caso de Julia, quien no encontraba trabajo más que como trabajadora doméstica informal, a pesar de tener una tarjeta de residencia permanente:
Y ya me decía “a ver”, empezaba a ver la tarjeta, la miraban una y otra vez, y otra vez, y no dejaban de ver la tarjeta, para saber si la tarjeta era legal y original, y, “es que no te podemos meter a trabajar con esta tarjeta, que tiene que ser la credencial de elector”.
Estos relatos nos transmiten una profunda zozobra ante el escaso impacto que los papeles tienen para mitigar la precariedad de sus condiciones laborales. “Tenía que llevar toda la papelería correcta”, “no me aceptaron la residencia”, “tenía que tener una INE1”. Reconocen que “la única ventaja es que con la residencia pude obtener el número de seguro y el RFC2”. Asimismo, en el caso de Sabino, al solicitar un aumento de sueldo en su trabajo, se percibe la misma frustración: “me dio a entender que ellos me estaban haciendo un favor a mí por tenerme allí”.
Es decir, los documentos no estabilizan el asentamiento, o no necesariamente. No se deja de ser (in)migrante por tener papeles como se mencionó más arriba. Además, en ocasiones los papeles son buscados para proseguir el tránsito hacia Estados Unidos de forma segura. Obtener documentos temporales para el tránsito prolifera con las caravanas y visados humanitarios, pero son también los casos de migraciones previas a estas situaciones.
En definitiva, desde las trayectorias (in)migrantes, los papeles no realizan las expectativas ni el asentamiento. Como otras investigaciones lo han puesto de manifiesto, hay cierta “fetichización de los papeles” (Suárez-Navaz et al., 2007), puesto que una vez obtenidos no implican el reconocimiento social de los sujetos ilegalizados.
El estatus legal precario (Goldring & Landolt, 2022) que la obtención de papeles no logra trascender materializa lo que algunos autores denominan como “inclusión diferencial”, es decir, una inscripción de “posiciones subjetivas diferenciadas dentro de los espacios jurídicos, políticos y económicos” (Mezzadra & Neilson, 2017, p. 173).
Desde una perspectiva estructural, se está ante un reconocimiento mediado por el valor productivo de la fuerza de trabajo y el potencial de utilización de estos cuerpos trabajadores (in)migrantes más allá de lo que los constituye como individuos en la promesa de las sociedades liberales y de estado de derecho.
Trayectorias (in)migrantes y asentamiento precario
A partir del análisis de las trayectorias desde la perspectiva de la sociología de la individuación, se han revelado tres pruebas fundamentales que configuran el proceso de individuación de los sujetos (in)migrantes que residen en el AMM: la prueba del periplo migratorio que se desarrolla en condiciones de irregularidad; la prueba del trabajo bajo condiciones de extranjería; y, finalmente, la de los papeles, en procura de la regularización y el reconocimiento legal como sujetos de derecho.
Uno de los hallazgos significativos es que estas pruebas conforman un circuito entrelazado. El tránsito, generalmente representado como el fruto de una decisión individual aislada, es impulsado por un sistema que activa el resorte subjetivo de la migración (el sueño, la movilidad social, el consumo) como formas de enfrentar un contexto de vaciamiento institucional o negación de derechos. Este sistema, a su vez, se alimenta de la precariedad laboral y de la vulnerabilidad jurídica que enfrentan los sujetos (in)migrantes una vez que han llegado a su destino, revelando las heterogéneas formas en que el capital se imprime en los cuerpos migrantes mediante la inclusión diferenciada.
El tránsito no es trayectoria; su culminación no agota las pruebas de individuación ni realiza completamente el asentamiento dando paso a formas institucionalizadas de ser. Lejos de ello, en cuanto al proceso de individuación, lo que sigue es un vivir (in)migrante marcado por un asentamiento precario. Precario por no lograr el pleno acceso a derechos, incluso luego de haber sorteado la prueba del trabajo y de los papeles. Precario también porque se encuentra en constante vaivén, cavilando y al acecho de nuevas oportunidades para intentar cruzar.
Ninguna de las tres pruebas afianza definitivamente el asentamiento y los individuos no pueden decirse completamente inmigrantes, sin paréntesis, ni luego de años de residencia; tampoco dejar de autoconcebirse como migrantes.
El individuo (in)migrante habita lo que la sociología de la individuación denomina “zona de derelicción”: un destierro de realidad, pero a la vez un imperativo de la misma que lo lleva a enfrentar constantes pruebas de acceso a lo que se espera como aquella “verdadera realidad” o “verdadera vida” (Martuccelli, 2007a, p. 108). En las experiencias analizadas hay una latencia constante de fuga dada la inclusión segmentada o diferenciada (Mezzadra & Nielson, 2014) cuyo resultado es un asentamiento inestable. Las trayectorias (in)migrantes se desarrollan en un entorno de retraimiento institucional que inclina a las personas a recurrir a soportes excepcionales, como los albergues migrantes que son proclives a producir sujetos de favor más que de derecho, que por su excepcionalidad aplazan el asentamiento.
La sociología de la individuación ha observado una especificidad agéntica para las formas de individuación latinoamericana. Además, los avances de la investigación van mostrando las diferentes declinaciones nacionales de estos modos agénticos que exponen, en el común de los casos, unos procesos de individuación desligados tanto de las instituciones estatales como de las comunidades tradicionales (Araujo & Martuccelli, 2020; Di Leo & Camarotti, 2017; Hernández, 2017). En los contextos migratorios se observa de manera más aguda esa autorresponsabilización de los sujetos de constituirse como individuo por fuera de las instituciones nacionales, y en contraposición con el individualismo institucional, en donde existe una mediación de la vida asistida por las instituciones sociales (Martuccelli, 2019).
En este artículo se ha intentado una primera aproximación a los procesos de individuación en el marco de las migraciones internacionales en la región. Quedan pendientes investigaciones que, desde otros contextos y situaciones, se interroguen sobre qué significa ser individuo en contexto de (in)migración, fuera del encuadre estatal-nacional de producción de sujetos, y qué son, en estos tiempos de migración de tránsito prolongado, de asentamientos precarios y de negación de derechos.
Referencias
Abal Medina, P. (2007, noviembre). Notas sobre la noción de resistencias en Michel de Certeau. Kairos. Revista de Temas Sociales, 11(20), 1-11. https://revistakairos.org/notas-sobre-la-nocion-de-resistencia-en-michel-de-certeau/
Alonso, L. E. (2007). La crisis de la ciudadanía laboral. Anthropos.
Aquino Moreschi, A. (2012). La migración de jóvenes zapatistas a Estados Unidos como desplazamiento geográfico, político y subjetivo. European Review of Latin American and Caribbean Studies, (92), 3-22. https://doi.org/10.18352/erlacs.8400
Araujo, K. & Martuccelli, D. (2010). La individuación y el trabajo de los individuos. Educação e Pesquisa, 36(número especial), 77-91. https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/28219
Araujo, K. & Martuccelli, D. (2020). Problematizaciones del individualismo en América Latina. Perfiles Latinoamericanos, 28(55), 1-25. https://doi.org/10.18504/pl2855-001-2020
Auyero, J. (2021). Pacientes del Estado (2a. ed.). Eudeba.
Balán, J., Browning, H. L. & Jelín, E. (1973). Migración, estructura ocupacional y movilidad social (el caso de Monterrey). Universidad Nacional Autónoma de México.
Balán, J., Browning, H. & Jelín, E. (1977). El hombre en una sociedad en desarrollo. Movilidad geográfica y social en Monterrey. Fondo de Cultura Económica.
Bertaux, D. & Kohli, M. (1984). The life story approach: a continental view. Annual Review of Sociology, 10, 215-237. https://doi.org/10.1146/annurev.so.10.080184.001243
Blanco, M. & Pacheco, E. (2003). Trabajo y familia desde el enfoque del curso de vida: dos sub cohortes de mujeres mexicanas. Papeles de Población, 9(38), 159-193. https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/17175
Caballero, M. & García Guevara, P. (2007). Curso de vida y trayectorias de mujeres profesionistas (Género, cultura y sociedad, núm. 4). El Colegio de México.
Carrasco Carpio, C. & Riesco Sanz, A. (2008). Escuela, consumo y el mercado de trabajo: la producción de la “juventud” entre los jóvenes de origen inmigrante. Revista de Educación, (345), 183-203. https://www.educacionfpydeportes.gob.es/revista-de-educacion/en/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2008/re345/re345-08.html
Castel, R. (2009). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Fondo de Cultura Económica.
Cornejo, M., Mendoza, F. & Rojas, R. C. (2008). La investigación con relatos de vida: pistas y opciones del diseño metodológico. Psykhe, 17(1), 29-39. https://ojs.uc.cl/index.php/psykhe/article/view/20021
De Certeau, M. (2000). La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer (1a. reimpr. ). Universidad Iberoamericana / Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
De Genova, N. (2005). Working the boundaries. Race, space, and “illegality” in Mexican Chicago. Duke University Press.
Di Leo, P. F. & Camarotti, A. C. (2017, julio-diciembre). Relatos biográficos y procesos de individuación juveniles en barrios marginalizados de Argentina. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(2), 1021-1034. https://doi.org/10.11600/1692715x.1521530082016
Doncel de la Colina, J. A. & Lara Ramírez, A. A. (2021). Construcción social del sujeto migrante y lógica organizativa en las “casas de migrantes” del área metropolitana de Monterrey (Nuevo León, México). Revista de Estudios Sociales, (76), 94-110. https://doi.org/10.7440/res76.2021.07
Durand, J. (2020). Migrantes desarraigados. Mesoamérica laboratorio migrante. En T. Botega, D. Dutra & I. Cunha (Coords.), Movilidad en la frontera. Tijuana como espacio de (re)construcción de la vida (pp. 19-70). CSEM. https://www.csem.org.br/wp-content/uploads/2021/02/MOVILIDAD_EN_LA_FRONTERA_2020_EBOOK.pdf
Elder, G. H., Jr. (1985). Life course dynamics. Trajectories and transitions, 1968-1980. Cornell University Press. https://archive.org/details/lifecoursedynami0000unse/page/n5/mode/2up
Filinich, M. I. (2018). La posición enunciativa en la descripción. Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve, (11), 1-11. https://doi.org/10.24029/lejana.2018.11.252
Gatti, G., Irazuzta, I. & Martínez, M. (2020). Inverted exception. Ideas for thinking about the new disappearances through two case studies. Journal of Latin American Cultural Studies, 29(4), 581-604. https://doi.org/10.1080/13569325.2020.1839869
Goldring, L. & Landolt, P. (2022). From illegalized migrant toward permanent resident: assembling precarious legal status trajectories and differential inclusion in Canada. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(1), 33-52. https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1866978
Gorz, A. (1995). Metamorfosis del trabajo. Búsqueda del sentido. Crítica de la razón económica. Editorial Sistema.
Gurvitch, G. (1946). La vocación actual de la sociología. Revista Mexicana de Sociología, 8(3), 405-419. https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/59430
Hernández López, R. A. (2017). Tendencias y dilemas de la individuación y la subjetivación en Colombia. Amauta, 15(29), 159-182. http://dx.doi.org/10.15648/am.29.2017.11
Hirai, S. & Sandoval, R. (2016). El itinerario subjetivo como herramienta de análisis: las experiencias de los jóvenes de la generación 1.5 que retornan a México. Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 32(2), 276-301. https://doi.org/10.1525/mex.2016.32.2.276
Horton, S. & Heyman, J. (2020). Paper trails. Migrants, documents, and legal insecurity. Duke University Press.
Jacobsen, C. M., Karlsen, M.-A. & Khosravi, S. (2021). Waiting and the temporalities of irregular migration. Routledge.
Landowski, E. (1993). La sociedad figurada. Ensayos de sociosemiótica. Fondo de Cultura Económica.
Lara, A. (2021). Construcción social de las personas en situación de (in)movilidad en el contexto del COVID-19. En J. A. Doncel de la Colina, M. Gabarrot Arenas & I. Irazuzta (Eds.), Gobernar la migración en tiempo de pandemia. Una mirada desde (y hacia) los actores de la gobernanza (pp. 97-124). Gedisa.
Lewkowicz, I. (2004). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós.
Martuccelli, D. (2006). Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine. Armand Colin.
Martuccelli, D. (2007a). Cambio de rumbo: La sociedad a escala del individuo. LOM.
Martuccelli, D. (2007b). Gramáticas del individuo. Losada.
Martuccelli, D. (2010). ¿Existen individuos en el sur? LOM Ediciones.
Martuccelli, D. (2019). Variantes del individualismo. Estudios sociológicos, 37(109), 7-37. https://doi.org/10.24201/es.2019v37n109.1732
Meda, D. (1998). El trabajo. Un valor en peligro de extinción. Gedisa.
Merklen, D. (2013). Las dinámicas contemporáneas de la individuación. En R. Castel, G. Kessler, D. Merklen & N. Murad (Eds.), Individuación, precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente? (pp. 45-86). Paidós.
Mezzadra, S. (2005). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Traficantes de Sueños. https://traficantes.net/libros/derecho-de-fuga
Mezzadra, S. & Neilson, B. (2014). Fronteras de inclusión diferencial. Subjetividad y luchas en el umbral de los excesos de justicia. Papeles del CEIC, 2(113), 1-30. https://doi.org/10.1387/pceic.12980
Mezzadra, S. & Neilson, B. (2017). La frontera como método. Traficantes de Sueños. https://traficantes.net/libros/la-frontera-como-m%C3%A9todo
Muñoz, H., De Oliveira, O. & Stern, C. (Comps.). (1977). Migración y desigualdad social en la Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de México. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6011
Nardin, S. (2017, 2-4 de agosto). La noción de “soporte” en Robert Castel y Danilo Martuccelli. Sus aportes al estudio de los procesos de individualización en el mundo popular [Conferencia]. II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política. Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global, Buenos Aires, Argentina. http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/PONENCIAS_2017/Mesa_27/IICLTS_MTN27_Nardin_Santiago.doc
Ngai, M. M. (2004). Impossible subjects: illegal aliens and the making of modern America. Princeton University Press.
Pries, L. (1997). Teoría sociológica del mercado de trabajo. Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (42), 71-98. https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/1354
Pries, L. (2000, enero-junio). Una nueva cara de la migración globalizada: el surgimiento de nuevos espacios sociales transnacionales y plurilocales. Trabajo, 2(3), 51-78. https://sotraem.izt.uam.mx/wp-content/uploads/2021/09/Trabajoa2n32000.pdf
Rivera Sánchez, L. (2012). Las trayectorias en los estudios de migración: una herramienta para el análisis longitudinal cualitativo. En M. Ariza & L. Velasco (Coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica: Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (pp. 455-496). Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de la Frontera Norte. https://www.iis.unam.mx/metodos-cualitativos-y-su-aplicacion-empirica-por-los-caminos-de-la-investigacion-sobre-migracion-internacional/
Robinson, O. C. (2014). Sampling in interview-based qualitative research: a theoretical and practical guide. Qualitative Research in Psychology, 11(1), 25-41. https://doi.org/10.1080/14780887.2013.801543
Román González, B. & Carrillo Cantú, E. (2017). “Bienvenido a la escuela”: experiencias escolares de alumnos transnacionales en Morelos, México. Sinéctica. Revista Electrónica de Educación, (48), 1-19. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/667
Sánchez García, J. & Zúñiga, V. (2010, enero-junio). Trayectorias de los alumnos transnacionales en México. Propuesta intercultural de atención educativa. Trayectorias, 12(30), 5-23. https://trayectorias.uanl.mx/public/anteriores/30/pdf/alumnos_transnacionales.pdf
Santamaría López, E. (2011). Trayectorias laborales en los márgenes del empleo: políticas, subjetividades y experiencias de jóvenes en la precariedad laboral. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
Sayad, A. (2010). La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado. Anthropos.
Suárez-Navaz, L., Macià Pareja, R. & Moreno García, A. (2007). Las luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Traficantes de Sueños. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/La%20lucha%20de%20los%20sin%20papeles-TdS.pdf
Wimmer, A. & Glick Schiller, N. (2002). Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences. Global Networks, 2(4), 301-334. https://doi.org/10.1111/1471-0374.00043
Zúñiga, V., Hamann, E. T. & Sánchez García, J. (2008). Alumnos transnacionales: las escuelas mexicanas frente a la globalización. Secretaría de Educación Pública. https://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/97?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Fteachlearnfacpub%2F97&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
Notas
1 Credencial del Instituto Nacional Electoral.
2 Registro Federal de Contribuyentes.
Alma Adriana Lara Ramírez
Mexicana. Doctorada en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Investigadora posdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Regional Noreste. Líneas de investigación: migraciones internacionales, gobernanza y “borderlands”. Publicación reciente: Lara, A. (2021). Construcción social de las personas en situación de (in)movilidad en el contexto del COVID-19. En J. A. Doncel de la Colina, M. Gabarrot Arenas & I. Irazuzta (Eds.), Gobernar la migración en tiempos de pandemia. Una mirada desde (y hacia) los actores de la gobernanza (pp. 97-124). Gedisa.
Ignacio Irazuzta
Argentino. Doctorado en sociología y ciencia política por la Universidad del País Vasco. Profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Líneas de investigación: procesos de precarización, identidad y migraciones internacionales. Publicación reciente: Gatti, G., Irazuzta, I. & Martínez, M. (2020) Inverted exception. Ideas for thinking about the new disappearances through two case studies. Journal of Latin American Cultural Studies, 29(4), 581-604. https://doi.org/10.1080/13569325.2020.1839869
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|